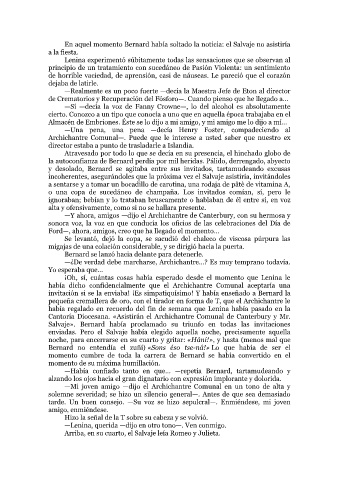Page 99 - Un-mundo-feliz-Huxley
P. 99
En aquel momento Bernard había soltado la noticia: el Salvaje no asistiría
a la fiesta.
Lenina experimentó súbitamente todas las sensaciones que se observan al
principio de un tratamiento con sucedáneo de Pasión Violenta: un sentimiento
de horrible vaciedad, de aprensión, casi de náuseas. Le pareció que el corazón
dejaba de latirle.
—Realmente es un poco fuerte —decía la Maestra Jefe de Eton al director
de Crematorios y Recuperación del Fósforo—. Cuando pienso que he llegado a…
—Sí —decía la voz de Fanny Crowne—, lo del alcohol es absolutamente
cierto. Conozco a un tipo que conocía a uno que en aquella época trabajaba en el
Almacén de Embriones. Éste se lo dijo a mi amigo, y mi amigo me lo dijo a mí…
—Una pena, una pena —decía Henry Foster, compadeciendo al
Archichantre Comunal—. Puede que le interese a usted saber que nuestro ex
director estaba a punto de trasladarle a Islandia.
Atravesado por todo lo que se decía en su presencia, el hinchado globo de
la autoconfianza de Bernard perdía por mil heridas. Pálido, derrengado, abyecto
y desolado, Bernard se agitaba entre sus invitados, tartamudeando excusas
incoherentes, asegurándoles que la próxima vez el Salvaje asistiría, invitándoles
a sentarse y a tomar un bocadillo de carotina, una rodaja de pâtè de vitamina A,
o una copa de sucedáneo de champaña. Los invitados comían, sí, pero le
ignoraban; bebían y lo trataban bruscamente o hablaban de él entre sí, en voz
alta y ofensivamente, como si no se hallara presente.
—Y ahora, amigos —dijo el Archichantre de Canterbury, con su hermosa y
sonora voz, la voz en que conducía los oficios de las celebraciones del Día de
Ford—, ahora, amigos, creo que ha llegado el momento…
Se levantó, dejó la copa, se sacudió del chaleco de viscosa púrpura las
migajas de una colación considerable, y se dirigió hacia la puerta.
Bernard se lanzó hacia delante para detenerle.
—¿De verdad debe marcharse, Archichantre…? Es muy temprano todavía.
Yo esperaba que…
¡Oh, sí, cuántas cosas había esperado desde el momento que Lenina le
había dicho confidencialmente que el Archichantre Comunal aceptaría una
invitación si se la enviaba! ¡Es simpatiquísimo! Y había enseñado a Bernard la
pequeña cremallera de oro, con el tirador en forma de T, que el Archichantre le
había regalado en recuerdo del fin de semana que Lenina había pasado en la
Cantoría Diocesana. «Asistirán el Archichantre Comunal de Canterbury y Mr.
Salvaje». Bernard había proclamado su triunfo en todas las invitaciones
enviadas. Pero el Salvaje había elegido aquella noche, precisamente aquella
noche, para encerrarse en su cuarto y gritar: «Háni!», y hasta (menos mal que
Bernard no entendía el zuñí) «Sons éso tse-ná!» Lo que había de ser el
momento cumbre de toda la carrera de Bernard se había convertido en el
momento de su máxima humillación.
—Había confiado tanto en que… —repetía Bernard, tartamudeando y
alzando los ojos hacia el gran dignatario con expresión implorante y dolorida.
—Mi joven amigo —dijo el Archichantre Comunal en un tono de alta y
solemne severidad; se hizo un silencio general—. Antes de que sea demasiado
tarde. Un buen consejo. —Su voz se hizo sepulcral—. Enmiéndese, mi joven
amigo, enmiéndese.
Hizo la señal de la T sobre su cabeza y se volvió.
—Lenina, querida —dijo en otro tono—. Ven conmigo.
Arriba, en su cuarto, el Salvaje leía Romeo y Julieta.