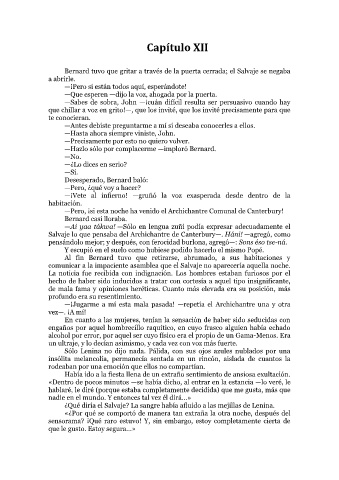Page 98 - Un-mundo-feliz-Huxley
P. 98
Capítulo XII
Bernard tuvo que gritar a través de la puerta cerrada; el Salvaje se negaba
a abrirle.
—¡Pero si están todos aquí, esperándote!
—Que esperen —dijo la voz, ahogada por la puerta.
—Sabes de sobra, John —¡cuán difícil resulta ser persuasivo cuando hay
que chillar a voz en grito!—, que los invité, que los invité precisamente para que
te conocieran.
—Antes debiste preguntarme a mí si deseaba conocerles a ellos.
—Hasta ahora siempre viniste, John.
—Precisamente por esto no quiero volver.
—Hazlo sólo por complacerme —imploró Bernard.
—No.
—¿Lo dices en serio?
—Sí.
Desesperado, Bernard baló:
—Pero, ¿qué voy a hacer?
—¡Vete al infierno! —gruñó la voz exasperada desde dentro de la
habitación.
—Pero, ¡si esta noche ha venido el Archichantre Comunal de Canterbury!
Bernard casi lloraba.
—Ai yaa tákwa! —Sólo en lengua zuñí podía expresar adecuadamente el
Salvaje lo que pensaba del Archichantre de Canterbury—. Háni! —agregó, como
pensándolo mejor; y después, con ferocidad burlona, agregó—: Sons éso tse-ná.
Y escupió en el suelo como hubiese podido hacerlo el mismo Popé.
Al fin Bernard tuvo que retirarse, abrumado, a sus habitaciones y
comunicar a la impaciente asamblea que el Salvaje no aparecería aquella noche.
La noticia fue recibida con indignación. Los hombres estaban furiosos por el
hecho de haber sido inducidos a tratar con cortesía a aquel tipo insignificante,
de mala fama y opiniones heréticas. Cuanto más elevada era su posición, más
profundo era su resentimiento.
—¡Jugarme a mí esta mala pasada! —repetía el Archichantre una y otra
vez—. ¡A mí!
En cuanto a las mujeres, tenían la sensación de haber sido seducidas con
engaños por aquel hombrecillo raquítico, en cuyo frasco alguien había echado
alcohol por error, por aquel ser cuyo físico era el propio de un Gama-Menos. Era
un ultraje, y lo decían asimismo, y cada vez con voz más fuerte.
Sólo Lenina no dijo nada. Pálida, con sus ojos azules nublados por una
insólita melancolía, permanecía sentada en un rincón, aislada de cuantos la
rodeaban por una emoción que ellos no compartían.
Había ido a la fiesta llena de un extraño sentimiento de ansiosa exultación.
«Dentro de pocos minutos —se había dicho, al entrar en la estancia —lo veré, le
hablaré, le diré (porque estaba completamente decidida) que me gusta, más que
nadie en el mundo. Y entonces tal vez él dirá…»
¿Qué diría el Salvaje? La sangre había afluido a las mejillas de Lenina.
«¿Por qué se comportó de manera tan extraña la otra noche, después del
sensorama? ¡Qué raro estuvo! Y, sin embargo, estoy completamente cierta de
que le gusto. Estoy segura…»