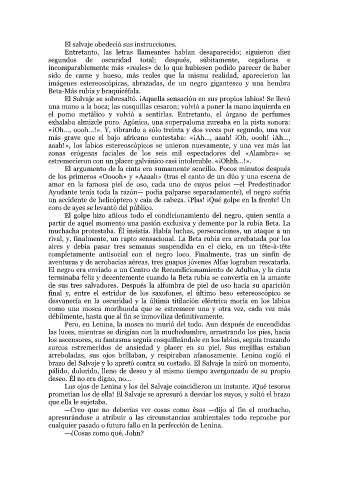Page 96 - Un-mundo-feliz-Huxley
P. 96
El salvaje obedeció sus instrucciones.
Entretanto, las letras llameantes habían desaparecido; siguieron diez
segundos de oscuridad total; después, súbitamente, cegadoras e
incomparablemente más «reales» de lo que hubiesen podido parecer de haber
sido de carne y hueso, más reales que la misma realidad, aparecieron las
imágenes estereoscópicas, abrazadas, de un negro gigantesco y una hembra
Beta-Más rubia y braquicéfala.
El Salvaje se sobresaltó. ¡Aquella sensación en sus propios labios! Se llevó
una mano a la boca; las cosquillas cesaron; volvió a poner la mano izquierda en
el pomo metálico y volvió a sentirlas. Entretanto, el órgano de perfumes
exhalaba almizcle puro. Agónica, una superpaloma zureaba en la pista sonora:
«¡Oh…, oooh…!». Y, vibrando a sólo treinta y dos veces por segundo, una voz
más grave que el bajo africano contestaba: «¡Ah…, aaah! ¡Oh, oooh! ¡Ah…,
aaah!», los labios estereoscópicos se unieron nuevamente, y una vez más las
zonas erógenas faciales de los seis mil espectadores del «Alambra» se
estremecieron con un placer galvánico casi intolerable. «¡Ohhh…!».
El argumento de la cinta era sumamente sencillo. Pocos minutos después
de los primeros «Ooooh» y «Aaaah» (tras el canto de un dúo y una escena de
amor en la famosa piel de oso, cada uno de cuyos pelos —el Predestinador
Ayudante tenía toda la razón— podía palparse separadamente), el negro sufría
un accidente de helicóptero y caía de cabeza. ¡Plas! ¡Qué golpe en la frente! Un
coro de ayes se levantó del público.
El golpe hizo añicos todo el condicionamiento del negro, quien sentía a
partir de aquel momento una pasión exclusiva y demente por la rubia Beta. La
muchacha protestaba. Él insistía. Había luchas, persecuciones, un ataque a un
rival, y, finalmente, un rapto sensacional. La Beta rubia era arrebatada por los
aires y debía pasar tres semanas suspendida en el cielo, en un tête-à-tête
completamente antisocial con el negro loco. Finalmente, tras un sinfín de
aventuras y de acrobacias aéreas, tres guapos jóvenes Alfas lograban rescatarla.
El negro era enviado a un Centro de Recondicionamiento de Adultos, y la cinta
terminaba feliz y decentemente cuando la Beta rubia se convertía en la amante
de sus tres salvadores. Después la alfombra de piel de oso hacía su aparición
final y, entre el estridor de los saxofones, el último beso estereoscópico se
desvanecía en la oscuridad y la última titilación eléctrica moría en los labios
como una mosca moribunda que se estremece una y otra vez, cada vez más
débilmente, hasta que al fin se inmoviliza definitivamente.
Pero, en Lenina, la mosca no murió del todo. Aun después de encendidas
las luces, mientras se dirigían con la muchedumbre, arrastrando los pies, hacia
los ascensores, su fantasma seguía cosquilleándole en los labios, seguía trazando
surcos estremecidos de ansiedad y placer en su piel. Sus mejillas estaban
arreboladas, sus ojos brillaban, y respiraban afanosamente. Lenina cogió el
brazo del Salvaje y lo apretó contra su costado. El Salvaje la miró un momento,
pálido, dolorido, lleno de deseo y al mismo tiempo avergonzado de su propio
deseo. Él no era digno, no…
Los ojos de Lenina y los del Salvaje coincidieron un instante. ¡Qué tesoros
prometían los de ella! El Salvaje se apresuró a desviar los suyos, y soltó el brazo
que ella le sujetaba.
—Creo que no deberías ver cosas como ésas —dijo al fin el muchacho,
apresurándose a atribuir a las circunstancias ambientales todo reproche por
cualquier pasado o futuro fallo en la perfección de Lenina.
—¿Cosas como qué, John?