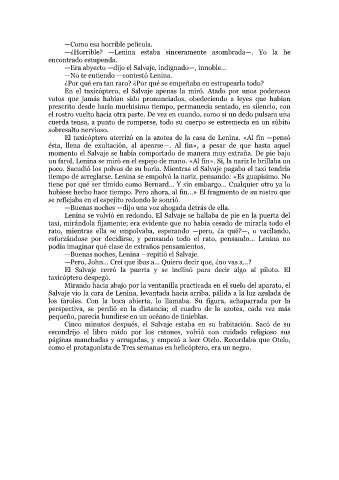Page 97 - Un-mundo-feliz-Huxley
P. 97
—Como esa horrible película.
—¿Horrible? —Lenina estaba sinceramente asombrada—. Yo la he
encontrado estupenda.
—Era abyecto —dijo el Salvaje, indignado—, innoble…
—No te entiendo —contestó Lenina.
¿Por qué era tan raro? ¿Por qué se empeñaba en estropearlo todo?
En el taxicóptero, el Salvaje apenas la miró. Atado por unos poderosos
votos que jamás habían sido pronunciados, obedeciendo a leyes que habían
prescrito desde hacía muchísimo tiempo, permanecía sentado, en silencio, con
el rostro vuelto hacia otra parte. De vez en cuando, como si un dedo pulsara una
cuerda tensa, a punto de romperse, todo su cuerpo se estremecía en un súbito
sobresalto nervioso.
El taxicóptero aterrizó en la azotea de la casa de Lenina. «Al fin —pensó
ésta, llena de exultación, al apearse—. Al fin», a pesar de que hasta aquel
momento el Salvaje se había comportado de manera muy extraña. De pie bajo
un farol, Lenina se miró en el espejo de mano. «Al fin». Sí, la nariz le brillaba un
poco. Sacudió los polvos de su borla. Mientras el Salvaje pagaba el taxi tendría
tiempo de arreglarse. Lenina se empolvó la nariz, pensando: «Es guapísimo. No
tiene por qué ser tímido como Bernard… Y sin embargo… Cualquier otro ya lo
hubiese hecho hace tiempo. Pero ahora, al fin…» El fragmento de su rostro que
se reflejaba en el espejito redondo le sonrió.
—Buenas noches —dijo una voz ahogada detrás de ella.
Lenina se volvió en redondo. El Salvaje se hallaba de pie en la puerta del
taxi, mirándola fijamente; era evidente que no había cesado de mirarla todo el
rato, mientras ella se empolvaba, esperando —pero, ¿a qué?—, o vacilando,
esforzándose por decidirse, y pensando todo el rato, pensando… Lenina no
podía imaginar qué clase de extraños pensamientos.
—Buenas noches, Lenina —repitió el Salvaje.
—Pero, John… Creí que ibas a… Quiero decir que, ¿no vas a…?
El Salvaje cerró la puerta y se inclinó para decir algo al piloto. El
taxicóptero despegó.
Mirando hacia abajo por la ventanilla practicada en el suelo del aparato, el
Salvaje vio la cara de Lenina, levantada hacia arriba, pálida a la luz azulada de
los faroles. Con la boca abierta, lo llamaba. Su figura, achaparrada por la
perspectiva, se perdió en la distancia; el cuadro de la azotea, cada vez más
pequeño, parecía hundirse en un océano de tinieblas.
Cinco minutos después, el Salvaje estaba en su habitación. Sacó de su
escondrijo el libro roído por los ratones, volvió con cuidado religioso sus
páginas manchadas y arrugadas, y empezó a leer Otelo. Recordaba que Otelo,
como el protagonista de Tres semanas en helicóptero, era un negro.