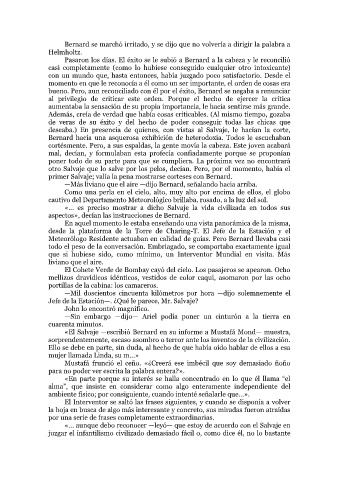Page 91 - Un-mundo-feliz-Huxley
P. 91
Bernard se marchó irritado, y se dijo que no volvería a dirigir la palabra a
Helmholtz.
Pasaron los días. El éxito se le subió a Bernard a la cabeza y le reconcilió
casi completamente (como lo hubiese conseguido cualquier otro intoxicante)
con un mundo que, hasta entonces, había juzgado poco satisfactorio. Desde el
momento en que le reconocía a él como un ser importante, el orden de cosas era
bueno. Pero, aun reconciliado con él por el éxito, Bernard se negaba a renunciar
al privilegio de criticar este orden. Porque el hecho de ejercer la crítica
aumentaba la sensación de su propia importancia, le hacía sentirse más grande.
Además, creía de verdad que había cosas criticables. (Al mismo tiempo, gozaba
de veras de su éxito y del hecho de poder conseguir todas las chicas que
deseaba.) En presencia de quienes, con vistas al Salvaje, le hacían la corte,
Bernard hacía una asquerosa exhibición de heterodoxia. Todos le escuchaban
cortésmente. Pero, a sus espaldas, la gente movía la cabeza. Este joven acabará
mal, decían, y formulaban esta profecía confiadamente porque se proponían
poner todo de su parte para que se cumpliera. La próxima vez no encontrará
otro Salvaje que lo salve por los pelos, decían. Pero, por el momento, había el
primer Salvaje; valía la pena mostrarse corteses con Bernard.
—Más liviano que el aire —dijo Bernard, señalando hacia arriba.
Como una perla en el cielo, alto, muy alto por encima de ellos, el globo
cautivo del Departamento Meteorológico brillaba, rosado, a la luz del sol.
«… es preciso mostrar a dicho Salvaje la vida civilizada en todos sus
aspectos», decían las instrucciones de Bernard.
En aquel momento le estaba enseñando una vista panorámica de la misma,
desde la plataforma de la Torre de Charing-T. El Jefe de la Estación y el
Meteorólogo Residente actuaban en calidad de guías. Pero Bernard llevaba casi
todo el peso de la conversación. Embriagado, se comportaba exactamente igual
que si hubiese sido, como mínimo, un Interventor Mundial en visita. Más
liviano que el aire.
El Cohete Verde de Bombay cayó del cielo. Los pasajeros se apearon. Ocho
mellizos dravídicos idénticos, vestidos de color caqui, asomaron por las ocho
portillas de la cabina: los camareros.
—Mil doscientos cincuenta kilómetros por hora —dijo solemnemente el
Jefe de la Estación—. ¿Qué le parece, Mr. Salvaje?
John lo encontró magnífico.
—Sin embargo —dijo— Ariel podía poner un cinturón a la tierra en
cuarenta minutos.
«El Salvaje —escribió Bernard en su informe a Mustafá Mond— muestra,
sorprendentemente, escaso asombro o terror ante los inventos de la civilización.
Ello se debe en parte, sin duda, al hecho de que había oído hablar de ellos a esa
mujer llamada Linda, su m…»
Mustafá frunció el ceño. «¿Creerá ese imbécil que soy demasiado ñoño
para no poder ver escrita la palabra entera?».
«En parte porque su interés se halla concentrado en lo que él llama ―el
alma‖, que insiste en considerar como algo enteramente independiente del
ambiente físico; por consiguiente, cuando intenté señalarle que…».
El Interventor se saltó las frases siguientes, y cuando se disponía a volver
la hoja en busca de algo más interesante y concreto, sus miradas fueron atraídas
por una serie de frases completamente extraordinarias.
«… aunque debo reconocer —leyó— que estoy de acuerdo con el Salvaje en
juzgar el infantilismo civilizado demasiado fácil o, como dice él, no lo bastante