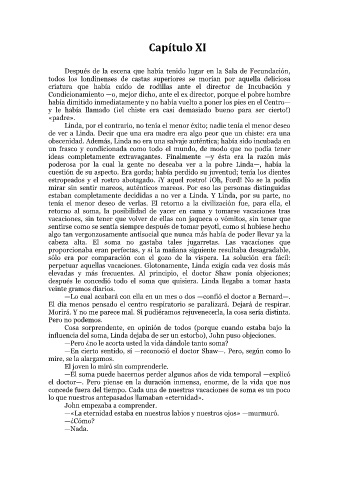Page 89 - Un-mundo-feliz-Huxley
P. 89
Capítulo XI
Después de la escena que había tenido lugar en la Sala de Fecundación,
todos los londinenses de castas superiores se morían por aquella deliciosa
criatura que había caído de rodillas ante el director de Incubación y
Condicionamiento —o, mejor dicho, ante el ex director, porque el pobre hombre
había dimitido inmediatamente y no había vuelto a poner los pies en el Centro—
y le había llamado (¡el chiste era casi demasiado bueno para ser cierto!)
«padre».
Linda, por el contrario, no tenía el menor éxito; nadie tenía el menor deseo
de ver a Linda. Decir que una era madre era algo peor que un chiste: era una
obscenidad. Además, Linda no era una salvaje auténtica; había sido incubada en
un frasco y condicionada como todo el mundo, de modo que no podía tener
ideas completamente extravagantes. Finalmente —y ésta era la razón más
poderosa por la cual la gente no deseaba ver a la pobre Linda—, había la
cuestión de su aspecto. Era gorda; había perdido su juventud; tenía los dientes
estropeados y el rostro abotagado. ¡Y aquel rostro! ¡Oh, Ford! No se la podía
mirar sin sentir mareos, auténticos mareos. Por eso las personas distinguidas
estaban completamente decididas a no ver a Linda. Y Linda, por su parte, no
tenía el menor deseo de verlas. El retorno a la civilización fue, para ella, el
retorno al soma, la posibilidad de yacer en cama y tomarse vacaciones tras
vacaciones, sin tener que volver de ellas con jaqueca o vómitos, sin tener que
sentirse como se sentía siempre después de tomar peyotl, como si hubiese hecho
algo tan vergonzosamente antisocial que nunca más había de poder llevar ya la
cabeza alta. El soma no gastaba tales jugarretas. Las vacaciones que
proporcionaba eran perfectas, y si la mañana siguiente resultaba desagradable,
sólo era por comparación con el gozo de la víspera. La solución era fácil:
perpetuar aquellas vacaciones. Glotonamente, Linda exigía cada vez dosis más
elevadas y más frecuentes. Al principio, el doctor Shaw ponía objeciones;
después le concedió todo el soma que quisiera. Linda llegaba a tomar hasta
veinte gramos diarios.
—Lo cual acabará con ella en un mes o dos —confió el doctor a Bernard—.
El día menos pensado el centro respiratorio se paralizará. Dejará de respirar.
Morirá. Y no me parece mal. Si pudiéramos rejuvenecerla, la cosa sería distinta.
Pero no podemos.
Cosa sorprendente, en opinión de todos (porque cuando estaba bajo la
influencia del soma, Linda dejaba de ser un estorbo), John puso objeciones.
—Pero ¿no le acorta usted la vida dándole tanto soma?
—En cierto sentido, sí —reconoció el doctor Shaw—. Pero, según como lo
mire, se la alargamos.
El joven lo miró sin comprenderle.
—El soma puede hacernos perder algunos años de vida temporal —explicó
el doctor—. Pero piense en la duración inmensa, enorme, de la vida que nos
concede fuera del tiempo. Cada una de nuestras vacaciones de soma es un poco
lo que nuestros antepasados llamaban «eternidad».
John empezaba a comprender.
—«La eternidad estaba en nuestros labios y nuestros ojos» —murmuró.
—¿Cómo?
—Nada.