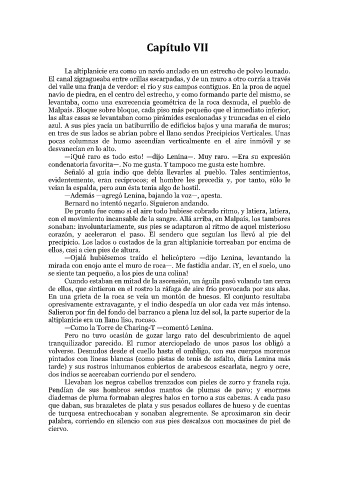Page 66 - Un-mundo-feliz-Huxley
P. 66
Capítulo VII
La altiplanicie era como un navío anclado en un estrecho de polvo leonado.
El canal zigzagueaba entre orillas escarpadas, y de un muro a otro corría a través
del valle una franja de verdor: el río y sus campos contiguos. En la proa de aquel
navío de piedra, en el centro del estrecho, y como formando parte del mismo, se
levantaba, como una excrecencia geométrica de la roca desnuda, el pueblo de
Malpaís. Bloque sobre bloque, cada piso más pequeño que el inmediato inferior,
las altas casas se levantaban como pirámides escalonadas y truncadas en el cielo
azul. A sus pies yacía un batiburrillo de edificios bajos y una maraña de muros;
en tres de sus lados se abrían pobre el llano sendos Precipicios Verticales. Unas
pocas columnas de humo ascendían verticalmente en el aire inmóvil y se
desvanecían en lo alto.
—¡Qué raro es todo esto! —dijo Lenina—. Muy raro. —Era su expresión
condenatoria favorita—. No me gusta. Y tampoco me gusta este hombre.
Señaló al guía indio que debía llevarles al pueblo. Tales sentimientos,
evidentemente, eran recíprocos; el hombre les precedía y, por tanto, sólo le
veían la espalda, pero aun ésta tenía algo de hostil.
—Además —agregó Lenina, bajando la voz—, apesta.
Bernard no intentó negarlo. Siguieron andando.
De pronto fue como si el aire todo hubiese cobrado ritmo, y latiera, latiera,
con el movimiento incansable de la sangre. Allá arriba, en Malpaís, los tambores
sonaban: involuntariamente, sus pies se adaptaron al ritmo de aquel misterioso
corazón, y aceleraron el paso. El sendero que seguían los llevó al pie del
precipicio. Los lados o costados de la gran altiplanicie torreaban por encima de
ellos, casi a cien pies de altura.
—Ojalá hubiésemos traído el helicóptero —dijo Lenina, levantando la
mirada con enojo ante el muro de roca—. Me fastidia andar. ¡Y, en el suelo, uno
se siente tan pequeño, a los pies de una colina!
Cuando estaban en mitad de la ascensión, un águila pasó volando tan cerca
de ellos, que sintieron en el rostro la ráfaga de aire frío provocada por sus alas.
En una grieta de la roca se veía un montón de huesos. El conjunto resultaba
opresivamente extravagante, y el indio despedía un olor cada vez más intenso.
Salieron por fin del fondo del barranco a plena luz del sol, la parte superior de la
altiplanicie era un llano liso, rocoso.
—Como la Torre de Charing-T —comentó Lenina.
Pero no tuvo ocasión de gozar largo rato del descubrimiento de aquel
tranquilizador parecido. El rumor aterciopelado de unos pasos los obligó a
volverse. Desnudos desde el cuello hasta el ombligo, con sus cuerpos morenos
pintados con líneas blancas (como pistas de tenis de asfalto, diría Lenina más
tarde) y sus rostros inhumanos cubiertos de arabescos escarlata, negro y ocre,
dos indios se acercaban corriendo por el sendero.
Llevaban los negros cabellos trenzados con pieles de zorro y franela roja.
Pendían de sus hombros sendos mantos de plumas de pavo; y enormes
diademas de pluma formaban alegres halos en torno a sus cabezas. A cada paso
que daban, sus brazaletes de plata y sus pesados collares de hueso y de cuentas
de turquesa entrechocaban y sonaban alegremente. Se aproximaron sin decir
palabra, corriendo en silencio con sus pies descalzos con mocasines de piel de
ciervo.