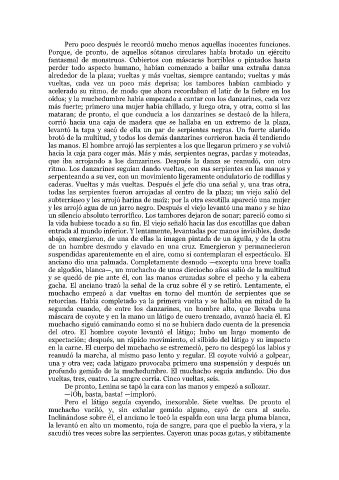Page 69 - Un-mundo-feliz-Huxley
P. 69
Pero poco después le recordó mucho menos aquellas inocentes funciones.
Porque, de pronto, de aquellos sótanos circulares había brotado un ejército
fantasmal de monstruos. Cubiertos con máscaras horribles o pintados hasta
perder todo aspecto humano, habían comenzado a bailar una extraña danza
alrededor de la plaza; vueltas y más vueltas, siempre cantando; vueltas y más
vueltas, cada vez un poco más deprisa; los tambores habían cambiado y
acelerado su ritmo, de modo que ahora recordaban el latir de la fiebre en los
oídos; y la muchedumbre había empezado a cantar con los danzarines, cada vez
más fuerte; primero una mujer había chillado, y luego otra, y otra, como si las
mataran; de pronto, el que conducía a los danzarines se destacó de la hilera,
corrió hacia una caja de madera que se hallaba en un extremo de la plaza,
levantó la tapa y sacó de ella un par de serpientes negras. Un fuerte alarido
brotó de la multitud, y todos los demás danzarines corrieron hacia él tendiendo
las manos. El hombre arrojó las serpientes a los que llegaron primero y se volvió
hacia la caja para coger más. Más y más, serpientes negras, pardas y moteadas,
que iba arrojando a los danzarines. Después la danza se reanudó, con otro
ritmo. Los danzarines seguían dando vueltas, con sus serpientes en las manos y
serpenteando a su vez, con un movimiento ligeramente ondulatorio de rodillas y
caderas. Vueltas y más vueltas. Después el jefe dio una señal y, una tras otra,
todas las serpientes fueron arrojadas al centro de la plaza; un viejo salió del
subterráneo y les arrojó harina de maíz; por la otra escotilla apareció una mujer
y les arrojó agua de un jarro negro. Después el viejo levantó una mano y se hizo
un silencio absoluto terrorífico. Los tambores dejaron de sonar; pareció como si
la vida hubiese tocado a su fin. El viejo señaló hacia las dos escotillas que daban
entrada al mundo inferior. Y lentamente, levantadas por manos invisibles, desde
abajo, emergieron, de una de ellas la imagen pintada de un águila, y de la otra
de un hombre desnudo y clavado en una cruz. Emergieron y permanecieron
suspendidas aparentemente en el aire, como si contemplaran el espectáculo. El
anciano dio una palmada. Completamente desnudo —excepto una breve toalla
de algodón, blanca—, un muchacho de unos dieciocho años salió de la multitud
y se quedó de pie ante él, con las manos cruzadas sobre el pecho y la cabeza
gacha. El anciano trazó la señal de la cruz sobre él y se retiró. Lentamente, el
muchacho empezó a dar vueltas en torno del montón de serpientes que se
retorcían. Había completado ya la primera vuelta y se hallaba en mitad de la
segunda cuando, de entre los danzarines, un hombre alto, que llevaba una
máscara de coyote y en la mano un látigo de cuero trenzado, avanzó hacia él. El
muchacho siguió caminando como si no se hubiera dado cuenta de la presencia
del otro. El hombre coyote levantó el látigo; hubo un largo momento de
expectación; después, un rápido movimiento, el silbido del látigo y su impacto
en la carne. El cuerpo del muchacho se estremeció, pero no despegó los labios y
reanudó la marcha, al mismo paso lento y regular. El coyote volvió a golpear,
una y otra vez; cada latigazo provocaba primero una suspensión y después un
profundo gemido de la muchedumbre. El muchacho seguía andando. Dio dos
vueltas, tres, cuatro. La sangre corría. Cinco vueltas, seis.
De pronto, Lenina se tapó la cara con las manos y empezó a sollozar.
—¡Oh, basta, basta! —imploró.
Pero el látigo seguía cayendo, inexorable. Siete vueltas. De pronto el
muchacho vaciló, y, sin exhalar gemido alguno, cayó de cara al suelo.
Inclinándose sobre él, el anciano le tocó la espalda con una larga pluma blanca,
la levantó en alto un momento, roja de sangre, para que el pueblo la viera, y la
sacudió tres veces sobre las serpientes. Cayeron unas pocas gotas, y súbitamente