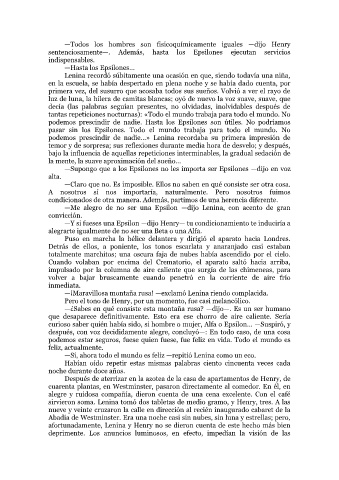Page 47 - Un-mundo-feliz-Huxley
P. 47
—Todos los hombres son fisicoquímicamente iguales —dijo Henry
sentenciosamente—. Además, hasta los Epsilones ejecutan servicios
indispensables.
—Hasta los Epsilones…
Lenina recordó súbitamente una ocasión en que, siendo todavía una niña,
en la escuela, se había despertado en plena noche y se había dado cuenta, por
primera vez, del susurro que acosaba todos sus sueños. Volvió a ver el rayo de
luz de luna, la hilera de camitas blancas; oyó de nuevo la voz suave, suave, que
decía (las palabras seguían presentes, no olvidadas, inolvidables después de
tantas repeticiones nocturnas): «Todo el mundo trabaja para todo el mundo. No
podemos prescindir de nadie. Hasta los Epsilones son útiles. No podríamos
pasar sin los Epsilones. Todo el mundo trabaja para todo el mundo. No
podemos prescindir de nadie…» Lenina recordaba su primera impresión de
temor y de sorpresa; sus reflexiones durante media hora de desvelo; y después,
bajo la influencia de aquellas repeticiones interminables, la gradual sedación de
la mente, la suave aproximación del sueño…
—Supongo que a los Epsilones no les importa ser Epsilones —dijo en voz
alta.
—Claro que no. Es imposible. Ellos no saben en qué consiste ser otra cosa.
A nosotros sí nos importaría, naturalmente. Pero nosotros fuimos
condicionados de otra manera. Además, partimos de una herencia diferente.
—Me alegro de no ser una Epsilon —dijo Lenina, con acento de gran
convicción.
—Y si fueses una Epsilon —dijo Henry— tu condicionamiento te induciría a
alegrarte igualmente de no ser una Beta o una Alfa.
Puso en marcha la hélice delantera y dirigió el aparato hacia Londres.
Detrás de ellos, a poniente, los tonos escarlata y anaranjado casi estaban
totalmente marchitos; una oscura faja de nubes había ascendido por el cielo.
Cuando volaban por encima del Crematorio, el aparato saltó hacia arriba,
impulsado por la columna de aire caliente que surgía de las chimeneas, para
volver a bajar bruscamente cuando penetró en la corriente de aire frío
inmediata.
—¡Maravillosa montaña rusa! —exclamó Lenina riendo complacida.
Pero el tono de Henry, por un momento, fue casi melancólico.
—¿Sabes en qué consiste esta montaña rusa? —dijo—. Es un ser humano
que desaparece definitivamente. Esto era ese chorro de aire caliente. Sería
curioso saber quién había sido, si hombre o mujer, Alfa o Epsilon… —Suspiró, y
después, con voz decididamente alegre, concluyó—: En todo caso, de una cosa
podemos estar seguros, fuese quien fuese, fue feliz en vida. Todo el mundo es
feliz, actualmente.
—Sí, ahora todo el mundo es feliz —repitió Lenina como un eco.
Habían oído repetir estas mismas palabras ciento cincuenta veces cada
noche durante doce años.
Después de aterrizar en la azotea de la casa de apartamentos de Henry, de
cuarenta plantas, en Westminster, pasaron directamente al comedor. En él, en
alegre y ruidosa compañía, dieron cuenta de una cena excelente. Con el café
sirvieron soma. Lenina tomó dos tabletas de medio gramo, y Henry, tres. A las
nueve y veinte cruzaron la calle en dirección al recién inaugurado cabaret de la
Abadía de Westminster. Era una noche casi sin nubes, sin luna y estrellas; pero,
afortunadamente, Lenina y Henry no se dieron cuenta de este hecho más bien
deprimente. Los anuncios luminosos, en efecto, impedían la visión de las