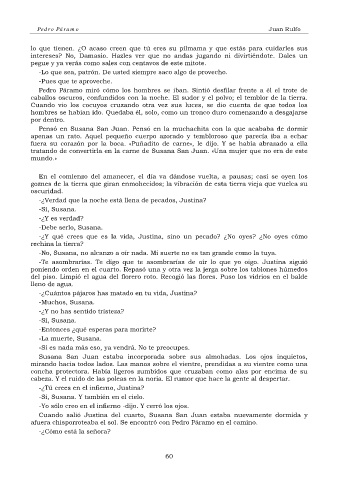Page 57 - Pedro Páramo
P. 57
Pedro Páramo Juan Rulfo
lo que tienen. ¿O acaso creen que tú eres su pilmama y que estás para cuidarles sus
intereses? No, Damasio. Hazles ver que no andas jugando ni divirtiéndote. Dales un
pegue y ya verás como sales con centavos de este mitote.
-Lo que sea, patrón. De usted siempre saco algo de provecho.
-Pues que te aproveche.
Pedro Páramo miró cómo los hombres se iban. Sintió desfilar frente a él el trote de
caballos oscuros, confundidos con la noche. El sudor y el polvo; el temblor de la tierra.
Cuando vio los cocuyos cruzando otra vez sus luces, se dio cuenta de que todos los
hombres se habían ido. Quedaba él, solo, como un tronco duro comenzando a desgajarse
por dentro.
Pensó en Susana San Juan. Pensó en la muchachita con la que acababa de dormir
apenas un rato. Aquel pequeño cuerpo azorado y tembloroso que parecía iba a echar
fuera su corazón por la boca. «Puñadito de carne», le dijo. Y se había abrazado a ella
tratando de convertirla en la carne de Susana San Juan. «Una mujer que no era de este
mundo.»
En el comienzo del amanecer, el día va dándose vuelta, a pausas; casi se oyen los
goznes de la tierra que giran enmohecidos; la vibración de esta tierra vieja que vuelca su
oscuridad.
-¿Verdad que la noche está llena de pecados, Justina?
-Sí, Susana.
-¿Y es verdad?
-Debe serlo, Susana.
-¿Y qué crees que es la vida, Justina, sino un pecado? ¿No oyes? ¿No oyes cómo
rechina la tierra?
-No, Susana, no alcanzo a oír nada. Mi suerte no es tan grande como la tuya.
-Te asombrarías. Te digo que te asombrarías de oír lo que yo oigo. Justina siguió
poniendo orden en el cuarto. Repasó una y otra vez la jerga sobre los tablones húmedos
del piso. Limpió el agua del florero roto. Recogió las flores. Puso los vidrios en el balde
lleno de agua.
-¿Cuántos pájaros has matado en tu vida, Justina?
-Muchos, Susana.
-¿Y no has sentido tristeza?
-Sí, Susana.
-Entonces ¿qué esperas para morirte?
-La muerte, Susana.
-Si es nada más eso, ya vendrá. No te preocupes.
Susana San Juan estaba incorporada sobre sus almohadas. Los ojos inquietos,
mirando hacia todos lados. Las manos sobre el vientre, prendidas a su vientre como una
concha protectora. Había ligeros zumbidos que cruzaban como alas por encima de su
cabeza. Y el ruido de las poleas en la noria. El rumor que hace la gente al despertar.
-¿Tú crees en el infierno, Justina?
-Sí, Susana. Y también en el cielo.
-Yo sólo creo en el infierno -dijo. Y cerró los ojos.
Cuando salió Justina del cuarto, Susana San Juan estaba nuevamente dormida y
afuera chisporroteaba el sol. Se encontró con Pedro Páramo en el camino.
-¿Cómo está la señora?
60