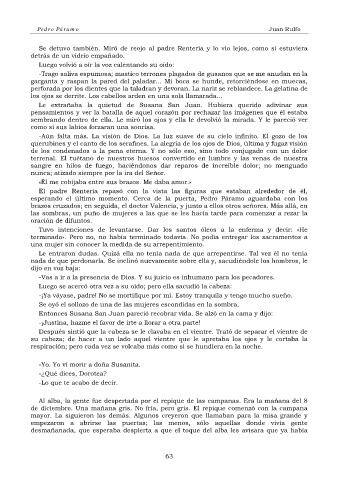Page 60 - Pedro Páramo
P. 60
Pedro Páramo Juan Rulfo
Se detuvo también. Miró de reojo al padre Rentería y lo vio lejos, como si estuviera
detrás de un vidrio empañado.
Luego volvió a oír la voz calentando su oído:
-Trago saliva espumosa; mastico terrones plagados de gusanos que se me anudan en la
garganta y raspan la pared del paladar... Mi boca se hunde, retorciéndose en muecas,
perforada por los dientes que la taladran y devoran. La nariz se reblandece. La gelatina de
los ojos se derrite. Los cabellos arden en una sola llamarada...
Le extrañaba la quietud de Susana San Juan. Hubiera querido adivinar sus
pensamientos y ver la batalla de aquel corazón por rechazar las imágenes que él estaba
sembrando dentro de ella. Le miró los ojos y ella le devolvió la mirada. Y le pareció ver
como si sus labios forzaran una sonrisa.
-Aún falta más. La visión de Dios. La luz suave de su cielo infinito. El gozo de los
querubines y el canto de los serafines. La alegría de los ojos de Dios, última y fugaz visión
de los condenados a la pena eterna. Y no sólo eso, sino todo conjugado con un dolor
terrenal. El tuétano de nuestros huesos convertido en lumbre y las venas de nuestra
sangre en hilos de fuego, haciéndonos dar reparos de increíble dolor; no menguado
nunca; atizado siempre por la ira del Señor.
«Él me cobijaba entre sus brazos. Me daba amor.»
El padre Rentería repasó con la vista las figuras que estaban alrededor de él,
esperando el último momento. Cerca de la puerta, Pedro Páramo aguardaba con los
brazos cruzados; en seguida, el doctor Valencia, y junto a ellos otros señores. Más allá, en
las sombras, un puño de mujeres a las que se les hacía tarde para comenzar a rezar la
oración de difuntos.
Tuvo intenciones de levantarse. Dar los santos óleos a la enferma y decir: «He
terminado». Pero no, no había terminado todavía. No podía entregar los sacramentos a
una mujer sin conocer la medida de su arrepentimiento.
Le entraron dudas. Quizá ella no tenía nada de que arrepentirse. Tal vez él no tenía
nada de que perdonarla. Se inclinó nuevamente sobre ella y, sacudiéndole los hombros, le
dijo en voz baja:
-Vas a ir a la presencia de Dios. Y su juicio es inhumano para los pecadores.
Luego se acercó otra vez a su oído; pero ella sacudió la cabeza:
-¡Ya váyase, padre! No se mortifique por mí. Estoy tranquila y tengo mucho sueño.
Se oyó el sollozo de una de las mujeres escondidas en la sombra.
Entonces Susana San Juan pareció recobrar vida. Se alzó en la cama y dijo:
-¡Justina, hazme el favor de irte a llorar a otra parte!
Después sintió que la cabeza se le clavaba en el vientre. Trató de separar el vientre de
su cabeza; de hacer a un lado aquel vientre que le apretaba los ojos y le cortaba la
respiración; pero cada vez se volcaba más como si se hundiera en la noche.
-Yo. Yo vi morir a doña Susanita.
-¿Qué dices, Dorotea?
-Lo que te acabo de decir.
Al alba, la gente fue despertada por el repique de las campanas. Era la mañana del 8
de diciembre. Una mañana gris. No fría, pero gris. El repique comenzó con la campana
mayor. La siguieron las demás. Algunos creyeron que llamaban para la misa grande y
empezaron a abrirse las puertas; las menos, sólo aquellas donde vivía gente
desmañanada, que esperaba despierta a que el toque del alba les avisara que ya había
63