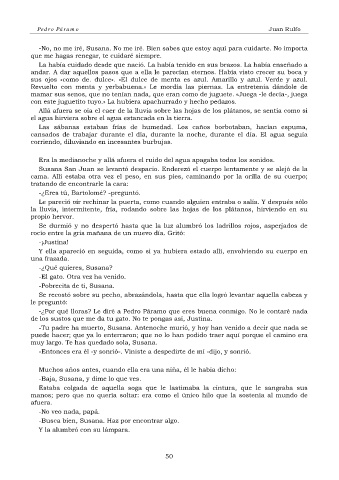Page 47 - Pedro Páramo
P. 47
Pedro Páramo Juan Rulfo
-No, no me iré, Susana. No me iré. Bien sabes que estoy aquí para cuidarte. No importa
que me hagas renegar, te cuidaré siempre.
La había cuidado desde que nació. La había tenido en sus brazos. La había enseñado a
andar. A dar aquellos pasos que a ella le parecían eternos. Había visto crecer su boca y
sus ojos «como de. dulce». «El dulce de menta es azul. Amarillo y azul. Verde y azul.
Revuelto con menta y yerbabuena.» Le mordía las piernas. La entretenía dándole de
mamar sus senos, que no tenían nada, que eran como de juguete. «Juega -le decía-, juega
con este juguetito tuyo.» La hubiera apachurrado y hecho pedazos.
Allá afuera se oía el caer de la lluvia sobre las hojas de los plátanos, se sentía como si
el agua hirviera sobre el agua estancada en la tierra.
Las sábanas estaban frías de humedad. Los caños borbotaban, hacían espuma,
cansados de trabajar durante el día, durante la noche, durante el día. El agua seguía
corriendo, diluviando en incesantes burbujas.
Era la medianoche y allá afuera el ruido del agua apagaba todos los sonidos.
Susana San Juan se levantó despacio. Enderezó el cuerpo lentamente y se alejó de la
cama. Allí estaba otra vez el peso, en sus pies, caminando por la orilla de su cuerpo;
tratando de encontrarle la cara:
-¿Eres tú, Bartolomé? -preguntó.
Le pareció oír rechinar la puerta, como cuando alguien entraba o salía. Y después sólo
la lluvia, intermitente, fría, rodando sobre las hojas de los plátanos, hirviendo en su
propio hervor.
Se durmió y no despertó hasta que la luz alumbró los ladrillos rojos, asperjados de
rocío entre la gris mañana de un nuevo día. Gritó:
-¡Justina!
Y ella apareció en seguida, como si ya hubiera estado allí, envolviendo su cuerpo en
una frazada.
-¿Qué quieres, Susana?
-El gato. Otra vez ha venido.
-Pobrecita de ti, Susana.
Se recostó sobre su pecho, abrazándola, hasta que ella logró levantar aquella cabeza y
le preguntó:
-¿Por qué lloras? Le diré a Pedro Páramo que eres buena conmigo. No le contaré nada
de los sustos que me da tu gato. No te pongas así, Justina.
-Tu padre ha muerto, Susana. Antenoche murió, y hoy han venido a decir que nada se
puede hacer; que ya lo enterraron; que no lo han podido traer aquí porque el camino era
muy largo. Te has quedado sola, Susana.
-Entonces era él -y sonrió-. Viniste a despedirte de mí -dijo, y sonrió.
Muchos años antes, cuando ella era una niña, él le había dicho:
-Baja, Susana, y dime lo que ves.
Estaba colgada de aquella soga que le lastimaba la cintura, que le sangraba sus
manos; pero que no quería soltar: era como el único hilo que la sostenía al mundo de
afuera.
-No veo nada, papá.
-Busca bien, Susana. Haz por encontrar algo.
Y la alumbró con su lámpara.
50