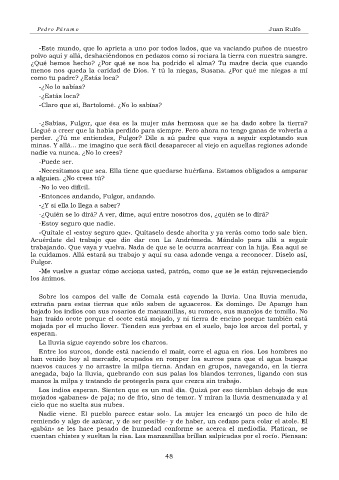Page 45 - Pedro Páramo
P. 45
Pedro Páramo Juan Rulfo
-Este mundo, que lo aprieta a uno por todos lados, que va vaciando puños de nuestro
polvo aquí y allá, deshaciéndonos en pedazos como si rociara la tierra con nuestra sangre.
¿Qué hemos hecho? ¿Por qué se nos ha podrido el alma? Tu madre decía que cuando
menos nos queda la caridad de Dios. Y tú la niegas, Susana. ¿Por qué me niegas a mí
como tu padre? ¿Estás loca?
-¿No lo sabías?
-¿Estás loca?
-Claro que sí, Bartolomé. ¿No lo sabías?
-¿Sabías, Fulgor, que ésa es la mujer más hermosa que se ha dado sobre la tierra?
Llegué a creer que la había perdido para siempre. Pero ahora no tengo ganas de volverla a
perder. ¿Tú me entiendes, Fulgor? Dile a sú padre que vaya a seguir explotando sus
minas. Y allá... me imagino que será fácil desaparecer al viejo en aquellas regiones adonde
nadie va nunca. ¿No lo crees?
-Puede ser.
-Necesitamos que sea. Ella tiene que quedarse huérfana. Estamos obligados a amparar
a alguien. ¿No crees tú?
-No lo veo difícil.
-Entonces andando, Fulgor, andando.
-¿Y si ella lo llega a saber?
-¿Quién se lo dirá? A ver, dime, aquí entre nosotros dos, ¿quién se lo dirá?
-Estoy seguro que nadie.
-Quítale el «estoy seguro que». Quítaselo desde ahorita y ya verás como todo sale bien.
Acuérdate del trabajo que dio dar con La Andrómeda. Mándalo para allá a seguir
trabajando. Que vaya y vuelva. Nada de que se le ocurra acarrear con la hija. Ésa aquí se
la cuidamos. Allá estará su trabajo y aquí su casa adonde venga a reconocer. Díselo así,
Fulgor.
-Me vuelve a gustar cómo acciona usted, patrón, como que se le están rejuveneciendo
los ánimos.
Sobre los campos del valle de Comala está cayendo la lluvia. Una lluvia menuda,
extraña para estas tierras que sólo saben de aguaceros. Es domingo. De Apango han
bajado los indios con sus rosarios de manzanillas, su romero, sus manojos de tomillo. No
han traído ocote porque el ocote está mojado, y ni tierra de encino porque también está
mojada por el mucho llover. Tienden sus yerbas en el suelo, bajo los arcos del portal, y
esperan.
La lluvia sigue cayendo sobre los charcos.
Entre los surcos, donde está naciendo el maíz, corre el agua en ríos. Los hombres no
han venido hoy al mercado, ocupados en romper los surcos para que el agua busque
nuevos cauces y no arrastre la milpa tierna. Andan en grupos, navegando, en la tierra
anegada, bajo la lluvia, quebrando con sus palas los blandos terrones, ligando con sus
manos la milpa y tratando de protegerla para que crezca sin trabajo.
Los indios esperan. Sienten que es un mal día. Quizá por eso tiemblan debajo de sus
mojados «gabanes» de paja; no de frío, sino de temor. Y miran la lluvia desmenuzada y al
cielo que no suelta sus nubes.
Nadie viene. El pueblo parece estar solo. La mujer les encargó un poco de hilo de
remiendo y algo de azúcar, y de ser posible- y de haber, un cedazo para colar el atole. El
«gabán» se les hace pesado de humedad conforme se acerca el mediodía. Platican, se
cuentan chistes y sueltan la risa. Las manzanillas brillan salpicadas por el rocío. Piensan:
48