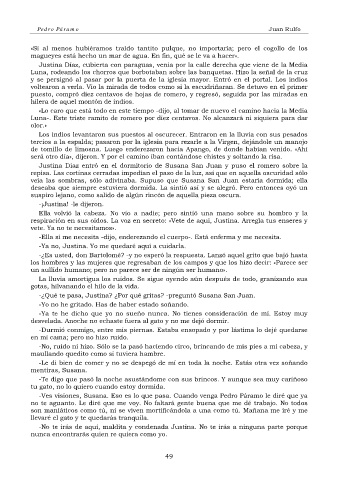Page 46 - Pedro Páramo
P. 46
Pedro Páramo Juan Rulfo
«Si al menos hubiéramos traído tantito pulque, no importaría; pero el cogollo de los
magueyes está hecho un mar de agua. En fin, qué se le va a hacer».
Justina Díaz, cubierta con paraguas, venía por la calle derecha que viene de la Media
Luna, rodeando los chorros que borbotaban sobre las banquetas. Hizo la señal de la cruz
y se persignó al pasar por la puerta de la iglesia mayor. Entró en el portal. Los indios
voltearon a verla. Vio la mirada de todos como si la escudriñaran. Se detuvo en el primer
puesto, compró diez centavos de hojas de romero, y regresó, seguida por las miradas en
hilera de aquel montón de indios.
«Lo caro que está todo en este tiempo -dijo, al tomar de nuevo el camino hacia la Media
Luna-. Este triste ramito de romero por diez centavos. No alcanzará ni siquiera para dar
olor.»
Los indios levantaron sus puestos al oscurecer. Entraron en la lluvia con sus pesados
tercios a la espalda; pasaron por la iglesia para rezarle a la Virgen, dejándole un manojo
de tomillo de limosna. Luego enderezaron hacia Apango, de donde habían venido. «Ahí
será otro día», dijeron. Y por el camino iban contándose chistes y soltando la risa.
Justina Díaz entró en el dormitorio de Susana San Juan y puso el romero sobre la
repisa. Las cortinas cerradas impedían el paso de la luz, así que en aquella oscuridad sólo
veía las sombras, sólo adivinaba. Supuso que Susana San Juan estaría dormida; ella
deseaba que siempre estuviera dormida. La sintió así y se alegró. Pero entonces oyó un
suspiro lejano, como salido de algún rincón de aquella pieza oscura.
-¡Justina! -le dijeron.
Ella volvió la cabeza. No vio a nadie; pero sintió una mano sobre su hombro y la
respiración en sus oídos. La voz en secreto: «Vete de aquí, Justina. Arregla tus enseres y
vete. Ya no te necesitamos».
-Ella sí me necesita -dijo, enderezando el cuerpo-. Está enferma y me necesita.
-Ya no, Justina. Yo me quedaré aquí a cuidarla.
-¿Es usted, don Bartolomé? -y no esperó la respuesta. Lanzó aquel grito que bajó hasta
los hombres y las mujeres que regresaban de los campos y que los hizo decir: «Parece ser
un aullido humano; pero no parece ser de ningún ser humano».
La lluvia amortigua los ruidos. Se sigue oyendo aún después de todo, granizando sus
gotas, hilvanando el hilo de la vida.
-¿Qué te pasa, Justina? ¿Por qué gritas? -preguntó Susana San Juan.
-Yo no he gritado. Has de haber estado soñando.
-Ya te he dicho que yo no sueño nunca. No tienes consideración de mí. Estoy muy
desvelada. Anoche no echaste fuera al gato y no me dejó dormir.
-Durmió conmigo, entre mis piernas. Estaba ensopado y por lástima lo dejé quedarse
en mi cama; pero no hizo ruido.
-No, ruido ni hizo. Sólo se la pasó haciendo circo, brincando de mis pies a mi cabeza, y
maullando quedito como si tuviera hambre.
-Le di bien de comer y no se despegó de mí en toda la noche. Estás otra vez soñando
mentiras, Susana.
-Te digo que pasó la noche asustándome con sus brincos. Y aunque sea muy cariñoso
tu gato, no lo quiero cuando estoy dormida.
-Ves visiones, Susana. Eso es lo que pasa. Cuando venga Pedro Páramo le diré que ya
no te aguanto. Le diré que me voy. No faltará gente buena que me dé trabajo. No todos
son maniáticos como tú, ni se viven mortificándola a una como tú. Mañana me iré y me
llevaré el gato y te quedarás tranquila.
-No te irás de aquí, maldita y condenada Justina. No te irás a ninguna parte porque
nunca encontrarás quien re quiera como yo.
49