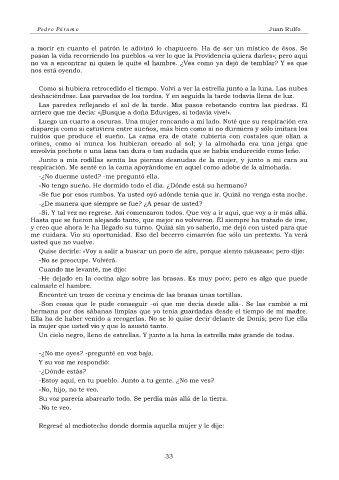Page 30 - Pedro Páramo
P. 30
Pedro Páramo Juan Rulfo
a morir en cuanto el patrón le adivinó lo chapucero. Ha de ser un místico de ésos. Se
pasan la vida recorriendo los pueblos «a ver lo que la Providencia quiera darles»; pero aquí
no va a encontrar ni quien le quite el hambre. ¿Ves como ya dejó de temblar? Y es que
nos está oyendo.
Como si hubiera retrocedido el tiempo. Volví a ver la estrella junto a la luna. Las nubes
deshaciéndose. Las parvadas de los tordos. Y en seguida la tarde todavía llena de luz.
Las paredes reflejando el sol de la tarde. Mis pasos rebotando contra las piedras. El
arriero que me decía: «¡Busque a doña Eduviges, si todavía vive!».
Luego un cuarto a oscuras. Una mujer roncando a mi lado. Noté que su respiración era
dispareja como si estuviera entre sueños, más bien como si no durmiera y sólo imitara los
ruidos que produce el sueño. La cama era de otate cubierta con costales que olían a
orines, como si nunca los hubieran oreado al sol; y la almohada era una jerga que
envolvía pochote o una lana tan dura o tan sudada que se había endurecido como leño.
Junto a mis rodillas sentía las piernas desnudas de la mujer, y junto a mi cara su
respiración. Me senté en la cama apoyándome en aquel como adobe de la almohada.
-¿No duerme usted? -me preguntó ella.
-No tengo sueño. He dormido todo el día. ¿Dónde está su hermano?
-Se fue por esos rumbos. Ya usted oyó adónde tenía que ir. Quizá no venga esta noche.
-¿De manera que siempre se fue? ¿A pesar de usted?
-Sí. Y tal vez no regrese. Así comenzaron todos. Que voy a ir aquí, que voy a ir más allá.
Hasta que se fueron alejando tanto, que mejor no volvieron. Él siempre ha tratado de irse,
y creo que ahora le ha llegado su turno. Quizá sin yo saberlo, me dejó con usted para que
me cuidara. Vio su oportunidad. Eso del becerro cimarrón fue sólo un pretexto. Ya verá
usted que no vuelve.
Quise decirle: «Voy a salir a buscar un poco de aire, porque siento náuseas»; pero dije:
-No se preocupe. Volvérá.
Cuando me levanté, me dijo:
-He dejado en la cocina algo sobre las brasas. Es muy poco; pero es algo que puede
calmarle el hambre.
Encontré un trozo de cecina y encima de las brasas unas tortillas.
-Son cosas que le pude conseguir -oí que me decía desde allá-. Se las cambié a mi
hermana por dos sábanas limpias que yo tenía guardadas desde el tiempo de mi madre.
Ella ha de haber venido a recogerlas. No se lo quise decir delante de Donis; pero fue ella
la mujer que usted vio y que lo asustó tanto.
Un cielo negro, lleno de estrellas. Y junto a la luna la estrella más grande de todas.
-¿No me oyes? -pregunté en voz baja.
Y su voz me respondió:
-¿Dónde estás?
-Estoy aquí, en tu pueblo. Junto a tu gente. ¿No me ves?
-No, hijo, no te veo.
Su voz parecía abarcarlo todo. Se perdía más allá de la tierra.
-No te veo.
Regresé al mediotecho donde dormía aquella mujer y le dije:
33