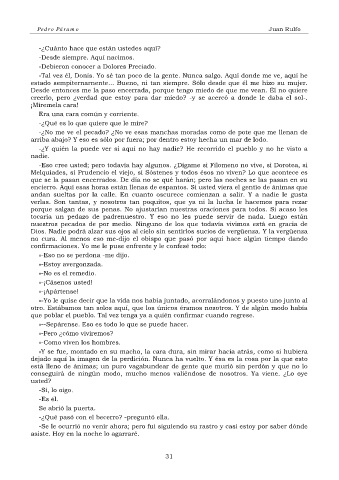Page 28 - Pedro Páramo
P. 28
Pedro Páramo Juan Rulfo
-¿Cuánto hace que están ustedes aquí?
-Desde siempre. Aquí nacimos.
-Debieron conocer a Dolores Preciado.
-Tal vez él, Donis. Yo sé tan poco de la gente. Nunca salgo. Aquí donde me ve, aquí he
estado sempiternarnente... Bueno, ni tan siempre. Sólo desde que él me hizo su mujer.
Desde entonces me la paso encerrada, porque tengo miedo de que me vean. Él no quiere
creerlo, pero ¿verdad que estoy para dar miedo? -y se acercó a donde le daba el sol-.
¡Míremela cara!
Era una cara común y corriente.
-¿Qué es lo que quiere que le mire?
-¿No me ve el pecado? ¿No ve esas manchas moradas como de pote que me llenan de
arriba abajo? Y eso es sólo por fuera; por dentro estoy hecha un mar de lodo.
-¿Y quién la puede ver si aquí no hay nadie? He recorrido el pueblo y no he visto a
nadie.
-Eso cree usted; pero todavía hay algunos. ¿Dígame si Filomeno no vive, si Dorotea, si
Melquiades, si Prudencio el viejo, si Sóstenes y todos ésos no viven? Lo que acontece es
que se la pasan encerrados. De día no se qué harán; pero las noches se las pasan en su
encierro. Aquí esas horas están llenas de espantos. Si usted viera el gentío de ánimas que
andan sueltas por la calle. En cuanto oscurece comienzan a salir. Y a nadie le gusta
verlas. Son tantas, y nosotros tan poquitos, que ya ni la lucha le hacemos para rezar
porque salgan de sus penas. No ajustarían nuestras oraciones para todos. Si acaso les
tocaría un pedazo de padrenuestro. Y eso no les puede servir de nada. Luego están
nuestros pecados de por medio. Ninguno de los que todavía vivimos está en gracia de
Dios. Nadie podrá alzar sus ojos al cielo sin sentirlos sucios de vergüenza. Y la vergüenza
no cura. Al menos eso me-dijo el obispo que pasó por aquí hace algún tiempo dando
confirmaciones. Yo me le puse enfrente y le confesé todo:
»-Eso no se perdona -me dijo.
»-Estoy avergonzada.
»-No es el remedio.
»-¡Cásenos usted!
»-¡Apártense!
»-Yo le quise decir que la vida nos había juntado, acorralándonos y puesto uno junto al
otro. Estábamos tan solos aquí, que los únicos éramos nosotros. Y de algún modo había
que poblar el pueblo. Tal vez tenga ya a quién confirmar cuando regrese.
»--Sepárense. Eso es todo lo que se puede hacer.
»-Pero ¿cómo viviremos?
»-Como viven los hombres.
»Y se fue, montado en su macho, la cara dura, sin mirar hacia atrás, como si hubiera
dejado aquí la imagen de la perdición. Nunca ha vuelto. Y ésa es la cosa por la que esto
está lleno de ánimas; un puro vagabundear de gente que murió sin perdón y que no lo
conseguirá de ningún modo, mucho menos valiéndose de nosotros. Ya viene. ¿Lo oye
usted?
-Sí, lo oigo.
-Es él.
Se abrió la puerta.
-¿Qué pasó con el becerro? -preguntó ella.
-Se le ocurrió no venir ahora; pero fui siguiendo su rastro y casi estoy por saber dónde
asiste. Hoy en la noche lo agarraré.
31