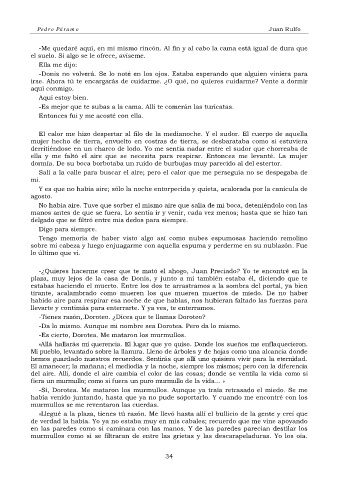Page 31 - Pedro Páramo
P. 31
Pedro Páramo Juan Rulfo
-Me quedaré aquí, en mi mismo rincón. Al fin y al cabo la cama está igual de dura que
el suelo. Si algo se le ofrece, avíseme.
Ella me dijo:
-Donis no volverá. Se lo noté en los ojos. Estaba esperando que alguien viniera para
irse. Ahora tú te encargarás de cuidarme. ¿O qué, no quieres cuidarme? Vente a dormir
aquí conmigo.
Aquí estoy bien.
-Es mejor que te subas a la cama. Allí te comerán las turicatas.
Entonces fui y me acosté con ella.
El calor me hizo despertar al filo de la medianoche. Y el sudor. El cuerpo de aquella
mujer hecho de tierra, envuelto en costras de tierra, se desbarataba como si estuviera
derritiéndose en un charco de lodo. Yo me sentía nadar entre el sudor que chorreaba de
ella y me faltó el aire que se necesita para respirar. Entonces me levanté. La mujer
dormía. De su boca borbotaba un ruido de burbujas muy parecido al del estertor.
Salí a la calle para buscar el aire; pero el calor que me perseguía no se despegaba de
mí.
Y es que no había aire; sólo la noche entorpecida y quieta, acalorada por la canícula de
agosto.
No había aire. Tuve que sorber el mismo aire que salía de mi boca, deteniéndolo con las
manos antes de que se fuera. Lo sentía ir y venir, cada vez menos; hasta que se hizo tan
delgado que se filtró entre mis dedos para siempre.
Digo para siempre.
Tengo memoria de haber visto algo así como nubes espumosas haciendo remolino
sobre mi cabeza y luego enjuagarme con aquella espuma y perderme en su nublazón. Fue
lo último que vi.
-¿Quieres hacerme creer que te mató el ahogo, Juan Preciado? Yo te encontré en la
plaza, muy lejos de la casa de Donis, y junto a mí también estaba él, diciendo que te
estabas haciendo el muerto. Entre los dos te arrastramos a la sombra del portal, ya bien
tirante, acalambrado como mueren los que mueren muertos de miedo. De no haber
habido aire para respirar esa noche de que hablas, nos hubieran faltado las fuerzas para
llevarte y contimás para enterrarte. Y ya ves, te enterramos.
-Tienes razón,.Doroteo. ¿Dices que te llamas Doroteo?
-Da lo mismo. Aunque mi nombre sea Dorotea. Pero da lo mismo.
-Es cierto, Dorotea. Me mataron los murmullos.
«Allá hallarás mi querencia. El lugar que yo quise. Donde los sueños me enflaquecieron.
Mi pueblo, levantado sobre la llanura. Lleno de árboles y de hojas como una alcancía donde
hemos guardado nuestros recuerdos. Sentirás que allí uno quisiera vivir para la eternidad.
El amanecer; la mañana; el mediodía y la noche, siempre los mismos; pero con la diferencia
del aire. Allí, donde el aire cambia el color de las cosas; donde se ventila la vida como si
fiera un murmullo; como si fuera un puro murmullo de la vida... »
-Sí, Dorotea. Me mataron los murmullos. Aunque ya traía retrasado el miedo. Se me
había venido juntando, hasta que ya no pude soportarlo. Y cuando me encontré con los
murmullos se me reventaron las cuerdas.
»Llegué a la plaza, tienes tú razón. Me llevó hasta allí el bullicio de la gente y creí que
de verdad la había. Yo ya no estaba muy en mis cabales; recuerdo que me vine apoyando
en las paredes como si caminara con las manos. Y de las paredes parecían destilar los
murmullos como si se filtraran de entre las grietas y las descarapeladuras. Yo los oía.
34