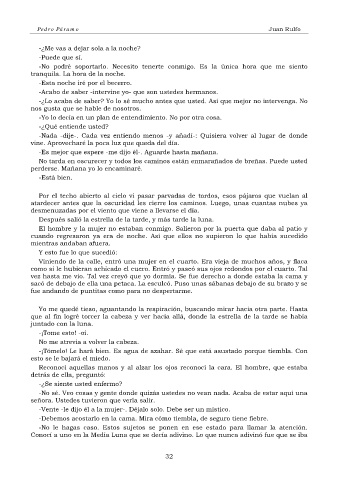Page 29 - Pedro Páramo
P. 29
Pedro Páramo Juan Rulfo
-¿Me vas a dejar sola a la noche?
-Puede que sí.
-No podré soportarlo. Necesito tenerte conmigo. Es la única hora que me siento
tranquila. La hora de la noche.
-Esta noche iré por el becerro.
-Acabo de saber -intervine yo- que son ustedes hermanos.
-¿Lo acaba de saber? Yo lo sé mucho antes que usted. Así que mejor no intervenga. No
nos gusta que se hable de nosotros.
-Yo lo decía en un plan de entendimiento. No por otra cosa.
-¿Qué entiende usted?
-Nada -dije-. Cada vez entiendo menos -y añadí-: Quisiera volver al lugar de donde
vine. Aprovecharé la poca luz que queda del día.
-Es mejor que espere -me dijo él-. Aguarde hasta mañana.
No tarda en oscurecer y todos los caminos están enmarañados de breñas. Puede usted
perderse. Mañana yo lo encaminaré.
-Está bien.
Por el techo abierto al cielo vi pasar parvadas de tordos, esos pájaros que vuelan al
atardecer antes que la oscuridad les cierre los caminos. Luego, unas cuantas nubes ya
desmenuzadas por el viento que viene a llevarse el día.
Después salió la estrella de la tarde, y más tarde la luna.
El hombre y la mujer no estaban conmigo. Salieron por la puerta que daba al patio y
cuando regresaron ya era de noche. Así que ellos no supieron lo que había sucedido
mientras andaban afuera.
Y esto fue lo que sucedió:
Viniendo de la calle, entró una mujer en el cuarto. Era vieja de muchos años, y flaca
como si le hubieran achicado el cuero. Entró y paseó sus ojos redondos por el cuarto. Tal
vez hasta me vio. Tal vez creyó que yo dormía. Se fue derecho a donde estaba la cama y
sacó de debajo de ella una petaca. La esculcó. Puso unas sábanas debajo de su brazo y se
fue andando de puntitas como para no despertarme.
Yo me quedé tieso, aguantando la respiración, buscando mirar hacia otra parte. Hasta
que al fin logré torcer la cabeza y ver hacia allá, donde la estrella de la tarde se había
juntado con la luna.
-¡Tome esto! -oí.
No me atrevía a volver la cabeza.
-¡Tómelo! Le hará bien. Es agua de azahar. Sé que está asustado porque tiembla. Con
esto se le bajará el miedo.
Reconocí aquellas manos y al alzar los ojos reconocí la cara. El hombre, que estaba
detrás de ella, preguntó:
-¿Se siente usted enfermo?
-No sé. Veo cosas y gente donde quizás ustedes no vean nada. Acaba de estar aquí una
señora. Ustedes tuvieron que verla salir.
-Vente -le dijo él a la mujer-. Déjalo solo. Debe ser un místico.
-Debemos acostarlo en la cama. Mira cómo tiembla, de seguro tiene fiebre.
-No le hagas caso. Estos sujetos se ponen en ese estado para llamar la atención.
Conocí a uno en la Media Luna que se decía adivino. Lo que nunca adivinó fue que se iba
32