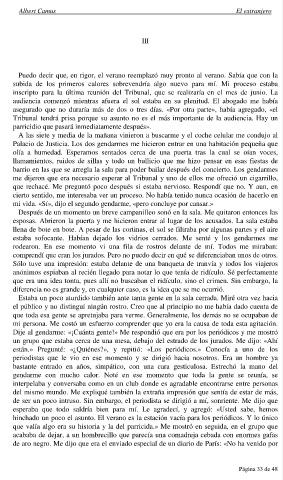Page 34 - El Extranjero
P. 34
Albert Camus El extranjero
III
Puedo decir que, en rigor, el verano reemplazó muy pronto al verano. Sabía que con la
subida de los primeros calores sobrevendría algo nuevo para mí. Mi proceso estaba
inscripto para la última reunión del Tribunal, que se realizaría en el mes de junio. La
audiencia comenzó mientras afuera el sol estaba en su plenitud. El abogado me había
asegurado que no duraría más de dos o tres días. «Por otra parte», había agregado, «el
Tribunal tendrá prisa porque su asunto no es el más importante de la audiencia. Hay un
parricidio que pasará inmediatamente después».
A las siete y media de la mañana vinieron a buscarme y el coche celular me condujo al
Palacio de Justicia. Los dos gendarmes me hicieron entrar en una habitación pequeña que
olía a humedad. Esperamos sentados cerca de una puerta tras la cual se oían voces,
llamamientos, ruidos de sillas y todo un bullicio que me hizo pensar en esas fiestas de
barrio en las que se arregla la sala para poder bailar después del concierto. Los gendarmes
me dijeron que era necesario esperar al Tribunal y uno de ellos me ofreció un cigarrillo,
que rechacé. Me preguntó poco después si estaba nervioso. Respondí que no. Y aun, en
cierto sentido, me interesaba ver un proceso. No había tenido nunca ocasión de hacerlo en
mi vida. «Sí», dijo el segundo gendarme, «pero concluye por cansar.»
Después de un momento un breve campanilleo sonó en la sala. Me quitaron entonces las
esposas. Abrieron la puerta y me hicieron entrar al lugar de los acusados. La sala estaba
llena de bote en bote. A pesar de las cortinas, el sol se filtraba por algunas partes y el aire
estaba sofocante. Habían dejado los vidrios cerrados. Me senté y los gendarmes me
rodearon. En ese momento vi una fila de rostros delante de mí. Todos me miraban:
comprendí que eran los jurados. Pero no puedo decir en qué se diferenciaban unos de otros.
Sólo tuve una impresión: estaba delante de una banqueta de tranvía y todos los viajeros
anónimos espiaban al recién llegado para notar lo que tenía de ridículo. Sé perfectamente
que era una idea tonta, pues allí no buscaban el ridículo, sino el crimen. Sin embargo, la
diferencia no es grande y, en cualquier caso, es la idea que se me ocurrió.
Estaba un poco aturdido también ante tanta gente en la sala cerrada. Miré otra vez hacia
el público y no distinguí ningún rostro. Creo que al principio no me había dado cuenta de
que toda esa gente se apretujaba para verme. Generalmente, los demás no se ocupaban de
mi persona. Me costó un esfuerzo comprender que yo era la causa de toda esta agitación.
Dije al gendarme: «¡Cuánta gente!» Me respondió que era por los periódicos y me mostró
un grupo que estaba cerca de una mesa, debajo del estrado de los jurados. Me dijo: «Ahí
están.» Pregunté: «¿Quiénes?», y repitió: «Los periódicos.» Conocía a uno de los
periodistas que le vio en ese momento y se dirigió hacia nosotros. Era un hombre ya
bastante entrado en años, simpático, con una cara gesticulosa. Estrechó la mano del
gendarme con mucho calor. Noté en ese momento que toda la gente se reunía, se
interpelaba y conversaba como en un club donde es agradable encontrarse entre personas
del mismo mundo. Me expliqué también la extraña impresión que sentía de estar de más,
de ser un poco intruso. Sin embargo, el periodista se dirigió a mí, sonriente. Me dijo que
esperaba que todo saldría bien para mí. Le agradecí, y agregó: «Usted sabe, hemos
hinchado un poco el asunto. El verano es la estación vacía para los periódicos. Y lo único
que valía algo era su historia y la del parricida.» Me mostró en seguida, en el grupo que
acababa de dejar, a un hombrecillo que parecía una comadreja cebada con enormes gafas
de aro negro. Me dijo que era el enviado especial de un diario de París: «No ha venido por
Página 33 de 48