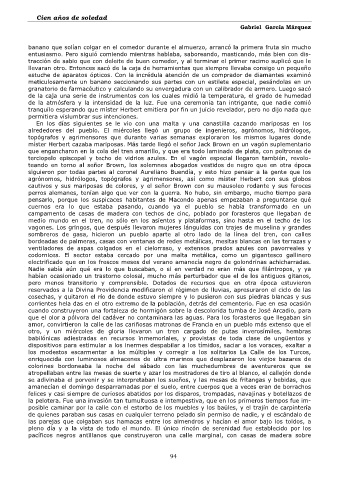Page 94 - Cien Años de Soledad
P. 94
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
banano que solían colgar en el comedor durante el almuerzo, arrancó la primera fruta sin mucho
entusiasmo. Pero siguió comiendo mientras hablaba, saboreando, masticando, más bien con dis-
tracción de sabio que con deleite de buen comedor, y al terminar el primer racimo suplicó que le
llevaran otro. Entonces sacó de la caja de herramientas que siempre llevaba consigo un pequeño
estuche de aparatos ópticos. Con la incrédula atención de un comprador de diamantes examinó
meticulosamente un banano seccionando sus partes con un estilete especial, pesándolas en un
granatorio de farmacéutico y calculando su envergadura con un calibrador de armero. Luego sacó
de la caja una serie de instrumentos con los cuales midió la temperatura, el grado de humedad
de la atmósfera y la intensidad de la luz. Fue una ceremonia tan intrigante, que nadie comió
tranquilo esperando que míster Herbert emitiera por fin un juicio revelador, pero no dijo nada que
permitiera vislumbrar sus intenciones.
En los días siguientes se le vio con una malta y una canastilla cazando mariposas en los
alrededores del pueblo. El miércoles llegó un grupo de ingenieros, agrónomos, hidrólogos,
topógrafos y agrimensores que durante varias semanas exploraron los mismos lugares donde
míster Herbert cazaba mariposas. Más tarde llegó el señor Jack Brown en un vagón suplementario
que engancharon en la cola del tren amarillo, y que era todo laminado de plata, con poltronas de
terciopelo episcopal y techo de vidrios azules. En el vagón especial llegaron también, revolo-
teando en torno al señor Brown, los solemnes abogados vestidos de negro que en otra época
siguieron por todas partes al coronel Aureliano Buendía, y esto hizo pensar a la gente que los
agrónomos, hidrólogos, topógrafos y agrimensores, así como míster Herbert con sus globos
cautivos y sus mariposas de colores, y el señor Brown con su mausoleo rodante y sus feroces
perros alemanes, tenían algo que ver con la guerra. No hubo, sin embargo, mucho tiempo para
pensarlo, porque los suspicaces habitantes de Macondo apenas empezaban a preguntarse qué
cuernos era lo que estaba pasando, cuando ya el pueblo se había transformado en un
campamento de casas de madera con techos de cinc, poblado por forasteros que llegaban de
medio mundo en el tren, no sólo en los asientos y plataformas, sino hasta en el techo de los
vagones. Los gringos, que después llevaron mujeres lánguidas con trajes de muselina y grandes
sombreros de gasa, hicieron un pueblo aparte al otro lado de la línea del tren, con calles
bordeadas de palmeras, casas con ventanas de redes metálicas, mesitas blancas en las terrazas y
ventiladores de aspas colgados en el cielorraso, y extensos prados azules con pavorreales y
codornices. El sector estaba cercado por una malta metálica, como un gigantesco gallinero
electrificado que en los frescos meses del verano amanecía negro de golondrinas achicharradas.
Nadie sabía aún qué era lo que buscaban, o si en verdad no eran más que filántropos, y ya
habían ocasionado un trastorno colosal, mucho más perturbador que el de los antiguos gitanos,
pero menos transitorio y comprensible. Dotados de recursos que en otra época estuvieron
reservados a la Divina Providencia modificaron el régimen de lluvias, apresuraron el ciclo de las
cosechas, y quitaron el río de donde estuvo siempre y lo pusieron con sus piedras blancas y sus
corrientes hela das en el otro extremo de la población, detrás del cementerio. Fue en esa ocasión
cuando construyeron una fortaleza de hormigón sobre la descolorida tumba de José Arcadio, para
que el olor a pólvora del cadáver no contaminara las aguas. Para los forasteros que llegaban sin
amor, convirtieron la calle de las cariñosas matronas de Francia en un pueblo más extenso que el
otro, y un miércoles de gloria llevaron un tren cargado de putas inverosímiles, hembras
babilónicas adiestradas en recursos inmemoriales, y provistas de toda clase de ungüentos y
dispositivos para estimular a los inermes despabilar a los tímidos, saciar a los voraces, exaltar a
los modestos escarmentar a los múltiples y corregir a los solitarios La Calle de los Turcos,
enriquecida con luminosos almacenes de ultra marinos que desplazaron los viejos bazares de
colorines bordoneaba la noche del sábado con las muchedumbres de aventureros que se
atropellaban entre las mesas de suerte y azar los mostradores de tiro al blanco, el callejón donde
se adivinaba el porvenir y se interpretaban los sueños, y las mesas de fritangas y bebidas, que
amanecían el domingo desparramadas por el suelo, entre cuerpos que a veces eran de borrachos
felices y casi siempre de curiosos abatidos por los disparos, trompadas, navajinas y botellazos de
la pelotera. Fue una invasión tan tumultuosa e intempestiva, que en los primeros tiempos fue im-
posible caminar por la calle con el estorbo de los muebles y los baúles, y el trajín de carpintería
de quienes paraban sus casas en cualquier terreno pelado sin permiso de nadie, y el escándalo de
las parejas que colgaban sus hamacas entre los almendros y hacían el amor bajo los toldos, a
pleno día y a la vista de todo el mundo. El único rincón de serenidad fue establecido por los
pacíficos negros antillanos que construyeron una calle marginal, con casas de madera sobre
94