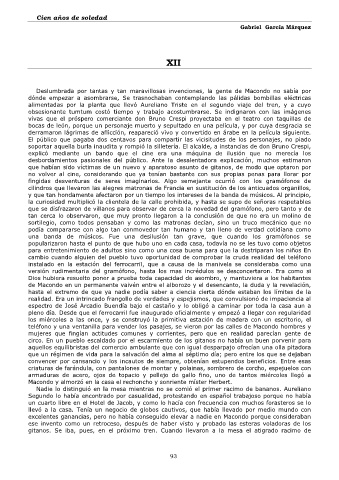Page 93 - Cien Años de Soledad
P. 93
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
XII
Deslumbrada por tantas y tan maravillosas invenciones, la gente de Macondo no sabía por
dónde empezar a asombrarse, Se trasnochaban contemplando las pálidas bombillas eléctricas
alimentadas por la planta que llevó Aureliano Triste en el segundo viaje del tren, y a cuyo
obsesionante tumtum costó tiempo y trabajo acostumbrarse. Se indignaron con las imágenes
vivas que el próspero comerciante don Bruno Crespi proyectaba en el teatro con taquillas de
bocas de león, porque un personaje muerto y sepultado en una película, y por cuya desgracia se
derramaron lágrimas de aflicción, reapareció vivo y convertido en árabe en la película siguiente.
El público que pagaba dos centavos para compartir las vicisitudes de los personajes, no piado
soportar aquella burla inaudita y rompió la silletería. El alcalde, a instancias de don Bruno Crespi,
explicó mediante un bando que el cine era una máquina de ilusión que no merecía los
desbordamientos pasionales del público. Ante la desalentadora explicación, muchos estimaron
que habían sido víctimas de un nuevo y aparatoso asunto de gitanos, de modo que optaron por
no volver al cine, considerando que ya tenían bastante con sus propias penas para llorar por
fingidas desventuras de seres imaginarios. Algo semejante ocurrió con los gramófonos de
cilindros que llevaron las alegres matronas de Francia en sustitución de los anticuados organillos,
y que tan hondamente afectaron por un tiempo los intereses de la banda de músicos. Al principio,
la curiosidad multiplicó la clientela de la calle prohibida, y hasta se supo de señoras respetables
que se disfrazaron de villanos para observar de cerca la novedad del gramófono, pero tanto y de
tan cerca lo observaron, que muy pronto llegaron a la conclusión de que no era un molino de
sortilegio, como todos pensaban y como las matronas decían, sino un truco mecánico que no
podía compararse con algo tan conmovedor tan humano y tan lleno de verdad cotidiana como
una banda de músicos. Fue una desilusión tan grave, que cuando los gramófonos se
popularizaron hasta el punto de que hubo uno en cada casa, todavía no se les tuvo como objetos
para entretenimiento de adultos sino como una cosa buena para que la destriparan los niños En
cambio cuando alguien del pueblo tuvo oportunidad de comprobar la cruda realidad del teléfono
instalado en la estación del ferrocarril, que a causa de la manivela se consideraba como una
versión rudimentaria del gramófono, hasta los mas incrédulos se desconcertaron. Era como si
Dios hubiera resuelto poner a prueba toda capacidad de asombro, y mantuviera a los habitantes
de Macondo en un permanente vaivén entre el alborozo y el desencanto, la duda y la revelación,
hasta el extremo de que ya nadie podía saber a ciencia cierta dónde estaban los límites de la
realidad. Era un intrincado frangollo de verdades y espejismos, que convulsionó de impaciencia al
espectro de José Arcadio Buendía bajo el castaño y lo obligó a caminar por toda la casa aun a
pleno día. Desde que el ferrocarril fue inaugurado oficialmente y empezó a llegar con regularidad
los miércoles a las once, y se construyó la primitiva estación de madera con un escritorio, el
teléfono y una ventanilla para vender los pasajes, se vieron por las calles de Macondo hombres y
mujeres que fingían actitudes comunes y corrientes, pero que en realidad parecían gente de
circo. En un pueblo escaldado por el escarmiento de los gitanos no había un buen porvenir para
aquellos equilibristas del comercio ambulante que con igual desparpajo ofrecían una olla pitadora
que un régimen de vida para la salvación del alma al séptimo día; pero entre los que se dejaban
convencer por cansancio y los incautos de siempre, obtenían estupendos beneficios. Entre esas
criaturas de farándula, con pantalones de montar y polainas, sombrero de corcho, espejuelos con
armaduras de acero, ojos de topacio y pellejo de gallo fino, uno de tantos miércoles llegó a
Macondo y almorzó en la casa el rechoncho y sonriente míster Herbert.
Nadie lo distinguió en la mesa mientras no se comió el primer racimo de bananos. Aureliano
Segundo lo había encontrado por casualidad, protestando en español trabajoso porque no había
un cuarto libre en el Hotel de Jacob, y como lo hacía con frecuencia con muchos forasteros se lo
llevó a la casa. Tenía un negocio de globos cautivos, que había llevado por medio mundo con
excelentes ganancias, pero no había conseguido elevar a nadie en Macondo porque consideraban
ese invento como un retroceso, después de haber visto y probado las esteras voladoras de los
gitanos. Se iba, pues, en el próximo tren. Cuando llevaron a la mesa el atigrado racimo de
93