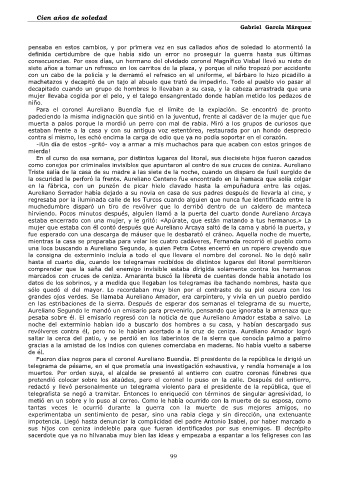Page 99 - Cien Años de Soledad
P. 99
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
pensaba en estos cambios, y por primera vez en sus callados años de soledad lo atormentó la
definida certidumbre de que había sido un error no proseguir la guerra hasta sus últimas
consecuencias. Por esos días, un hermano del olvidado coronel Magnífico Visbal llevó su nieto de
siete años a tomar un refresco en los carritos de la plaza, y porque el niño tropezó por accidente
con un cabo de la policía y le derramó el refresco en el uniforme, el bárbaro lo hizo picadillo a
machetazos y decapitó de un tajo al abuelo que trató de impedirlo. Todo el pueblo vio pasar al
decapitado cuando un grupo de hombres lo llevaban a su casa, y la cabeza arrastrada que una
mujer llevaba cogida por el pelo, y el talego ensangrentado donde habían metido los pedazos de
niño.
Para el coronel Aureliano Buendía fue el límite de la expiación. Se encontró de pronto
padeciendo la misma indignación que sintió en la juventud, frente al cadáver de la mujer que fue
muerta a palos porque la mordió un perro con mal de rabia. Miró a los grupos de curiosos que
estaban frente a la casa y con su antigua voz estentórea, restaurada por un hondo desprecio
contra sí mismo, les echó encima la carga de odio que ya no podía soportar en el corazón.
-¡Un día de estos -gritó- voy a armar a mis muchachos para que acaben con estos gringos de
mierda!
En el curso de esa semana, por distintos lugares del litoral, sus diecisiete hijos fueron cazados
como conejos por criminales invisibles que apuntaron al centro de sus cruces de ceniza. Aureliano
Triste salía de la casa de su madre a las siete de la noche, cuando un disparo de fusil surgido de
la oscuridad le perforó la frente. Aureliano Centeno fue encontrado en la hamaca que solía colgar
en la fábrica, con un punzón de picar hielo clavado hasta la empuñadura entre las cejas.
Aureliano Serrador había dejado a su novia en casa de sus padres después de llevarla al cine, y
regresaba por la iluminada calle de los Turcos cuando alguien que nunca fue identificado entre la
muchedumbre disparó un tiro de revólver que lo derribó dentro de un caldero de manteca
hirviendo. Pocos minutos después, alguien llamó a la puerta del cuarto donde Aureliano Arcaya
estaba encerrado con una mujer, y le gritó: «Apúrate, que están matando a tus hermanos.» La
mujer que estaba con él contó después que Aureliano Arcaya saltó de la cama y abrió la puerta, y
fue esperado con una descarga de máuser que le desbarató el cráneo. Aquella noche de muerte,
mientras la casa se preparaba para velar los cuatro cadáveres, Fernanda recorrió el pueblo como
una loca buscando a Aureliano Segundo, a quien Petra Cotes encerró en un ropero creyendo que
la consigna de exterminio incluía a todo el que llevara el nombre del coronel. No le dejó salir
hasta el cuarto día, cuando los telegramas recibidos de distintos lugares del litoral permitieron
comprender que la saña del enemigo invisible estaba dirigida solamente contra los hermanos
marcados con cruces de ceniza. Amaranta buscó la libreta de cuentas donde había anotado los
datos de los sobrinos, y a medida que llegaban los telegramas iba tachando nombres, hasta que
sólo quedó el del mayor. Lo recordaban muy bien por el contraste de su piel oscura con los
grandes ojos verdes. Se llamaba Aureliano Amador, era carpintero, y vivía en un pueblo perdido
en las estribaciones de la sierra. Después de esperar dos semanas el telegrama de su muerte,
Aureliano Segundo le mandó un emisario para prevenirlo, pensando que ignoraba la amenaza que
pesaba sobre él. El emisario regresó con la noticia de que Aureliano Amador estaba a salvo. La
noche del exterminio habían ido a buscarlo dos hombres a su casa, y habían descargado sus
revólveres contra él, pero no le habían acertado a la cruz de ceniza. Aureliano Amador logró
saltar la cerca del patio, y se perdió en los laberintos de la sierra que conocía palmo a palmo
gracias a la amistad de los indios con quienes comerciaba en maderas. No había vuelto a saberse
de él.
Fueron días negros para el coronel Aureliano Buendía. El presidente de la república le dirigió un
telegrama de pésame, en el que prometía una investigación exhaustiva, y rendía homenaje a los
muertos. Por orden suya, el alcalde se presentó al entierro con cuatro coronas fúnebres que
pretendió colocar sobre los ataúdes, pero el coronel lo puso en la calle. Después del entierro,
redactó y llevó personalmente un telegrama violento para el presidente de la república, que el
telegrafista se negó a tramitar. Entonces lo enriqueció con términos de singular agresividad, lo
metió en un sobre y lo puso al correo. Como le había ocurrido con la muerte de su esposa, como
tantas veces le ocurrió durante la guerra con la muerte de sus mejores amigos, no
experimentaba un sentimiento de pesar, sino una rabia ciega y sin dirección, una extenuante
impotencia. Llegó hasta denunciar la complicidad del padre Antonio Isabel, por haber marcado a
sus hijos con ceniza indeleble para que fueran identificados por sus enemigos. El decrépito
sacerdote que ya no hilvanaba muy bien las ideas y empezaba a espantar a los feligreses con las
99