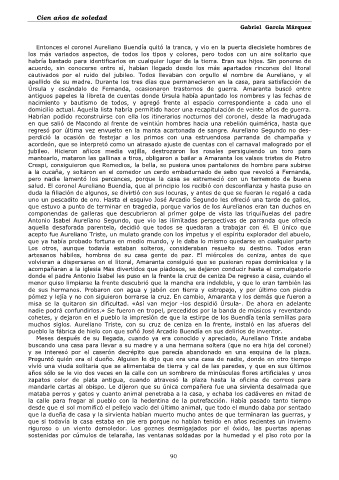Page 90 - Cien Años de Soledad
P. 90
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
Entonces el coronel Aureliano Buendía quitó la tranca, y vio en la puerta diecisiete hombres de
los más variados aspectos, de todos los tipos y colores, pero todos con un aire solitario que
habría bastado para identificarlos en cualquier lugar de la tierra. Eran sus hijos. Sin ponerse de
acuerdo, sin conocerse entre sí, habían llegado desde los más apartados rincones del litoral
cautivados por el ruido del jubileo. Todos llevaban con orgullo el nombre de Aureliano, y el
apellido de su madre. Durante los tres días que permanecieron en la casa, para satisfacción de
Úrsula y escándalo de Fernanda, ocasionaron trastornos de guerra. Amaranta buscó entre
antiguos papeles la libreta de cuentas donde Úrsula había apuntado los nombres y las fechas de
nacimiento y bautismo de todos, y agregó frente al espacio correspondiente a cada uno el
domicilio actual. Aquella lista habría permitido hacer una recapitulación de veinte años de guerra.
Habrían podido reconstruirse con ella los itinerarios nocturnos del coronel, desde la madrugada
en que salió de Macondo al frente de veintiún hombres hacia una rebelión quimérica, hasta que
regresó por última vez envuelto en la manta acartonada de sangre. Aureliano Segundo no des-
perdició la ocasión de festejar a los primos con una estruendosa parranda de champaña y
acordeón, que se interpretó como un atrasado ajuste de cuentas con el carnaval malogrado por el
jubileo. Hicieron añicos media vajilla, destrozaron los rosales persiguiendo un toro para
mantearlo, mataron las gallinas a tiros, obligaron a bailar a Amaranta los valses tristes de Pietro
Crespi, consiguieron que Remedios, la bella, se pusiera unos pantalones de hombre para subirse
a la cucaña, y soltaron en el comedor un cerdo embadurnado de sebo que revolcó a Fernanda,
pero nadie lamentó los percances, porque la casa se estremeció con un terremoto de buena
salud. El coronel Aureliano Buendía, que al principio los recibió con desconfianza y hasta puso en
duda la filiación de algunos, se divirtió con sus locuras, y antes de que se fueran le regaló a cada
uno un pescadito de oro. Hasta el esquivo José Arcadio Segundo les ofreció una tarde de gallos,
que estuvo a punto de terminar en tragedia, porque varios de los Aurelianos eran tan duchos en
componendas de galleras que descubrieron al primer golpe de vista las triquiñuelas del padre
Antonio Isabel Aureliano Segundo, que vio las ilimitadas perspectivas de parranda que ofrecía
aquella desaforada parentela, decidió que todos se quedaran a trabajar con él. El único que
acepto fue Aureliano Triste, un mulato grande con los ímpetus y el espíritu explorador del abuelo,
que ya había probado fortuna en medio mundo, y le daba lo mismo quedarse en cualquier parte
Los otros, aunque todavía estaban solteros, consideraban resuelto su destino. Todos eran
artesanos hábiles, hombres de su casa gente de paz. El miércoles de ceniza, antes de que
volvieran a dispersarse en el litoral, Amaranta consiguió que se pusieran ropas dominicales y la
acompañaran a la iglesia Mas divertidos que piadosos, se dejaron conducir hasta el comulgatorio
donde el padre Antonio Isabel les puso en la frente la cruz de ceniza De regreso a casa, cuando el
menor quiso limpiarse la frente descubrió que la mancha era indeleble, y que lo eran también las
de sus hermanos. Probaron con agua y jabón con tierra y estropajo, y por último con piedra
pómez y lejía y no con siguieron borrarse la cruz. En cambio, Amaranta y los demás que fueron a
misa se la quitaron sin dificultad. «Así van mejor -los despidió Úrsula-. De ahora en adelante
nadie podrá confundirlos.» Se fueron en tropel, precedidos por la banda de músicos y reventando
cohetes, y dejaron en el pueblo la impresión de que la estirpe de los Buendía tenía semillas para
muchos siglos. Aureliano Triste, con su cruz de ceniza en la frente, instaló en las afueras del
pueblo la fábrica de hielo con que soñó José Arcadio Buendía en sus delirios de inventor.
Meses después de su llegada, cuando ya era conocido y apreciado, Aureliano Triste andaba
buscando una casa para llevar a su madre y a una hermana soltera (que no era hija del coronel)
y se interesó por el caserón decrépito que parecía abandonado en una esquina de la plaza.
Preguntó quién era el dueño. Alguien le dijo que era una casa de nadie, donde en otro tiempo
vivió una viuda solitaria que se alimentaba de tierra y cal de las paredes, y que en sus últimos
años sólo se le vio dos veces en la calle con un sombrero de minúsculas flores artificiales y unos
zapatos color de plata antigua, cuando atravesó la plaza hasta la oficina de correos para
mandarle cartas al obispo. Le dijeron que su única compañera fue una sirvienta desalmada que
mataba perros y gatos y cuanto animal penetraba a la casa, y echaba los cadáveres en mitad de
la calle para fregar al pueblo con la hedentina de la putrefacción. Había pasado tanto tiempo
desde que el sol momificó el pellejo vacío del último animal, que todo el mundo daba por sentado
que la dueña de casa y la sirvienta habían muerto mucho antes de que terminaran las guerras, y
que si todavía la casa estaba en pie era porque no habían tenido en años recientes un invierno
riguroso o un viento demoledor. Los goznes desmigajados por el óxido, las puertas apenas
sostenidas por cúmulos de telaraña, las ventanas soldadas por la humedad y el piso roto por la
90