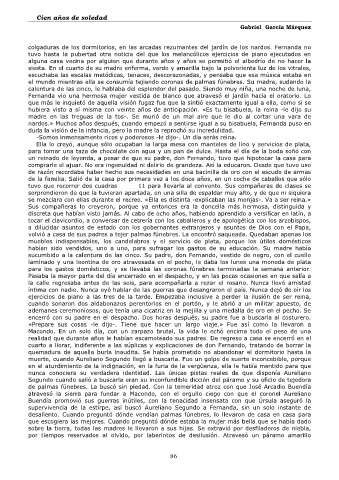Page 86 - Cien Años de Soledad
P. 86
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
colgaduras de los dormitorios, en las arcadas rezumantes del jardín de los nardos. Fernanda no
tuvo hasta la pubertad otra noticia del que los melancólicos ejercicios de piano ejecutados en
alguna casa vecina por alguien que durante años y años se permitió el albedrío de no hacer la
siesta. En el cuarto de su madre enferma, verde y amarilla bajo la polvorienta luz de los vitrales,
escuchaba las escalas metódicas, tenaces, descorazonadas, y pensaba que esa música estaba en
el mundo mientras ella se consumía tejiendo coronas de palmas fúnebres. Su madre, sudando la
calentura de las cinco, le hablaba del esplendor del pasado. Siendo muy niña, una noche de luna,
Fernanda vio una hermosa mujer vestida de blanco que atravesó el jardín hacia el oratorio. Lo
que más le inquietó de aquella visión fugaz fue que la sintió exactamente igual a ella, como si se
hubiera visto a sí misma con veinte años de anticipación. «Es tu bisabuela, la reina -le dijo su
madre en las treguas de la tos-. Se murió de un mal aire que le dio al cortar una vara de
nardos.» Muchos años después, cuando empezó a sentirse igual a su bisabuela, Fernanda puso en
duda la visión de la infancia, pero la madre la reprochó su incredulidad.
-Somos inmensamente ricos y poderosos -le dijo-. Un día serás reina.
Ella lo creyó, aunque sólo ocupaban la larga mesa con manteles de lino y servicios de plata,
para tomar una taza de chocolate con agua y un pan de dulce. Hasta el día de la boda soñó con
un reinado de leyenda, a pesar de que su padre, don Fernando, tuvo que hipotecar la casa para
comprarle el ajuar. No era ingenuidad ni delirio de grandeza. Así la educaron. Desde que tuvo uso
de razón recordaba haber hecho sus necesidades en una bacinilla de oro con el escudo de armas
de la familia. Salió de la casa por primera vez a los doce años, en un coche de caballos que sólo
tuvo que recorrer dos cuadras 11 para llevarla al convento. Sus compañeras de clases se
sorprendieron de que la tuvieran apartada, en una silla de espaldar muy alto, y de que ni siquiera
se mezclara con ellas durante el recreo. «Ella es distinta -explicaban las monjas-. Va a ser reina.»
Sus compañeras lo creyeron, porque ya entonces era la doncella más hermosa, distinguida y
discreta que habían visto jamás. Al cabo de ocho años, habiendo aprendido a versificar en latín, a
tocar el clavicordio, a conversar de cetrería con los caballeros y de apologética con los arzobispos,
a dilucidar asuntos de estado con los gobernantes extranjeros y asuntos de Dios con el Papa,
volvió a casa de sus padres a tejer palmas fúnebres. La encontró saqueada. Quedaban apenas los
muebles indispensables, los candelabros y el servicio de plata, porque los útiles domésticos
habían sido vendidos, uno a uno, para sufragar los gastos de su educación. Su madre había
sucumbido a la calentura de las cinco. Su padre, don Fernando, vestido de negro, con el cuello
laminado y una leontina de oro atravesada en el pecho, le daba los lunes una moneda de plata
para los gastos domésticos, y se llevaba las coronas fúnebres terminadas la semana anterior.
Pasaba la mayor parte del día encerrado en el despacho, y en las pocas ocasiones en que salía a
la calle regresaba antes de las seis, para acompañarla a rezar el rosario. Nunca llevó amistad
íntima con nadie. Nunca oyó hablar de las guerras que desangraron el país. Nunca dejó de oír los
ejercicios de piano a las tres de la tarde. Empezaba inclusive a perder la ilusión de ser reina,
cuando sonaron dos aldabonazos perentorios en el portón, y le abrió a un militar apuesto, de
ademanes ceremoniosos, que tenía una cicatriz en la mejilla y una medalla de oro en el pecho. Se
encerró con su padre en el despacho. Dos horas después, su padre fue a buscarla al costurero.
«Prepare sus cosas -le dijo-. Tiene que hacer un largo viaje.» Fue así como la llevaron a
Macondo. En un solo día, con un zarpazo brutal, la vida le echó encima todo el peso de una
realidad que durante años le habían escamoteado sus padres. De regreso a casa se encerró en el
cuarto a llorar, indiferente a las súplicas y explicaciones de don Fernando, tratando de borrar la
quemadura de aquella burla inaudita. Se había prometido no abandonar el dormitorio hasta la
muerte, cuando Aureliano Segundo llegó a buscarla. Fue un golpe de suerte inconcebible, porque
en el aturdimiento de la indignación, en la furia de la vergüenza, ella le había mentido para que
nunca conociera su verdadera identidad. Las únicas pistas reales de que disponía Aureliano
Segundo cuando salió a buscarla eran su inconfundible dicción del páramo y su oficio de tejedora
de palmas fúnebres. La buscó sin piedad. Con la temeridad atroz con que José Arcadio Buendía
atravesó la sierra para fundar a Macondo, con el orgullo ciego con que el coronel Aureliano
Buendía promovió sus guerras inútiles, con la tenacidad insensata con que Úrsula aseguró la
supervivencia de la estirpe, así buscó Aureliano Segundo a Fernanda, sin un solo instante de
desaliento. Cuando preguntó dónde vendían palmas fúnebres, lo llevaron de casa en casa para
que escogiera las mejores. Cuando preguntó dónde estaba la mujer más bella que se había dado
sobre la tierra, todas las madres le llevaron a sus hijas. Se extravió por desfiladeros de niebla,
por tiempos reservados al olvido, por laberintos de desilusión. Atravesó un páramo amarillo
86