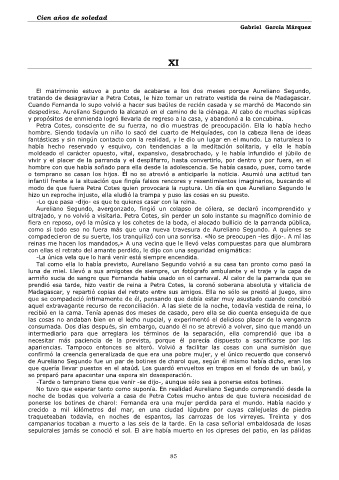Page 85 - Cien Años de Soledad
P. 85
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
XI
El matrimonio estuvo a punto de acabarse a los dos meses porque Aureliano Segundo,
tratando de desagraviar a Petra Cotes, le hizo tomar un retrato vestida de reina de Madagascar.
Cuando Fernanda lo supo volvió a hacer sus baúles de recién casada y se marchó de Macondo sin
despedirse. Aureliano Segundo la alcanzó en el camino de la ciénaga. Al cabo de muchas súplicas
y propósitos de enmienda logró llevarla de regreso a la casa, y abandonó a la concubina.
Petra Cotes, consciente de su fuerza, no dio muestras de preocupación. Ella lo había hecho
hombre. Siendo todavía un niño lo sacó del cuarto de Melquíades, con la cabeza llena de ideas
fantásticas y sin ningún contacto con la realidad, y le dio un lugar en el mundo. La naturaleza lo
había hecho reservado y esquivo, con tendencias a la meditación solitaria, y ella le había
moldeado el carácter opuesto, vital, expansivo, desabrochado, y le había infundido el júbilo de
vivir y el placer de la parranda y el despilfarro, hasta convertirlo, por dentro y por fuera, en el
hombre con que había soñado para ella desde la adolescencia. Se había casado, pues, como tarde
o temprano se casan los hijos. Él no se atrevió a anticiparle la noticia. Asumió una actitud tan
infantil frente a la situación que fingía falsos rencores y resentimientos imaginarios, buscando el
modo de que fuera Petra Cotes quien provocara la ruptura. Un día en que Aureliano Segundo le
hizo un reproche injusto, ella eludió la trampa y puso las cosas en su puesto.
-Lo que pasa -dijo- es que te quieres casar con la reina.
Aureliano Segundo, avergonzado, fingió un colapso de cólera, se declaró incomprendido y
ultrajado, y no volvió a visitarla. Petra Cotes, sin perder un solo instante su magnífico dominio de
fiera en reposo, oyó la música y los cohetes de la boda, el alocado bullicio de la parranda pública,
como si todo eso no fuera más que una nueva travesura de Aureliano Segundo. A quienes se
compadecieron de su suerte, los tranquilizó con una sonrisa. «No se preocupen -les dijo-. A mí las
reinas me hacen los mandados,» A una vecina que le llevó velas compuestas para que alumbrara
con ellas el retrato del amante perdido, le dijo con una seguridad enigmática:
-La única vela que lo hará venir está siempre encendida.
Tal como ella lo había previsto, Aureliano Segundo volvió a su casa tan pronto como pasó la
luna de miel. Llevó a sus amigotes de siempre, un fotógrafo ambulante y el traje y la capa de
armiño sucia de sangre que Fernanda había usado en el carnaval. Al calor de la parranda que se
prendió esa tarde, hizo vestir de reina a Petra Cotes, la coronó soberana absoluta y vitalicia de
Madagascar, y repartió copias del retrato entre sus amigos. Ella no sólo se prestó al juego, sino
que se compadeció íntimamente de él, pensando que debía estar muy asustado cuando concibió
aquel extravagante recurso de reconciliación. A las siete de la noche, todavía vestida de reina, lo
recibió en la cama. Tenía apenas dos meses de casado, pero ella se dio cuenta enseguida de que
las cosas no andaban bien en el lecho nupcial, y experimentó el delicioso placer de la venganza
consumada. Dos días después, sin embargo, cuando él no se atrevió a volver, sino que mandó un
intermediario para que arreglara los términos de la separación, ella comprendió que iba a
necesitar más paciencia de la prevista, porque él parecía dispuesto a sacrificarse por las
apariencias. Tampoco entonces se alteró. Volvió a facilitar las cosas con una sumisión que
confirmó la creencia generalizada de que era una pobre mujer, y el único recuerdo que conservó
de Aureliano Segundo fue un par de botines de charol que, según él mismo había dicho, eran los
que quería llevar puestos en el ataúd. Los guardó envueltos en trapos en el fondo de un baúl, y
se preparó para apacentar una espera sin desesperación.
-Tarde o temprano tiene que venir -se dijo-, aunque sólo sea a ponerse estos botines.
No tuvo que esperar tanto como suponía. En realidad Aureliano Segundo comprendió desde la
noche de bodas que volvería a casa de Petra Cotes mucho antes de que tuviera necesidad de
ponerse los botines de charol: Fernanda era una mujer perdida para el mundo. Había nacido y
crecido a mil kilómetros del mar, en una ciudad lúgubre por cuyas callejuelas de piedra
traqueteaban todavía, en noches de espantos, las carrozas de los virreyes. Treinta y dos
campanarios tocaban a muerto a las seis de la tarde. En la casa señorial embaldosada de losas
sepulcrales jamás se conoció el sol. El aire había muerto en los cipreses del patio, en las pálidas
85