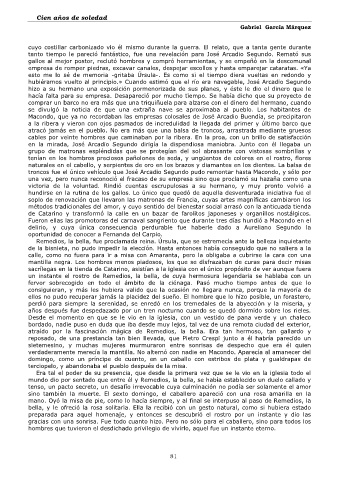Page 81 - Cien Años de Soledad
P. 81
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
cuyo costillar carbonizado vio él mismo durante la guerra. El relato, que a tanta gente durante
tanto tiempo le pareció fantástico, fue una revelación para José Arcadio Segundo. Remató sus
gallos al mejor postor, reclutó hombres y compró herramientas, y se empeñó en la descomunal
empresa de romper piedras, excavar canales, despejar escollos y hasta emparejar cataratas. «Ya
esto me lo sé de memoria -gritaba Úrsula-. Es como si el tiempo diera vueltas en redondo y
hubiéramos vuelto al principio.» Cuando estimó que el río era navegable, José Arcadio Segundo
hizo a su hermano una exposición pormenorizada de sus planes, y éste le dio el dinero que le
hacía falta para su empresa. Desapareció por mucho tiempo. Se había dicho que su proyecto de
comprar un barco no era más que una triquiñuela para alzarse con el dinero del hermano, cuando
se divulgó la noticia de que una extraña nave se aproximaba al pueblo. Los habitantes de
Macondo, que ya no recordaban las empresas colosales de José Arcadio Buendía, se precipitaron
a la ribera y vieron con ojos pasmados de incredulidad la llegada del primer y último barco que
atracó jamás en el pueblo. No era más que una balsa de troncos, arrastrada mediante gruesos
cables por veinte hombres que caminaban por la ribera. En la proa, con un brillo de satisfacción
en la mirada, José Arcadio Segundo dirigía la dispendiosa maniobra. Junto con él llegaba un
grupo de matronas espléndidas que se protegían del sol abrasante con vistosas sombrillas y
tenían en los hombros preciosos pañolones de seda, y ungüentos de colores en el rostro, flores
naturales en el cabello, y serpientes de oro en los brazos y diamantes en los dientes. La balsa de
troncos fue el único vehículo que José Arcadio Segundo pudo remontar hasta Macondo, y sólo por
una vez, pero nunca reconoció el fracaso de su empresa sino que proclamó su hazaña como una
victoria de la voluntad. Rindió cuentas escrupulosas a su hermano, y muy pronto volvió a
hundirse en la rutina de los gallos. Lo único que quedó de aquella desventurada iniciativa fue el
soplo de renovación que llevaron las matronas de Francia, cuyas artes magníficas cambiaron los
métodos tradicionales del amor, y cuyo sentido del bienestar social arrasó con la anticuada tienda
de Catarino y transformó la calle en un bazar de farolitos japoneses y organillos nostálgicos.
Fueron ellas las promotoras del carnaval sangriento que durante tres días hundió a Macondo en el
delirio, y cuya única consecuencia perdurable fue haberle dado a Aureliano Segundo la
oportunidad de conocer a Fernanda del Carpio.
Remedios, la bella, fue proclamada reina. Úrsula, que se estremecía ante la belleza inquietante
de la bisnieta, no pudo impedir la elección. Hasta entonces había conseguido que no saliera a la
calle, como no fuera para ir a misa con Amaranta, pero la obligaba a cubrirse la cara con una
mantilla negra. Los hombres menos piadosos, los que se disfrazaban de curas para decir misas
sacrílegas en la tienda de Catarino, asistían a la iglesia con el único propósito de ver aunque fuera
un instante el rostro de Remedios, la bella, de cuya hermosura legendaria se hablaba con un
fervor sobrecogido en todo el ámbito de la ciénaga. Pasó mucho tiempo antes de que lo
consiguieran, y más les hubiera valido que la ocasión no llegara nunca, porque la mayoría de
ellos no pudo recuperar jamás la placidez del sueño. El hombre que lo hizo posible, un forastero,
perdió para siempre la serenidad, se enredó en los tremedales de la abyección y la miseria, y
años después fue despedazado por un tren nocturno cuando se quedó dormido sobre los rieles.
Desde el momento en que se le vio en la iglesia, con un vestido de pana verde y un chaleco
bordado, nadie puso en duda que iba desde muy lejos, tal vez de una remota ciudad del exterior,
atraído por la fascinación mágica de Remedios, la bella. Era tan hermoso, tan gallardo y
reposado, de una prestancia tan bien llevada, que Pietro Crespi junto a él habría parecido un
sietemesino, y muchas mujeres murmuraron entre sonrisas de despecho que era él quien
verdaderamente merecía la mantilla. No alternó con nadie en Macondo. Aparecía al amanecer del
domingo, como un príncipe de cuento, en un caballo con estribos de plata y gualdrapas de
terciopelo, y abandonaba el pueblo después de la misa.
Era tal el poder de su presencia, que desde la primera vez que se le vio en la iglesia todo el
mundo dio por sentado que entre él y Remedios, la bella, se había establecido un duelo callado y
tenso, un pacto secreto, un desafío irrevocable cuya culminación no podía ser solamente el amor
sino también la muerte. El sexto domingo, el caballero apareció con una rosa amarilla en la
mano. Oyó la misa de pie, como lo hacía siempre, y al final se interpuso al paso de Remedios, la
bella, y le ofreció la rosa solitaria. Ella la recibió con un gesto natural, como si hubiera estado
preparada para aquel homenaje, y entonces se descubrió el rostro por un instante y dio las
gracias con una sonrisa. Fue todo cuanto hizo. Pero no sólo para el caballero, sino para todos los
hombres que tuvieron el desdichado privilegio de vivirlo, aquel fue un instante eterno.
81