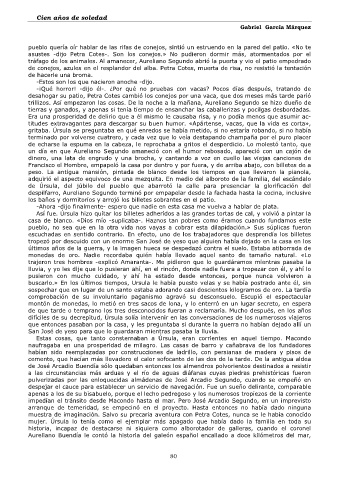Page 80 - Cien Años de Soledad
P. 80
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
pueblo quería oír hablar de las rifas de conejos, sintió un estruendo en la pared del patio. «No te
asustes -dijo Petra Cotes-. Son los conejos.» No pudieron dormir más, atormentados por el
tráfago de los animales. Al amanecer, Aureliano Segundo abrió la puerta y vio el patio empedrado
de conejos, azules en el resplandor del alba. Petra Cotes, muerta de risa, no resistió la tentación
de hacerle una broma.
-Estos son los que nacieron anoche -dijo.
-¡Qué horror! -dijo él-. ¿Por qué no pruebas con vacas? Pocos días después, tratando de
desahogar su patio, Petra Cotes cambió los conejos por una vaca, que dos meses más tarde parió
trillizos. Así empezaron las cosas. De la noche a la mañana, Aureliano Segundo se hizo dueño de
tierras y ganados, y apenas si tenía tiempo de ensanchar las caballerizas y pocilgas desbordadas.
Era una prosperidad de delirio que a él mismo le causaba risa, y no podía menos que asumir ac-
titudes extravagantes para descargar su buen humor. «Apártense, vacas, que la vida es corta»,
gritaba. Úrsula se preguntaba en qué enredos se había metido, si no estaría robando, si no había
terminado por volverse cuatrero, y cada vez que lo veía destapando champaña por el puro placer
de echarse la espuma en la cabeza, le reprochaba a gritos el desperdicio. Lo molestó tanto, que
un día en que Aureliano Segundo amaneció con el humor rebosado, apareció con un cajón de
dinero, una lata de engrudo y una brocha, y cantando a voz en cuello las viejas canciones de
Francisco el Hombre, empapeló la casa por dentro y por fuera, y de arriba abajo, con billetes de a
peso. La antigua mansión, pintada de blanco desde los tiempos en que llevaron la pianola,
adquirió el aspecto equivoco de una mezquita. En medio del alboroto de la familia, del escándalo
de Úrsula, del júbilo del pueblo que abarrotó la calle para presenciar la glorificación del
despilfarro, Aureliano Segundo terminó por empapelar desde la fachada hasta la cocina, inclusive
los baños y dormitorios y arrojó los billetes sobrantes en el patio.
-Ahora -dijo finalmente- espero que nadie en esta casa me vuelva a hablar de plata.
Así fue. Úrsula hizo quitar los billetes adheridos a las grandes tortas de cal, y volvió a pintar la
casa de blanco. «Dios mío -suplicaba-. Haznos tan pobres como éramos cuando fundamos este
pueblo, no sea que en la otra vida nos vayas a cobrar esta dilapidación.» Sus súplicas fueron
escuchadas en sentido contrario. En efecto, uno de los trabajadores que desprendía los billetes
tropezó por descuido con un enorme San José de yeso que alguien había dejado en la casa en los
últimos años de la guerra, y la imagen hueca se despedazó contra el suelo. Estaba atiborrada de
monedas de oro. Nadie recordaba quién había llevado aquel santo de tamaño natural. «Lo
trajeron tres hombres -explicó Amaranta-. Me pidieron que lo guardáramos mientras pasaba la
lluvia, y yo les dije que lo pusieran ahí, en el rincón, donde nadie fuera a tropezar con él, y ahí lo
pusieron con mucho cuidado, y ahí ha estado desde entonces, porque nunca volvieron a
buscarlo.» En los últimos tiempos, Ursula le había puesto velas y se había postrado ante él, sin
sospechar que en lugar de un santo estaba adorando casi doscientos kilogramos de oro. La tardía
comprobación de su involuntario paganismo agravó su desconsuelo. Escupió el espectacular
montón de monedas, lo metió en tres sacos de lona, y lo enterró en un lugar secreto, en espera
de que tarde o temprano los tres desconocidos fueran a reclamaría. Mucho después, en los años
difíciles de su decrepitud, Úrsula solía intervenir en las conversaciones de los numerosos viajeros
que entonces pasaban por la casa, y les preguntaba si durante la guerra no habían dejado allí un
San José de yeso para que lo guardaran mientras pasaba la lluvia.
Estas cosas, que tanto consternaban a Úrsula, eran corrientes en aquel tiempo. Macondo
naufragaba en una prosperidad de milagro. Las casas de barro y cañabrava de los fundadores
habían sido reemplazadas por construcciones de ladrillo, con persianas de madera y pisos de
cemento, que hacían más llevadero el calor sofocante de las dos de la tarde. De la antigua aldea
de José Arcadio Buendía sólo quedaban entonces los almendros polvorientos destinados a resistir
a las circunstancias más arduas y el río de aguas diáfanas cuyas piedras prehistóricas fueron
pulverizadas por las enloquecidas almádenas de José Arcadio Segundo, cuando se empeñó en
despejar el cauce para establecer un servicio de navegación. Fue un sueño delirante, comparable
apenas a los de su bisabuelo, porque el lecho pedregoso y los numerosos tropiezos de la corriente
impedían el tránsito desde Macondo hasta el mar. Pero José Arcadio Segundo, en un imprevisto
arranque de temeridad, se empecinó en el proyecto. Hasta entonces no había dado ninguna
muestra de imaginación. Salvo su precaria aventura con Petra Cotes, nunca se le había conocido
mujer. Úrsula lo tenía como el ejemplar más apagado que había dado la familia en toda su
historia, incapaz de destacarse ni siquiera como alborotador de galleras, cuando el coronel
Aureliano Buendía le contó la historia del galeón español encallado a doce kilómetros del mar,
80