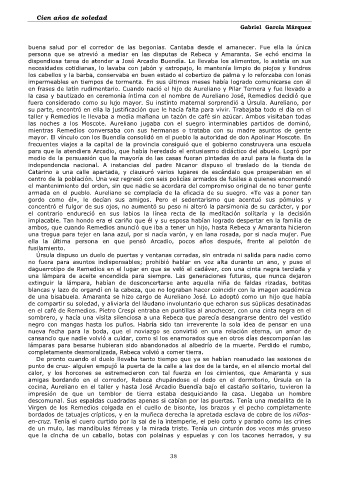Page 38 - Cien Años de Soledad
P. 38
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
buena salud por el corredor de las begonias. Cantaba desde el amanecer. Fue ella la única
persona que se atrevió a mediar en las disputas de Rebeca y Amaranta. Se echó encima la
dispendiosa tarea de atender a José Arcadio Buendía. Le llevaba los alimentos, lo asistía en sus
necesidades cotidianas, lo lavaba con jabón y estropajo, le mantenía limpio de piojos y liendres
los cabellos y la barba, conservaba en buen estado el cobertizo de palma y lo reforzaba con lonas
impermeables en tiempos de tormenta. En sus últimos meses había logrado comunicarse con él
en frases de latín rudimentario. Cuando nació el hijo de Aureliano y Pilar Ternera y fue llevado a
la casa y bautizado en ceremonia íntima con el nombre de Aureliano José, Remedios decidió que
fuera considerado como su lujo mayor. Su instinto maternal sorprendió a Úrsula. Aureliano, por
su parte, encontró en ella la justificación que le hacía falta para vivir. Trabajaba todo el día en el
taller y Remedios le llevaba a media mañana un tazón de café sin azúcar. Ambos visitaban todas
las noches a los Moscote. Aureliano jugaba con el suegro interminables partidos de dominó,
mientras Remedios conversaba con sus hermanas o trataba con su madre asuntos de gente
mayor. El vínculo con los Buendía consolidó en el pueblo la autoridad de don Apolinar Moscote. En
frecuentes viajes a la capital de la provincia consiguió que el gobierno construyera una escuela
para que la atendiera Arcadio, que había heredado el entusiasmo didáctico del abuelo. Logró por
medio de la persuasión que la mayoría de las casas fueran pintadas de azul para la fiesta de la
independencia nacional. A instancias del padre Nicanor dispuso el traslado de la tienda de
Catarino a una calle apartada, y clausuró varios lugares de escándalo que prosperaban en el
centro de la población. Una vez regresó con seis policías armados de fusiles a quienes encomendó
el mantenimiento del orden, sin que nadie se acordara del compromiso original de no tener gente
armada en el pueblo. Aureliano se complacía de la eficacia de su suegro. «Te vas a poner tan
gordo como él», le decían sus amigos. Pero el sedentarismo que acentuó sus pómulos y
concentró el fulgor de sus ojos, no aumentó su peso ni alteró la parsimonia de su carácter, y por
el contrario endureció en sus labios la línea recta de la meditación solitaria y la decisión
implacable. Tan hondo era el cariño que él y su esposa habían logrado despertar en la familia de
ambos, que cuando Remedios anunció que iba a tener un hijo, hasta Rebeca y Amaranta hicieron
una tregua para tejer en lana azul, por si nacía varón, y en lana rosada, por si nacía mujer. Fue
ella la última persona en que pensó Arcadio, pocos años después, frente al pelotón de
fusilamiento.
Úrsula dispuso un duelo de puertas y ventanas cerradas, sin entrada ni salida para nadie como
no fuera para asuntos indispensables; prohibió hablar en voz alta durante un ano, y puso el
daguerrotipo de Remedios en el lugar en que se veló el cadáver, con una cinta negra terciada y
una lámpara de aceite encendida para siempre. Las generaciones futuras, que nunca dejaron
extinguir la lámpara, habían de desconcertarse ante aquella niña de faldas rizadas, botitas
blancas y lazo de organdí en la cabeza, que no lograban hacer coincidir con la imagen académica
de una bisabuela. Amaranta se hizo cargo de Aureliano José. Lo adoptó como un hijo que había
de compartir su soledad, y aliviarla del láudano involuntario que echaron sus súplicas desatinadas
en el café de Remedios. Pietro Crespi entraba en puntillas al anochecer, con una cinta negra en el
sombrero, y hacía una visita silenciosa a una Rebeca que parecía desangrarse dentro del vestido
negro con mangas hasta los puños. Habría sido tan irreverente la sola idea de pensar en una
nueva fecha para la boda, que el noviazgo se convirtió en una relación eterna, un amor de
cansancio que nadie volvió a cuidar, como si los enamorados que en otros días descomponían las
lámparas para besarse hubieran sido abandonados al albedrío de la muerte. Perdido el rumbo,
completamente desmoralizada, Rebeca volvió a comer tierra.
De pronto cuando el duelo llevaba tanto tiempo que ya se habían reanudado las sesiones de
punto de cruz- alguien empujó la puerta de la calle a las dos de la tarde, en el silencio mortal del
calor, y los horcones se estremecieron con tal fuerza en los cimientos, que Amaranta y sus
amigas bordando en el corredor, Rebeca chupándose el dedo en el dormitorio, Úrsula en la
cocina, Aureliano en el taller y hasta José Arcadio Buendía bajo el castaño solitario, tuvieron la
impresión de que un temblor de tierra estaba desquiciando la casa. Llegaba un hombre
descomunal. Sus espaldas cuadradas apenas si cabían por las puertas. Tenía una medallita de la
Virgen de los Remedios colgada en el cuello de bisonte, los brazos y el pecho completamente
bordados de tatuajes crípticos, y en la muñeca derecha la apretada esclava de cobre de los niños-
en-cruz. Tenía el cuero curtido por la sal de la intemperie, el pelo corto y parado como las crines
de un mulo, las mandíbulas férreas y la mirada triste. Tenía un cinturón dos veces más grueso
que la cincha de un caballo, botas con polainas y espuelas y con los tacones herrados, y su
38