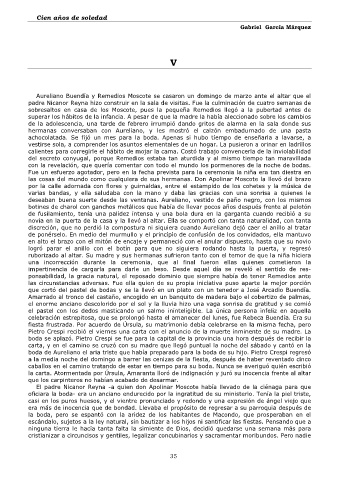Page 35 - Cien Años de Soledad
P. 35
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
V
Aureliano Buendía y Remedios Moscote se casaron un domingo de marzo ante el altar que el
padre Nicanor Reyna hizo construir en la sala de visitas. Fue la culminación de cuatro semanas de
sobresaltos en casa de los Moscote, pues la pequeña Remedios llegó a la pubertad antes de
superar los hábitos de la infancia. A pesar de que la madre la había aleccionado sobre los cambios
de la adolescencia, una tarde de febrero irrumpió dando gritos de alarma en la sala donde sus
hermanas conversaban con Aureliano, y les mostró el calzón embadurnado de una pasta
achocolatada. Se fijó un mes para la boda. Apenas si hubo tiempo de enseñarla a lavarse, a
vestirse sola, a comprender los asuntos elementales de un hogar. La pusieron a orinar en ladrillos
calientes para corregirle el hábito de mojar la cama. Costó trabajo convencerla de la inviolabilidad
del secreto conyugal, porque Remedios estaba tan aturdida y al mismo tiempo tan maravillada
con la revelación, que quería comentar con todo el mundo los pormenores de la noche de bodas.
Fue un esfuerzo agotador, pero en la fecha prevista para la ceremonia la niña era tan diestra en
las cosas del mundo como cualquiera de sus hermanas. Don Apolinar Moscote la llevó del brazo
por la calle adornada con flores y guirnaldas, entre el estampido de los cohetes y la música de
varias bandas, y ella saludaba con la mano y daba las gracias con una sonrisa a quienes le
deseaban buena suerte desde las ventanas. Aureliano, vestido de paño negro, con los mismos
botines de charol con ganchos metálicos que había de llevar pocos años después frente al pelotón
de fusilamiento, tenía una palidez intensa y una bola dura en la garganta cuando recibió a su
novia en la puerta de la casa y la llevó al altar. Ella se comportó con tanta naturalidad, con tanta
discreción, que no perdió la compostura ni siquiera cuando Aureliano dejó caer el anillo al tratar
de ponérselo. En medio del murmullo y el principio de confusión de los convidados, ella mantuvo
en alto el brazo con el mitón de encaje y permaneció con el anular dispuesto, hasta que su novio
logró parar el anillo con el botín para que no siguiera rodando hasta la puerta, y regresó
ruborizado al altar. Su madre y sus hermanas sufrieron tanto con el temor de que la niña hiciera
una incorrección durante la ceremonia, que al final fueron ellas quienes cometieron la
impertinencia de cargarla para darle un beso. Desde aquel día se reveló el sentido de res-
ponsabilidad, la gracia natural, el reposado dominio que siempre había de tener Remedios ante
las circunstancias adversas. Fue ella quien de su propia iniciativa puso aparte la mejor porción
que cortó del pastel de bodas y se la llevó en un plato con un tenedor a José Arcadio Buendía.
Amarrado al tronco del castaño, encogido en un banquito de madera bajo el cobertizo de palmas,
el enorme anciano descolorido por el sol y la lluvia hizo una vaga sonrisa de gratitud y se comió
el pastel con los dedos masticando un salmo ininteligible. La única persona infeliz en aquella
celebración estrepitosa, que se prolongó hasta el amanecer del lunes, fue Rebeca Buendía. Era su
fiesta frustrada. Por acuerdo de Úrsula, su matrimonio debía celebrarse en la misma fecha, pero
Pietro Crespi recibió el viernes una carta con el anuncio de la muerte inminente de su madre. La
boda se aplazó. Pietro Crespi se fue para la capital de la provincia una hora después de recibir la
carta, y en el camino se cruzó con su madre que llegó puntual la noche del sábado y cantó en la
boda de Aureliano el aria triste que había preparado para la boda de su hijo. Pietro Crespi regresó
a la media noche del domingo a barrer las cenizas de la fiesta, después de haber reventado cinco
caballos en el camino tratando de estar en tiempo para su boda. Nunca se averiguó quién escribió
la carta. Atormentada por Úrsula, Amaranta lloró de indignación y juró su inocencia frente al altar
que los carpinteros no habían acabado de desarmar.
El padre Nicanor Reyna -a quien don Apolinar Moscote había llevado de la ciénaga para que
oficiara la boda- era un anciano endurecido por la ingratitud de su ministerio. Tenía la piel triste,
casi en los puros huesos, y el vientre pronunciado y redondo y una expresión de ángel viejo que
era más de inocencia que de bondad. Llevaba el propósito de regresar a su parroquia después de
la boda, pero se espantó con la aridez de los habitantes de Macondo, que prosperaban en el
escándalo, sujetos a la ley natural, sin bautizar a los hijos ni santificar las fiestas. Pensando que a
ninguna tierra le hacía tanta falta la simiente de Dios, decidió quedarse una semana más para
cristianizar a circuncisos y gentiles, legalizar concubinarios y sacramentar moribundos. Pero nadie
35