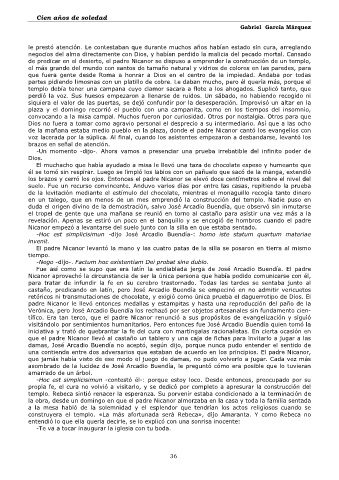Page 36 - Cien Años de Soledad
P. 36
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
le prestó atención. Le contestaban que durante muchos años habían estado sin cura, arreglando
negocios del alma directamente con Dios, y habían perdido la malicia del pecado mortal. Cansado
de predicar en el desierto, el padre Nicanor se dispuso a emprender la construcción de un templo,
el más grande del mundo con santos de tamaño natural y vidrios de colores en las paredes, para
que fuera gente desde Roma a honrar a Dios en el centro de la impiedad. Andaba por todas
partes pidiendo limosnas con un platillo de cobre. Le daban mucho, pero él quería más, porque el
templo debía tener una campana cuyo clamor sacara a flote a los ahogados. Suplicó tanto, que
perdió la voz. Sus huesos empezaron a llenarse de ruidos. Un sábado, no habiendo recogido ni
siquiera el valor de las puertas, se dejó confundir por la desesperación. Improvisó un altar en la
plaza y el domingo recorrió el pueblo con una campanita, como en los tiempos del insomnio,
convocando a la misa campal. Muchos fueron por curiosidad. Otros por nostalgia. Otros para que
Dios no fuera a tomar como agravio personal el desprecio a su intermediario. Así que a las ocho
de la mañana estaba medio pueblo en la plaza, donde el padre Nicanor cantó los evangelios con
voz lacerada por la súplica. Al final, cuando los asistentes empezaron a desbandarse, levantó los
brazos en señal de atención.
-Un momento -dijo-. Ahora vamos a presenciar una prueba irrebatible del infinito poder de
Dios.
El muchacho que había ayudado a misa le llevó una taza de chocolate espeso y humeante que
él se tomó sin respirar. Luego se limpió los labios con un pañuelo que sacó de la manga, extendió
los brazos y cerró los ojos. Entonces el padre Nicanor se elevó doce centímetros sobre el nivel del
suelo. Fue un recurso convincente. Anduvo varios días por entre las casas, repitiendo la prueba
de la levitación mediante el estímulo del chocolate, mientras el monaguillo recogía tanto dinero
en un talego, que en menos de un mes emprendió la construcción del templo. Nadie puso en
duda el origen divino de la demostración, salvo José Arcadio Buendía, que observó sin inmutarse
el tropel de gente que una mañana se reunió en torno al castaño para asistir una vez más a la
revelación. Apenas se estiró un poco en el banquillo y se encogió de hombros cuando el padre
Nicanor empezó a levantarse del suelo junto con la silla en que estaba sentado.
-Hoc est simplicisimun -dijo José Arcadio Buendía-: homo iste statum quartum materiae
invenit.
El padre Nicanor levantó la mano y las cuatro patas de la silla se posaron en tierra al mismo
tiempo.
-Nego -dijo-. Factum hoc existentiam Dei probat sine dubio.
Fue así como se supo que era latín la endiablada jerga de José Arcadio Buendía. El padre
Nicanor aprovechó la circunstancia de ser la única persona que había podido comunicarse con él,
para tratar de infundir la fe en su cerebro trastornado. Todas las tardes se sentaba junto al
castaño, predicando en latín, pero José Arcadio Buendía se empecinó en no admitir vericuetos
retóricos ni transmutaciones de chocolate, y exigió como única prueba el daguerrotipo de Dios. El
padre Nicanor le llevó entonces medallas y estampitas y hasta una reproducción del paño de la
Verónica, pero José Arcadio Buendía los rechazó por ser objetos artesanales sin fundamento cien-
tífico. Era tan terco, que el padre Nicanor renunció a sus propósitos de evangelización y siguió
visitándolo por sentimientos humanitarios. Pero entonces fue José Arcadio Buendía quien tomó la
iniciativa y trató de quebrantar la fe del cura con martingalas racionalistas. En cierta ocasión en
que el padre Nicanor llevó al castaño un tablero y una caja de fichas para invitarlo a jugar a las
damas, José Arcadio Buendía no aceptó, según dijo, porque nunca pudo entender el sentido de
una contienda entre dos adversarios que estaban de acuerdo en los principios. El padre Nicanor,
que jamás había visto de ese modo el juego de damas, no pudo volverlo a jugar. Cada vez más
asombrado de la lucidez de José Arcadio Buendía, le preguntó cómo era posible que lo tuvieran
amarrado de un árbol.
-Hoc est simplicisimun -contestó él-: porque estoy loco. Desde entonces, preocupado por su
propia fe, el cura no volvió a visitarlo, y se dedicó por completo a apresurar la construcción del
templo. Rebeca sintió renacer la esperanza. Su porvenir estaba condicionado a la terminación de
la obra, desde un domingo en que el padre Nicanor almorzaba en la casa y toda la familia sentada
a la mesa habló de la solemnidad y el esplendor que tendrían los actos religiosos cuando se
construyera el templo. «La más afortunada será Rebeca», dijo Amaranta. Y como Rebeca no
entendió lo que ella quería decirle, se lo explicó con una sonrisa inocente:
-Te va a tocar inaugurar la iglesia con tu boda.
36