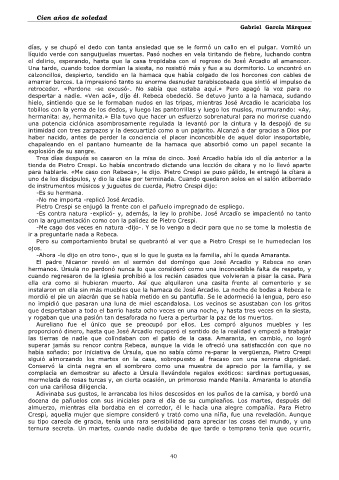Page 40 - Cien Años de Soledad
P. 40
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
días, y se chupó el dedo con tanta ansiedad que se le formó un callo en el pulgar. Vomitó un
líquido verde con sanguijuelas muertas. Pasó noches en vela tiritando de fiebre, luchando contra
el delirio, esperando, hasta que la casa trepidaba con el regreso de José Arcadio al amanecer.
Una tarde, cuando todos dormían la siesta, no resistió más y fue a su dormitorio. Lo encontró en
calzoncillos, despierto, tendido en la hamaca que había colgado de los horcones con cables de
amarrar barcos. La impresionó tanto su enorme desnudez tarabiscoteada que sintió el impulso de
retroceder. «Perdone -se excusó-. No sabía que estaba aquí.» Pero apagó la voz para no
despertar a nadie. «Ven acá», dijo él. Rebeca obedeció. Se detuvo junto a la hamaca, sudando
hielo, sintiendo que se le formaban nudos en las tripas, mientras José Arcadio le acariciaba los
tobillos con la yema de los dedos, y luego las pantorrillas y luego los muslos, murmurando: «Ay,
hermanita: ay, hermanita.» Ella tuvo que hacer un esfuerzo sobrenatural para no morirse cuando
una potencia ciclónica asombrosamente regulada la levantó por la cintura y la despojó de su
intimidad con tres zarpazos y la descuartizó como a un pajarito. Alcanzó a dar gracias a Dios por
haber nacido, antes de perder la conciencia el placer inconcebible de aquel dolor insoportable,
chapaleando en el pantano humeante de la hamaca que absorbió como un papel secante la
explosión de su sangre.
Tres días después se casaron en la misa de cinco. José Arcadio había ido el día anterior a la
tienda de Pietro Crespi. Lo había encontrado dictando una lección de cítara y no lo llevó aparte
para hablarle. «Me caso con Rebeca», le dijo. Pietro Crespi se puso pálido, le entregó la cítara a
uno de los discípulos, y dio la clase por terminada. Cuando quedaron solos en el salón atiborrado
de instrumentos músicos y juguetes de cuerda, Pietro Crespi dijo:
-Es su hermana.
-No me importa -replicó José Arcadio.
Pietro Crespi se enjugó la frente con el pañuelo impregnado de espliego.
-Es contra natura -explicó- y, además, la ley lo prohibe. José Arcadio se impacientó no tanto
con la argumentación como con la palidez de Pietro Crespi.
-Me cago dos veces en natura -dijo-. Y se lo vengo a decir para que no se tome la molestia de
ir a preguntarle nada a Rebeca.
Pero su comportamiento brutal se quebrantó al ver que a Pietro Crespi se le humedecían los
ojos.
-Ahora -le dijo en otro tono-, que si lo que le gusta es la familia, ahí le queda Amaranta.
El padre Nicanor reveló en el sermón del domingo que José Arcadio y Rebeca no eran
hermanos. Úrsula no perdonó nunca lo que consideró como una inconcebible falta de respeto, y
cuando regresaron de la iglesia prohibió a los recién casados que volvieran a pisar la casa. Para
ella era como si hubieran muerto. Así que alquilaron una casita frente al cementerio y se
instalaron en ella sin más muebles que la hamaca de José Arcadio. La noche de bodas a Rebeca le
mordió el pie un alacrán que se había metido en su pantufla. Se le adormeció la lengua, pero eso
no impidió que pasaran una luna de miel escandalosa. Los vecinos se asustaban con los gritos
que despertaban a todo el barrio hasta ocho veces en una noche, y hasta tres veces en la siesta,
y rogaban que una pasión tan desaforada no fuera a perturbar la paz de los muertos.
Aureliano fue el único que se preocupó por ellos. Les compró algunos muebles y les
proporcionó dinero, hasta que José Arcadio recuperó el sentido de la realidad y empezó a trabajar
las tierras de nadie que colindaban con el patio de la casa. Amaranta, en cambio, no logró
superar jamás su rencor contra Rebeca, aunque la vida le ofreció una satisfacción con que no
había soñado: por iniciativa de Úrsula, que no sabía cómo re-parar la vergüenza, Pietro Crespi
siguió almorzando los martes en la casa, sobrepuesto al fracaso con una serena dignidad.
Conservó la cinta negra en el sombrero como una muestra de aprecio por la familia, y se
complacía en demostrar su afecto a Úrsula llevándole regalos exóticos: sardinas portuguesas,
mermelada de rosas turcas y, en cierta ocasión, un primoroso mande Manila. Amaranta lo atendía
con una cariñosa diligencia.
Adivinaba sus gustos, le arrancaba los hilos descosidos en los puños de la camisa, y bordó una
docena de pañuelos con sus iniciales para el día de su cumpleaños. Los martes, después del
almuerzo, mientras ella bordaba en el corredor, él le hacía una alegre compañía. Para Pietro
Crespi, aquella mujer que siempre consideró y trató como una niña, fue una revelación. Aunque
su tipo carecía de gracia, tenía una rara sensibilidad para apreciar las cosas del mundo, y una
ternura secreta. Un martes, cuando nadie dudaba de que tarde o temprano tenía que ocurrir,
40