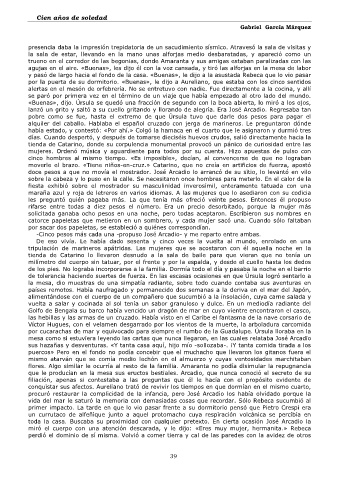Page 39 - Cien Años de Soledad
P. 39
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
presencia daba la impresión trepidatoria de un sacudimiento sísmico. Atravesó la sala de visitas y
la sala de estar, llevando en la mano unas alforjas medio desbaratadas, y apareció como un
trueno en el corredor de las begonias, donde Amaranta y sus amigas estaban paralizadas con las
agujas en el aire. «Buenas», les dijo él con la voz cansada, y tiró las alforjas en la mesa de labor
y pasó de largo hacia el fondo de la casa. «Buenas», le dijo a la asustada Rebeca que lo vio pasar
por la puerta de su dormitorio. «Buenas», le dijo a Aureliano, que estaba con los cinco sentidos
alertas en el mesón de orfebrería. No se entretuvo con nadie. Fue directamente a la cocina, y allí
se paró por primera vez en el término de un viaje que había empezado al otro lado del mundo.
«Buenas», dijo. Úrsula se quedó una fracción de segundo con la boca abierta, lo miró a los ojos,
lanzó un grito y saltó a su cuello gritando y llorando de alegría. Era José Arcadio. Regresaba tan
pobre como se fue, hasta el extremo de que Úrsula tuvo que darle dos pesos para pagar el
alquiler del caballo. Hablaba el español cruzado con jerga de marineros. Le preguntaron dónde
había estado, y contestó: «Por ahí.» Colgó la hamaca en el cuarto que le asignaron y durmió tres
días. Cuando despertó, y después de tomarse dieciséis huevos crudos, salió directamente hacia la
tienda de Catarino, donde su corpulencia monumental provocó un pánico de curiosidad entre las
mujeres. Ordenó música y aguardiente para todos por su cuenta. Hizo apuestas de pulso con
cinco hombres al mismo tiempo. «Es imposible», decían, al convencerse de que no lograban
moverle el brazo. «Tiene niños-en-cruz.» Catarino, que no creía en artificios de fuerza, apostó
doce pesos a que no movía el mostrador. José Arcadio lo arrancó de su sitio, lo levantó en vilo
sobre la cabeza y lo puso en la calle. Se necesitaron once hombres para meterlo. En el calor de la
fiesta exhibió sobre el mostrador su masculinidad inverosímil, enteramente tatuada con una
maraña azul y roja de letreros en varios idiomas. A las mujeres que lo asediaron con su codicia
les preguntó quién pagaba más. La que tenía más ofreció veinte pesos. Entonces él propuso
rifarse entre todas a diez pesos el número. Era un precio desorbitado, porque la mujer más
solicitada ganaba ocho pesos en una noche, pero todas aceptaron. Escribieron sus nombres en
catorce papeletas que metieron en un sombrero, y cada mujer sacó una. Cuando sólo faltaban
por sacar dos papeletas, se estableció a quiénes correspondían.
-Cinco pesos más cada una -propuso José Arcadio- y me reparto entre ambas.
De eso vivía. Le había dado sesenta y cinco veces la vuelta al mundo, enrolado en una
tripulación de marineros apátridas. Las mujeres que se acostaron con él aquella noche en la
tienda de Catarino lo llevaron desnudo a la sala de baile para que vieran que no tenía un
milímetro del cuerpo sin tatuar, por el frente y por la espalda, y desde el cuello hasta los dedos
de los pies. No lograba incorporarse a la familia. Dormía todo el día y pasaba la noche en el barrio
de tolerancia haciendo suertes de fuerza. En las escasas ocasiones en que Úrsula logró sentarlo a
la mesa, dio muestras de una simpatía radiante, sobre todo cuando contaba sus aventuras en
países remotos. Había naufragado y permanecido dos semanas a la deriva en el mar del Japón,
alimentándose con el cuerpo de un compañero que sucumbió a la insolación, cuya carne salada y
vuelta a salar y cocinada al sol tenía un sabor granuloso y dulce. En un mediodía radiante del
Golfo de Bengala su barco había vencido un dragón de mar en cuyo vientre encontraron el casco,
las hebillas y las armas de un cruzado. Había visto en el Caribe el fantasma de la nave corsario de
Víctor Hugues, con el velamen desgarrado por los vientos de la muerte, la arboladura carcomida
por cucarachas de mar y equivocado para siempre el rumbo de la Guadalupe. Úrsula lloraba en la
mesa como si estuviera leyendo las cartas que nunca llegaron, en las cuales relataba José Arcadio
sus hazañas y desventuras. «Y tanta casa aquí, hijo mío -sollozaba-. ¡Y tanta comida tirada a los
puercos» Pero en el fondo no podía concebir que el muchacho que llevaron los gitanos fuera el
mismo atarván que se comía medio lechón en el almuerzo y cuyas ventosidades marchitaban
flores. Algo similar le ocurría al resto de la familia. Amaranta no podía disimular la repugnancia
que le producían en la mesa sus eructos bestiales. Arcadio, que nunca conoció el secreto de su
filiación, apenas si contestaba a las preguntas que él le hacía con el propósito evidente de
conquistar sus afectos. Aureliano trató de revivir los tiempos en que dormían en el mismo cuarto,
procuró restaurar la complicidad de la infancia, pero José Arcadio los había olvidado porque la
vida del mar le saturó la memoria con demasiadas cosas que recordar. Sólo Rebeca sucumbió al
primer impacto. La tarde en que lo vio pasar frente a su dormitorio pensó que Pietro Crespi era
un currutaco de alfeñique junto a aquel protomacho cuya respiración volcánica se percibía en
toda la casa. Buscaba su proximidad con cualquier pretexto. En cierta ocasión José Arcadio la
miró el cuerpo con una atención descarada, y le dijo: «Eres muy mujer, hermanita.» Rebeca
perdió el dominio de sí misma. Volvió a comer tierra y cal de las paredes con la avidez de otros
39