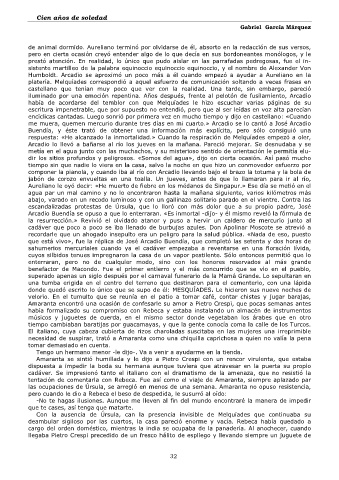Page 32 - Cien Años de Soledad
P. 32
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
de animal dormido. Aureliano terminó por olvidarse de él, absorto en la redacción de sus versos,
pero en cierta ocasión creyó entender algo de lo que decía en sus bordoneantes monólogos, y le
prestó atención. En realidad, lo único que pudo aislar en las parrafadas pedregosas, fue el in-
sistente martilleo de la palabra equinoccio equinoccio equinoccio, y el nombre de Alexander Von
Humboldt. Arcadio se aproximó un poco más a él cuando empezó a ayudar a Aureliano en la
platería. Melquíades correspondió a aquel esfuerzo de comunicación soltando a veces frases en
castellano que tenían muy poco que ver con la realidad. Una tarde, sin embargo, pareció
iluminado por una emoción repentina. Años después, frente al pelotón de fusilamiento, Arcadio
había de acordarse del temblor con que Melquíades le hizo escuchar varias páginas de su
escritura impenetrable, que por supuesto no entendió, pero que al ser leídas en voz alta parecían
encíclicas cantadas. Luego sonrió por primera vez en mucho tiempo y dijo en castellano: «Cuando
me muera, quemen mercurio durante tres días en mi cuarto.» Arcadio se lo cantó a José Arcadio
Buendía, y éste trató de obtener una información más explícita, pero sólo consiguió una
respuesta: «He alcanzado la inmortalidad.» Cuando la respiración de Melquíades empezó a oler,
Arcadio lo llevó a bañarse al río los jueves en la mañana. Pareció mejorar. Se desnudaba y se
metía en el agua junto con las muchachos, y su misterioso sentido de orientación le permitía elu-
dir los sitios profundos y peligrosos. «Somos del agua», dijo en cierta ocasión. Así pasó mucho
tiempo sin que nadie lo viera en la casa, salvo la noche en que hizo un conmovedor esfuerzo por
componer la pianola, y cuando iba al río con Arcadio llevando bajo el brazo la totuma y la bola de
jabón de corozo envueltas en una toalla. Un jueves, antes de que lo llamaran para ir al río,
Aureliano le oyó decir: «He muerto de fiebre en los médanos de Singapur.» Ese día se metió en el
agua par un mal camino y no lo encontraron hasta la mañana siguiente, varios kilómetros más
abajo, varado en un recodo luminoso y con un gallinazo solitario parado en el vientre. Contra las
escandalizadas protestas de Úrsula, que lo lloró con más dolor que a su propio padre, José
Arcadio Buendía se opuso a que lo enterraran. «Es inmortal -dijo- y él mismo reveló la fórmula de
la resurrección.» Revivió el olvidado atanor y puso a hervir un caldero de mercurio junto al
cadáver que poco a poco se iba llenado de burbujas azules. Don Apolinar Moscote se atrevió a
recordarle que un ahogado insepulto era un peligro para la salud pública. «Nada de eso, puesto
que está vivo», fue la réplica de José Arcadio Buendía, que completó las setenta y dos horas de
sahumerios mercuriales cuando ya el cadáver empezaba a reventarse en una floración lívida,
cuyos silbidos tenues impregnaron la casa de un vapor pestilente. Sólo entonces permitió que lo
enterraran, pero no de cualquier modo, sino con los honores reservados al más grande
benefactor de Macondo. Fue el primer entierro y el más concurrido que se vio en el pueblo,
superado apenas un siglo después por el carnaval funerario de la Mamá Grande. Lo sepultaran en
una tumba erigida en el centro del terreno que destinaron para el cementerio, con una lápida
donde quedó escrito lo único que se supo de él: MESQUÍADES. Le hicieron sus nueve noches de
velorio. En el tumulto que se reunía en el patio a tomar café, contar chistes y jugar barajas,
Amaranta encontró una ocasión de confesarle su amor a Pietro Crespi, que pocas semanas antes
había formalizado su compromiso con Rebeca y estaba instalando un almacén de instrumentos
músicos y juguetes de cuerda, en el mismo sector donde vegetaban los árabes que en otro
tiempo cambiaban baratijas por guacamayas, y que la gente conocía coma la calle de los Turcos.
El italiano, cuya cabeza cubierta de rizos charoladas suscitaba en las mujeres una irreprimible
necesidad de suspirar, trató a Amaranta como una chiquilla caprichosa a quien no valía la pena
tomar demasiado en cuenta.
Tengo un hermano menor -le dijo-. Va a venir a ayudarme en la tienda.
Amaranta se sintió humillada y le dijo a Pietro Crespi con un rencor virulenta, que estaba
dispuesta a impedir la boda su hermana aunque tuviera que atravesar en la puerta su propio
cadáver. Se impresionó tanto el italiano con el dramatismo de la amenaza, que no resistió la
tentación de comentarla con Rebeca. Fue así como el viaje de Amaranta, siempre aplazado par
las ocupaciones de Úrsula, se arregló en menos de una semana. Amaranta no opuso resistencia,
pero cuando le dio a Rebeca el beso de despedida, le susurró al oído:
-No te hagas ilusiones. Aunque me lleven al fin del mundo encontraré la manera de impedir
que te cases, así tenga que matarte.
Con la ausencia de Úrsula, can la presencia invisible de Melquíades que continuaba su
deambular sigiloso por las cuartos, la casa pareció enorme y vacía. Rebeca había quedado a
cargo del orden doméstico, mientras la india se ocupaba de la panadería. Al anochecer, cuando
llegaba Pietro Crespi precedido de un fresco hálito de espliego y llevando siempre un juguete de
32