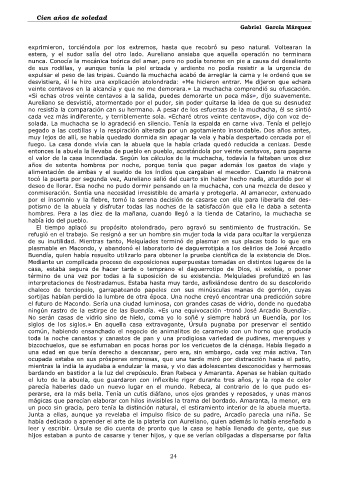Page 24 - Cien Años de Soledad
P. 24
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
exprimieron, torciéndola por los extremos, hasta que recobró su peso natural. Voltearan la
estera, y el sudor salía del otro lado. Aureliano ansiaba que aquella operación no terminara
nunca. Conocía la mecánica teórica del amar, pero no podía tenerse en pie a causa del desaliento
de sus rodillas, y aunque tenía la piel erizada y ardiente no podía resistir a la urgencia de
expulsar el peso de las tripas. Cuando la muchacha acabó de arreglar la cama y le ordenó que se
desvistiera, él le hizo una explicación atolondrada: «Me hicieron entrar. Me dijeron que echara
veinte centavos en la alcancía y que no me demorara.» La muchacha comprendió su ofuscación.
«Si echas otros veinte centavos a la salida, puedes demorarte un poca más», dijo suavemente.
Aureliano se desvistió, atormentado por el pudor, sin poder quitarse la idea de que su desnudez
no resistía la comparación can su hermano. A pesar de los esfuerzas de la muchacha, él se sintió
cada vez más indiferente, y terriblemente sola. «Echaré otros veinte centavos», dijo con voz de-
solada. La muchacha se lo agradeció en silencio. Tenía la espalda en carne viva. Tenía el pellejo
pegado a las costillas y la respiración alterada por un agotamiento insondable. Dos años antes,
muy lejos de allí, se había quedado dormida sin apagar la vela y había despertado cercada por el
fuego. La casa donde vivía can la abuela que la había criada quedó reducida a cenizas. Desde
entonces la abuela la llevaba de pueblo en pueblo, acostándola por veinte centavos, para pagarse
el valor de la casa incendiada. Según los cálculos de la muchacha, todavía la faltaban unos diez
años de setenta hombres por noche, porque tenía que pagar además los gastos de viaje y
alimentación de ambas y el sueldo de los indios que cargaban el mecedor. Cuando la matrona
tocó la puerta por segunda vez, Aureliano salió del cuarto sin haber hecho nada, aturdido por el
deseo de llorar. Esa noche no pudo dormir pensando en la muchacha, con una mezcla de deseo y
conmiseración. Sentía una necesidad irresistible de amarla y protegerla. Al amanecer, extenuado
por el insomnio y la fiebre, tomó la serena decisión de casarse con ella para liberarla del des-
potismo de la abuela y disfrutar todas las noches de la satisfacción que ella le daba a setenta
hombres. Pera a las diez de la mañana, cuando llegó a la tienda de Catarino, la muchacha se
había ido del pueblo.
El tiempo aplacó su propósito atolondrado, pero agravó su sentimiento de frustración. Se
refugió en el trabajo. Se resignó a ser un hombre sin mujer toda la vida para ocultar la vergüenza
de su inutilidad. Mientras tanto, Melquíades terminó de plasmar en sus placas todo lo que era
plasmable en Macondo, y abandonó el laboratorio de daguerrotipia a los delirios de José Arcadio
Buendía, quien había resuelto utilizarlo para obtener la prueba científica de la existencia de Dios.
Mediante un complicada proceso de exposiciones superpuestas tomadas en distintos lugares de la
casa, estaba segura de hacer tarde o temprano el daguerrotipo de Dios, si existía, o poner
término de una vez por todas a la suposición de su existencia. Melquíades profundizó en las
interpretaciones de Nostradamus. Estaba hasta muy tarde, asfixiándose dentro de su descolorido
chaleco de terciopelo, garrapateando papeles con sus minúsculas manas de gorrión, cuyas
sortijas habían perdido la lumbre de otra época. Una noche creyó encontrar una predicción sobre
el futuro de Macondo. Sería una ciudad luminosa, con grandes casas de vidrio, donde no quedaba
ningún rastro de la estirpe de las Buendía. «Es una equivocación -tronó José Arcadio Buendía-.
No serán casas de vidrio sino de hielo, coma yo lo soñé y siempre habrá un Buendía, por los
siglos de los siglos.» En aquella casa extravagante, Úrsula pugnaba por preservar el sentido
común, habiendo ensanchado el negocio de animalitos de caramelo con un horno que producía
toda la noche canastos y canastos de pan y una prodigiosa variedad de pudines, merengues y
bizcochuelos, que se esfumaban en pocas horas por los vericuetos de la ciénaga. Había llegado a
una edad en que tenía derecho a descansar, pero era, sin embargo, cada vez más activa. Tan
ocupada estaba en sus prósperas empresas, que una tarde miró por distracción hacia el patio,
mientras la india la ayudaba a endulzar la masa, y vio das adolescentes desconocidas y hermosas
bardando en bastidor a la luz del crepúsculo. Eran Rebeca y Amaranta. Apenas se habían quitado
el luto de la abuela, que guardaron con inflexible rigor durante tres años, y la ropa de color
parecía haberles dado un nuevo lugar en el mundo. Rebeca, al contrario de lo que pudo es-
perarse, era la más bella. Tenía un cutis diáfano, unos ojos grandes y reposados, y unas manos
mágicas que parecían elaborar con hilos invisibles la trama del bordado. Amaranta, la menor, era
un poco sin gracia, pero tenía la distinción natural, el estiramiento interior de la abuela muerta.
Junta a ellas, aunque ya revelaba el impulso físico de su padre, Arcadio parecía una niña. Se
había dedicado a aprender el arte de la platería con Aureliano, quien además lo había enseñado a
leer y escribir. Úrsula se dio cuenta de pronto que la casa se había llenado de gente, que sus
hijos estaban a punto de casarse y tener hijos, y que se verían obligadas a dispersarse por falta
24