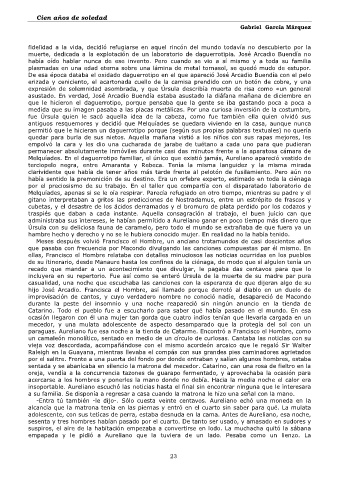Page 23 - Cien Años de Soledad
P. 23
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
fidelidad a la vida, decidió refugiarse en aquel rincón del mundo todavía no descubierto por la
muerte, dedicada a la explotación de un laboratorio de daguerrotipia. José Arcadio Buendía no
había oído hablar nunca de ese invento. Pero cuando se vio a sí mismo y a toda su familia
plasmadas en una edad eterna sobre una lámina de metal tornasol, se quedó mudo de estupor.
De esa época databa el oxidado daguerrotipo en el que apareció José Arcadio Buendía con el pelo
erizada y ceniciento, el acartonada cuello de la camisa prendido con un botón de cobre, y una
expresión de solemnidad asombrada, y que Úrsula describía muerta de risa como «un general
asustado. En verdad, José Arcadio Buendía estaba asustado la diáfana mañana de diciembre en
que le hicieron el daguerrotipo, porque pensaba que la gente se iba gastando poca a poca a
medida que su imagen pasaba a las placas metálicas. Por una curiosa inversión de la costumbre,
fue Úrsula quien le sacó aquella idea de la cabeza, como fue también ella quien olvidó sus
antiguos resquemores y decidió que Melquíades se quedara viviendo en la casa, aunque nunca
permitió que le hicieran un daguerrotipo porque (según sus propias palabras textuales) no quería
quedar para burla de sus nietos. Aquella mañana vistió a los niños con sus rapas mejores, les
empolvó la cara y les dio una cucharada de jarabe de tuétano a cada uno para que pudieran
permanecer absolutamente inmóviles durante casi das minutos frente a la aparatosa cámara de
Melquíades. En el daguerrotipo familiar, el único que existió jamás, Aureliano apareció vestido de
terciopelo negra, entre Amaranta y Rebeca. Tenía la misma languidez y la misma mirada
clarividente que había de tener años más tarde frente al pelotón de fusilamiento. Pero aún no
había sentido la premonición de su destino. Era un orfebre experto, estimado en toda la ciénaga
por el preciosismo de su trabajo. En el taller que compartía con el disparatado laboratorio de
Melquíades, apenas si se le oía respirar. Parecía refugiado en otro tiempo, mientras su padre y el
gitano interpretaban a gritos las predicciones de Nostradamus, entre un estrépito de frascos y
cubetas, y el desastre de los ácidos derramados y el bromuro de plata perdido por los codazos y
traspiés que daban a cada instante. Aquella consagración al trabajo, el buen juicio can que
administraba sus intereses, le habían permitido a Aureliano ganar en poco tiempo más dinero que
Úrsula con su deliciosa fauna de caramelo, pero todo el mundo se extrañaba de que fuera ya un
hambre hecho y derecho y no se le hubiera conocido mujer. En realidad no la había tenido.
Meses después volvió Francisco el Hombre, un anciano trotamundos de casi doscientos años
que pasaba con frecuencia por Macondo divulgando las canciones compuestas par él mismo. En
ellas, Francisco el Hombre relataba con detalles minuciosos las noticias ocurridas en los pueblos
de su itinerario, desde Manaure hasta los confines de la ciénaga, de modo que si alguien tenía un
recado que mandar a un acontecimiento que divulgar, le pagaba das centavos para que lo
incluyera en su repertorio. Fue así como se enteró Úrsula de la muerte de su madre par pura
casualidad, una noche que escuchaba las canciones con la esperanza de que dijeran algo de su
hijo José Arcadio. Francisca el Hombre, así llamado porque derrotó al diablo en un duelo de
improvisación de cantos, y cuyo verdadero nombre no conoció nadie, desapareció de Macondo
durante la peste del insomnio y una noche reapareció sin ningún anuncio en la tienda de
Catarino. Todo el pueblo fue a escucharlo para saber qué había pasado en el mundo. En esa
ocasión llegaron con él una mujer tan gorda que cuatro indios tenían que llevarla cargada en un
mecedor, y una mulata adolescente de aspecto desamparado que la protegía del sol con un
paraguas. Aureliano fue esa noche a la tienda de Catarme. Encontró a Francisco el Hombre, como
un camaleón monolítico, sentado en medio de un círculo de curiosas. Cantaba las noticias con su
vieja voz descordada, acompañándose con el mismo acordeón arcaico que le regaló Sir Walter
Raleigh en la Guayana, mientras llevaba el compás con sus grandes pies caminadores agrietados
por el salitre. Frente a una puerta del fondo por donde entraban y salían algunos hombres, estaba
sentada y se abanicaba en silencio la matrona del mecedor. Catarino, can una rosa de fieltro en la
oreja, vendía a la concurrencia tazones de guarapo fermentado, y aprovechaba la ocasión para
acercarse a los hombres y ponerles la mano donde no debía. Hacia la media noche el calor era
insoportable. Aureliano escuchó las noticias hasta el final sin encontrar ninguna que le interesara
a su familia. Se disponía a regresar a casa cuando la matrona le hizo una señal con la mano.
-Entra tú también -le dijo-. Sólo cuesta veinte centavos. Aureliano echó una moneda en la
alcancía que la matrona tenía en las piernas y entró en el cuarto sin saber para qué. La mulata
adolescente, con sus teticas de perra, estaba desnuda en la cama. Antes de Aureliano, esa noche,
sesenta y tres hombres habían pasado por el cuarto. De tanto ser usado, y amasado en sudores y
suspiros, el aire de la habitación empezaba a convertirse en lodo. La muchacha quitó la sábana
empapada y le pidió a Aureliano que la tuviera de un lado. Pesaba como un lienzo. La
23