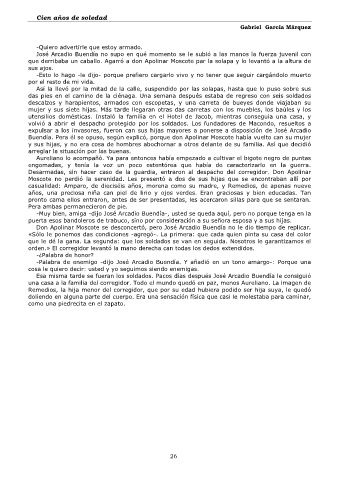Page 26 - Cien Años de Soledad
P. 26
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
-Quiero advertirle que estoy armado.
José Arcadio Buendía no supo en qué momento se le subió a las manos la fuerza juvenil con
que derribaba un caballo. Agarró a don Apolinar Moscote par la solapa y lo levantó a la altura de
sus ajos.
-Esto lo hago -le dijo- porque prefiero cargarlo vivo y no tener que seguir cargándolo muerto
por el resto de mi vida.
Así la llevó por la mitad de la calle, suspendido por las solapas, hasta que lo puso sobre sus
das pies en el camino de la ciénaga. Una semana después estaba de regreso con seis soldados
descalzos y harapientos, armados con escopetas, y una carreta de bueyes donde viajaban su
mujer y sus siete hijas. Más tarde llegaran otras das carretas con los muebles, los baúles y los
utensilios domésticas. Instaló la familia en el Hotel de Jacob, mientras conseguía una casa, y
volvió a abrir el despacho protegido por los soldados. Los fundadores de Macondo, resueltos a
expulsar a los invasores, fueron can sus hijas mayores a ponerse a disposición de José Arcadio
Buendía. Pera él se opuso, según explicó, porque don Apolinar Moscote había vuelto can su mujer
y sus hijas, y no era cosa de hombres abochornar a otros delante de su familia. Así que decidió
arreglar la situación por las buenas.
Aureliano lo acompañó. Ya para entonces había empezado a cultivar el bigote negro de puntas
engomadas, y tenía la voz un poco estentórea que había de caracterizarlo en la guerra.
Desarmadas, sin hacer caso de la guardia, entraron al despacho del corregidor. Don Apolinar
Moscote no perdió la serenidad. Les presentó a dos de sus hijas que se encontraban allí por
casualidad: Amparo, de dieciséis años, morena como su madre, y Remedios, de apenas nueve
años, una preciosa niña can piel de lirio y ojos verdes. Eran graciosas y bien educadas. Tan
pronto cama ellos entraron, antes de ser presentadas, les acercaron sillas para que se sentaran.
Pera ambas permanecieron de pie.
-Muy bien, amiga -dijo José Arcadio Buendía-, usted se queda aquí, pero no porque tenga en la
puerta esos bandoleros de trabuco, sino por consideración a su señora esposa y a sus hijas.
Don Apolinar Moscote se desconcertó, pero José Arcadio Buendía no le dio tiempo de replicar.
«Sólo le ponemos das condiciones -agregó-. La primera: que cada quien pinta su casa del color
que le dé la gana. La segunda: que los soldados se van en seguida. Nosotros le garantizamos el
orden.» El corregidor levantó la mano derecha can todas los dedos extendidos.
-¿Palabra de honor?
-Palabra de enemigo -dijo José Arcadio Buendía. Y añadió en un tono amargo-: Porque una
cosa le quiero decir: usted y yo seguimos siendo enemigas.
Esa misma tarde se fueran los soldados. Pacos días después José Arcadio Buendía le consiguió
una casa a la familia del corregidor. Todo el mundo quedó en paz, menos Aureliano. La imagen de
Remedios, la hija menor del corregidor, que por su edad hubiera podido ser hija suya, le quedó
doliendo en alguna parte del cuerpo. Era una sensación física que casi le molestaba para caminar,
como una piedrecita en el zapato.
26