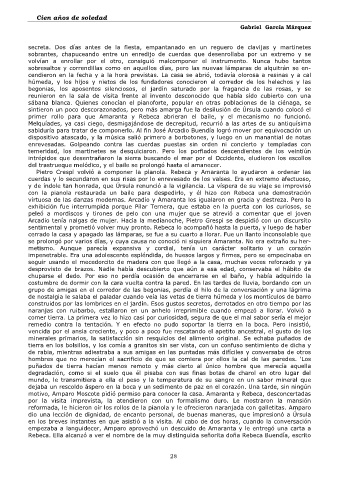Page 28 - Cien Años de Soledad
P. 28
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
secreta. Dos días antes de la fiesta, empantanado en un reguero de clavijas y martinetes
sobrantes, chapuceando entre un enredijo de cuerdas que desenrollaba por un extremo y se
volvían a enrollar por el otro, consiguió malcomponer el instrumento. Nunca hubo tantos
sobresaltos y correndillas como en aquellos días, pero las nuevas lámparas de alquitrán se en-
cendieron en la fecha y a la hora previstas. La casa se abrió, todavía olorosa a resinas y a cal
húmeda, y los hijos y nietos de los fundadores conocieron el corredor de los helechos y las
begonias, los aposentos silenciosos, el jardín saturado por la fragancia de las rosas, y se
reunieron en la sala de visita frente al invento desconocido que había sido cubierto con una
sábana blanca. Quienes conocían el pianoforte, popular en otras poblaciones de la ciénaga, se
sintieron un poco descorazonados, pero más amarga fue la desilusión de Úrsula cuando colocó el
primer rollo para que Amaranta y Rebeca abrieran el baile, y el mecanismo no funcionó.
Melquíades, ya casi ciego, desmigajándose de decrepitud, recurrió a las artes de su antiquísima
sabiduría para tratar de componerlo. Al fin José Arcadio Buendía logró mover por equivocación un
dispositivo atascado, y la música salió primero a borbotones, y luego en un manantial de notas
enrevesadas. Golpeando contra las cuerdas puestas sin orden ni concierto y templadas con
temeridad, los martinetes se desquiciaron. Pero los porfiados descendientes de los veintiún
intrépidos que desentrañaron la sierra buscando el mar por el Occidente, eludieron los escollos
del trastrueque melódico, y el baile se prolongó hasta el amanecer.
Pietro Crespi volvió a componer la pianola. Rebeca y Amaranta lo ayudaron a ordenar las
cuerdas y lo secundaron en sus risas por lo enrevesado de los valses. Era en extremo afectuoso,
y de índole tan honrada, que Úrsula renunció a la vigilancia. La víspera de su viaje se improvisó
con la pianola restaurada un baile para despedirlo, y él hizo con Rebeca una demostración
virtuosa de las danzas modernas. Arcadio y Amaranta los igualaron en gracia y destreza. Pero la
exhibición fue interrumpida porque Pilar Ternera, que estaba en la puerta con los curiosos, se
peleó a mordiscos y tirones de pelo con una mujer que se atrevió a comentar que el joven
Arcadio tenía nalgas de mujer. Hacia la medianoche, Pietro Grespi se despidió con un discursito
sentimental y prometió volver muy pronto. Rebeca lo acompañó hasta la puerta, y luego de haber
cerrado la casa y apagado las lámparas, se fue a su cuarto a llorar. Fue un llanto inconsolable que
se prolongó por varios días, y cuya causa no conoció ni siquiera Amaranta. No era extraño su her-
metismo. Aunque parecía expansiva y cordial, tenía un carácter solitario y un corazón
impenetrable. Era una adolescente espléndida, de huesos largos y firmes, pero se empecinaba en
seguir usando el mecedorcito de madera con que llegó a la casa, muchas veces reforzado y ya
desprovisto de brazos. Nadie había descubierto que aún a esa edad, conservaba el hábito de
chuparse el dedo. Por eso no perdía ocasión de encerrarse en el baño, y había adquirido la
costumbre de dormir con la cara vuelta contra la pared. En las tardes de lluvia, bordando con un
grupo de amigas en el corredor de las begonias, perdía el hilo de la conversación y una lágrima
de nostalgia le salaba el paladar cuando veía las vetas de tierra húmeda y los montículos de barro
construidos por las lombrices en el jardín. Esos gustos secretos, derrotados en otro tiempo por las
naranjas con ruibarbo, estallaron en un anhelo irreprimible cuando empezó a llorar. Volvió a
comer tierra. La primera vez lo hizo casi por curiosidad, segura de que el mal sabor sería el mejor
remedio contra la tentación. Y en efecto no pudo soportar la tierra en la boca. Pero insistió,
vencida por el ansia creciente, y poco a poco fue rescatando el apetito ancestral, el gusto de los
minerales primarios, la satisfacción sin resquicios del alimento original. Se echaba puñados de
tierra en los bolsillos, y los comía a granitos sin ser vista, con un confuso sentimiento de dicha y
de rabia, mientras adiestraba a sus amigas en las puntadas más difíciles y conversaba de otros
hombres que no merecían el sacrificio de que se comiera por ellos la cal de las paredes. 'Los
puñados de tierra hacían menos remoto y más cierto al único hombre que merecía aquella
degradación, como si el suelo que él pisaba con sus finas botas de charol en otro lugar del
mundo, le transmitiera a ella el peso y la temperatura de su sangre en un sabor mineral que
dejaba un rescoldo áspero en la boca y un sedimento de paz en el corazón. Una tarde, sin ningún
motivo, Amparo Moscote pidió permiso para conocer la casa. Amaranta y Rebeca, desconcertadas
por la visita imprevista, la atendieron con un formalismo duro. Le mostraron la mansión
reformada, le hicieron oír los rollos de la pianola y le ofrecieron naranjada con galletitas. Amparo
dio una lección de dignidad, de encanto personal, de buenas maneras, que impresionó a Úrsula
en los breves instantes en que asistió a la visita. Al cabo de dos horas, cuando la conversación
empezaba a languidecer, Amparo aprovechó un descuido de Amaranta y le entregó una carta a
Rebeca. Ella alcanzó a ver el nombre de la muy distinguida señorita doña Rebeca Buendía, escrito
28