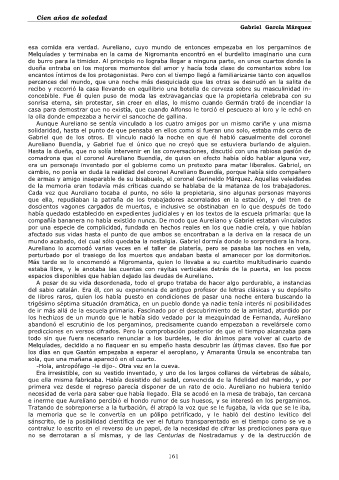Page 161 - Cien Años de Soledad
P. 161
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
esa comida era verdad. Aureliano, cuyo mundo de entonces empezaba en los pergaminos de
Melquíades y terminaba en la cama de Nigromanta encontró en el burdelito imaginario una cura
de burro para la timidez. Al principio no lograba llegar a ninguna parte, en unos cuartos donde la
dueña entraba en los mejores momentos del amor y hacía toda clase de comentarios sobre los
encantos íntimos de los protagonistas. Pero con el tiempo llegó a familiarizarse tanto con aquellos
percances del mundo, que una noche más desquiciada que las otras se desnudó en la salita de
recibo y recorrió la casa llevando en equilibrio una botella de cerveza sobre su masculinidad in-
concebible. Fue él quien puso de moda las extravagancias que la propietaria celebraba con su
sonrisa eterna, sin protestar, sin creer en ellas, lo mismo cuando Germán trató de incendiar la
casa para demostrar que no existía, que cuando Alfonso le torció el pescuezo al loro y le echó en
la olla donde empezaba a hervir el sancoche de gallina.
Aunque Aureliano se sentía vinculado a los cuatro amigos por un mismo cariñe y una misma
solidaridad, hasta el punto de que pensaba en ellos como si fueran uno solo, estaba más cerca de
Gabriel que de los otros. El vínculo nació la noche en que él habló casualmente del coronel
Aureliano Buendía, y Gabriel fue el único que no creyó que se estuviera burlando de alguien.
Hasta la dueña, que no solía intervenir en las conversaciones, discutió con una rabiosa pasión de
comadrona que el coronel Aureliano Buendía, de quien en efecto había oído hablar alguna vez,
era un personaje inventado por el gobierne como un pretexto para matar liberales. Gabriel, en
cambio, no ponía en duda la realidad del coronel Aureliano Buendía, porque había sido compañero
de armas y amigo inseparable de su bisabuelo, el coronel Gerineldo Márquez. Aquellas veleidades
de la memoria eran todavía más críticas cuando se hablaba de la matanza de los trabajadores.
Cada vez que Aureliano tocaba el punto, no sólo la propietaria, sino algunas personas mayores
que ella, repudiaban la patraña de los trabajadores acorralados en la estación, y del tren de
doscientos vagones cargados de muertos, e inclusive se obstinaban en lo que después de todo
había quedado establecido en expedientes judiciales y en los textos de la escuela primaria: que la
compañía bananera no había existido nunca. De modo que Aureliano y Gabriel estaban vinculados
por una especie de complicidad, fundada en hechos reales en los que nadie creía, y que habían
afectado sus vidas hasta el punto de que ambos se encontraban a la deriva en la resaca de un
mundo acabado, del cual sólo quedaba la nostalgia. Gabriel dormía donde lo sorprendiera la hora.
Aureliano lo acomodó varias veces en el taller de platería, pero se pasaba las noches en vela,
perturbado por el trasiego de los muertos que andaban basta el amanecer por los dormitorios.
Más tarde se lo encomendó a Nigromanta, quien lo llevaba a su cuartito multitudinario cuando
estaba libre, y le anotaba las cuentas con rayitas verticales detrás de la puerta, en los pocos
espacios disponibles que habían dejado las deudas de Aureliano.
A pesar de su vida desordenada, todo el grupo trataba de hacer algo perdurable, a instancias
del sabio catalán. Era él, con su experiencia de antiguo profesor de letras clásicas y su depósito
de libros raros, quien los había puesto en condiciones de pasar una noche entera buscando la
trigésimo séptima situación dramática, en un pueblo donde ya nadie tenía interés ni posibilidades
de ir más allá de la escuela primaria. Fascinado por el descubrimiento de la amistad, aturdido por
los hechizos de un mundo que le había sido vedado por la mezquindad de Fernanda, Aureliano
abandonó el escrutinio de los pergaminos, precisamente cuando empezaban a revelársele como
predicciones en versos cifrados. Pero la comprobación posterior de que el tiempo alcanzaba para
todo sin que fuera necesario renunciar a los burdeles, le dio ánimos para volver al cuarto de
Melquíades, decidido a no flaquear en su empeño hasta descubrir las últimas claves. Eso fue por
los días en que Gastón empezaba a esperar el aeroplano, y Amaranta Úrsula se encontraba tan
sola, que una mañana apareció en el cuarto.
-Hola, antropófago -le dijo-. Otra vez en la cueva.
Era irresistible, con su vestido inventado, y uno de los largos collares de vértebras de sábalo,
que ella misma fabricaba. Había desistido del sedal, convencida de la fidelidad del marido, y por
primera vez desde el regreso parecía disponer de un rato de ocio. Aureliano no hubiera tenido
necesidad de verla para saber que había llegado. Ella se acodó en la mesa de trabajo, tan cercana
e inerme que Aureliano percibió el hondo rumor de sus huesos, y se interesó en los pergaminos.
Tratando de sobreponerse a la turbación, él atrapó la voz que se le fugaba, la vida que se le iba,
la memoria que se le convertía en un pólipo petrificado, y le habló del destino levítico del
sánscrito, de la posibilidad científica de ver el futuro transparentado en el tiempo como se ve a
contraluz lo escrito en el reverso de un papel, de la necesidad de cifrar las predicciones para que
no se derrotaran a sí mismas, y de las Centurias de Nostradamus y de la destrucción de
161