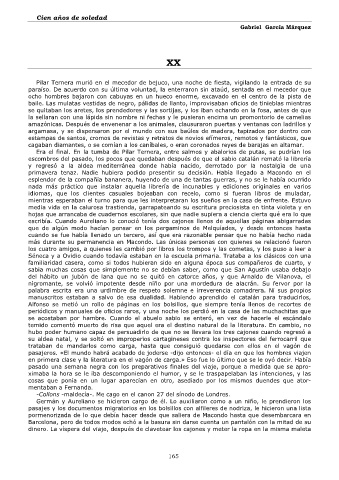Page 165 - Cien Años de Soledad
P. 165
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
XX
Pilar Ternera murió en el mecedor de bejuco, una noche de fiesta, vigilando la entrada de su
paraíso. De acuerdo con su última voluntad, la enterraron sin ataúd, sentada en el mecedor que
ocho hombres bajaron con cabuyas en un hueco enorme, excavado en el centro de la pista de
baile. Las mulatas vestidas de negro, pálidas de llanto, improvisaban oficios de tinieblas mientras
se quitaban los aretes, los prendedores y las sortijas, y los iban echando en la fosa, antes de que
la sellaran con una lápida sin nombre ni fechas y le pusieran encima un promontorio de camelias
amazónicas. Después de envenenar a los animales, clausuraron puertas y ventanas con ladrillos y
argamasa, y se dispersaron por el mundo con sus baúles de madera, tapizados por dentro con
estampas de santos, cromos de revistas y retratos de novios efímeros, remotos y fantásticos, que
cagaban diamantes, o se comían a los caníbales, o eran coronados reyes de barajas en altamar.
Era el final. En la tumba de Pilar Ternera, entre salmos y abalorios de putas, se pudrían los
escombros del pasado, los pocos que quedaban después de que el sabio catalán remató la librería
y regresó a la aldea mediterránea donde había nacido, derrotado por la nostalgia de una
primavera tenaz. Nadie hubiera podido presentir su decisión. Había llegado a Macondo en el
esplendor de la compañía bananera, huyendo de una de tantas guerras, y no se le había ocurrido
nada más práctico que instalar aquella librería de incunables y ediciones originales en varios
idiomas, que los clientes casuales bojeaban con recelo, como si fueran libros de muladar,
mientras esperaban el turno para que les interpretaran los sueños en la casa de enfrente. Estuvo
media vida en la calurosa trastienda, garrapateando su escritura preciosista en tinta violeta y en
hojas que arrancaba de cuadernos escolares, sin que nadie supiera a ciencia cierta qué era lo que
escribía. Cuando Aureliano lo conoció tenía dos cajones llenos de aquellas páginas abigarradas
que de algún modo hacían pensar en los pergaminos de Melquíades, y desde entonces hasta
cuando se fue había llenado un tercero, así que era razonable pensar que no había hecho nada
más durante su permanencia en Macondo. Las únicas personas con quienes se relacionó fueron
los cuatro amigos, a quienes les cambió por libros los trompos y las cometas, y los puso a leer a
Séneca y a Ovidio cuando todavía estaban en la escuela primaria. Trataba a los clásicos con una
familiaridad casera, como si todos hubieran sido en alguna época sus compañeros de cuarto, y
sabia muchas cosas que simplemente no se debían saber, como que San Agustín usaba debajo
del hábito un jubón de lana que no se quitó en catorce años, y que Arnaldo de Vilanova, el
nigromante, se volvió impotente desde niño por una mordedura de alacrán. Su fervor por la
palabra escrita era una urdimbre de respeto solemne e irreverencia comadrera. Ni sus propios
manuscritos estaban a salvo de esa dualidad. Habiendo aprendido el catalán para traducirlos,
Alfonso se metió un rollo de páginas en los bolsillos, que siempre tenía llenos de recortes de
periódicos y manuales de oficios raros, y una noche los perdió en la casa de las muchachitas que
se acostaban por hambre. Cuando el abuelo sabio se enteró, en vez de hacerle el escándalo
temido comentó muerto de risa que aquel era el destino natural de la literatura. En cambio, no
hubo poder humano capaz de persuadirlo de que no se llevara los tres cajones cuando regresó a
su aldea natal, y se soltó en improperios cartagineses contra los inspectores del ferrocarril que
trataban de mandarlos como carga, hasta que consiguió quedarse con ellos en el vagón de
pasajeros. «El mundo habrá acabado de joderse -dijo entonces- el día en que los hombres viajen
en primera clase y la literatura en el vagón de carga.» Eso fue lo último que se le oyó decir. Había
pasado una semana negra con los preparativos finales del viaje, porque a medida que se apro-
ximaba la hora se le iba descomponiendo el humor, y se le traspapelaban las intenciones, y las
cosas que ponía en un lugar aparecían en otro, asediado por los mismos duendes que ator-
mentaban a Fernanda.
-Collons -maldecía-. Me cago en el canon 27 del sínodo de Londres.
Germán y Aureliano se hicieron cargo de él. Lo auxiliaron como a un niño, le prendieron los
pasajes y los documentos migratorios en los bolsillos con alfileres de nodriza, le hicieron una lista
pormenorizada de lo que debía hacer desde que saliera de Macondo hasta que desembarcara en
Barcelona, pero de todos modos echó a la basura sin darse cuenta un pantalón con la mitad de su
dinero. La víspera del viaje, después de clavetear los cajones y meter la ropa en la misma maleta
165