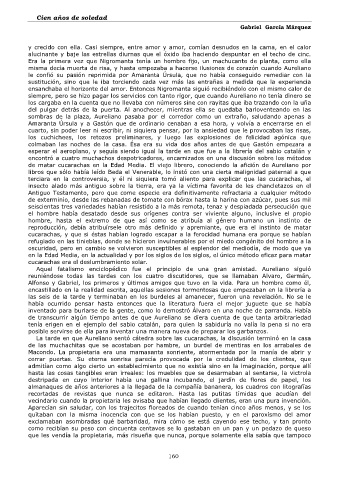Page 160 - Cien Años de Soledad
P. 160
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
y crecido con ella. Casi siempre, entre amor y amor, comían desnudos en la cama, en el calor
alucinante y baje las estrellas diurnas que el óxido iba haciendo despuntar en el techo de cinc.
Era la primera vez que Nigromanta tenía un hombre fijo, un machucante de planta, como ella
misma decía muerta de risa, y hasta empezaba a hacerse ilusiones de corazón cuando Aureliano
le confió su pasión reprimida por Amaranta Úrsula, que no había conseguido remediar con la
sustitución, sino que le iba torciendo cada vez más las entrañas a medida que la experiencia
ensanchaba el horizonte del amor. Entonces Nigromanta siguió recibiéndolo con el mismo calor de
siempre, pero se hizo pagar los servicios con tanto rigor, que cuando Aureliano no tenía dinero se
los cargaba en la cuenta que no llevaba con números sine con rayitas que iba trazando con la uña
del pulgar detrás de la puerta. Al anochecer, mientras ella se quedaba barloventeando en las
sombras de la plaza, Aureliano pasaba por el corredor como un extraño, saludando apenas a
Amaranta Úrsula y a Gastón que de ordinario cenaban a esa hora, y volvía a encerrarse en el
cuarto, sin poder leer ni escribir, ni siquiera pensar, por la ansiedad que le provocaban las risas,
los cuchichees, los retozos preliminares, y luego las explosiones de felicidad agónica que
colmaban las noches de la casa. Ésa era su vida dos años antes de que Gastón empezara a
esperar el aeroplano, y seguía siendo igual la tarde en que fue a la librería del sabio catalán y
encontró a cuatro muchachos despotricadores, encarnizados en una discusión sobre los métodos
de matar cucarachas en la Edad Media. El viejo librero, conociendo la afición de Aureliano por
libros que sólo había leído Beda el Venerable, lo instó con una cierta malignidad paternal a que
terciara en la controversia, y él ni siquiera tomó aliento para explicar que las cucarachas, el
insecto alado más antiguo sobre la tierra, era ya la víctima favorita de les chancletazos en el
Antiguo Testamento, pero que come especie era definitivamente refractaria a cualquier método
de exterminio, desde las rebanadas de tomate con bórax hasta la harina con azúcar, pues sus mil
seiscientas tres variedades habían resistido a la más remota, tenaz y despiadada persecución que
el hombre había desatado desde sus orígenes contra ser viviente alguno, inclusive el propio
hombre, hasta el extremo de que así como se atribuía al género humano un instinto de
reproducción, debía atribuírsele otro más definido y apremiante, que era el instinto de matar
cucarachas, y que si éstas habían logrado escapar a la ferocidad humana era porque se habían
refugiado en las tinieblas, donde se hicieron invulnerables por el miedo congénito del hombre a la
oscuridad, pero en cambio se volvieron susceptibles al esplendor del mediodía, de modo que ya
en la Edad Media, en la actualidad y por los siglos de los siglos, el único método eficaz para matar
cucarachas era el deslumbramiento solar.
Aquel fatalismo enciclopédico fue el principio de una gran amistad. Aureliano siguió
reuniéndose todas las tardes con los cuatro discutidores, que se llamaban Alvaro, Germán,
Alfonso y Gabriel, los primeros y últimos amigos que tuvo en la vida. Para un hombre como él,
encastillado en la realidad escrita, aquellas sesiones tormentosas que empezaban en la librería a
las seis de la tarde y terminaban en los burdeles al amanecer, fueron una revelación. No se le
había ocurrido pensar hasta entonces que la literatura fuera el mejor juguete que se había
inventado para burlarse de la gente, como lo demostró Álvaro en una noche de parranda. Había
de transcurrir algún tiempo antes de que Aureliano se diera cuenta de que tanta arbitrariedad
tenía erigen en el ejemplo del sabio catalán, para quien la sabiduría no valía la pena si no era
posible servirse de ella para inventar una manera nueva de preparar los garbanzos.
La tarde en que Aureliano sentó cátedra sobre las cucarachas, la discusión terminó en la casa
de las muchachitas que se acostaban por hambre, un burdel de mentiras en los arrabales de
Macondo. La propietaria era una mamasanta sonriente, atormentada por la manía de abrir y
cerrar puertas. Su eterna sonrisa parecía provocada por la credulidad de los clientes, que
admitían como algo cierto un establecimiento que no existía sino en la imaginación, porque allí
hasta las cosas tangibles eran irreales: los muebles que se desarmaban al sentarse, la victrola
destripada en cuyo interior había una gallina incubando, el jardín de flores de papel, los
almanaques de años anteriores a la llegada de la compañía bananera, los cuadros con litografías
recortadas de revistas que nunca se editaron. Hasta las putitas tímidas que acudían del
vecindario cuando la propietaria les avisaba que habían llegado clientes, eran una pura invención.
Aparecían sin saludar, con los trajecitos floreados de cuando tenían cinco años menos, y se los
quitaban con la misma inocencia con que se los habían puesto, y en el paroxismo del amor
exclamaban asombradas qué barbaridad, mira cómo se está cayendo ese techo, y tan pronto
como recibían su peso con cincuenta centavos se lo gastaban en un pan y un pedazo de queso
que les vendía la propietaria, más risueña que nunca, porque solamente ella sabía que tampoco
160