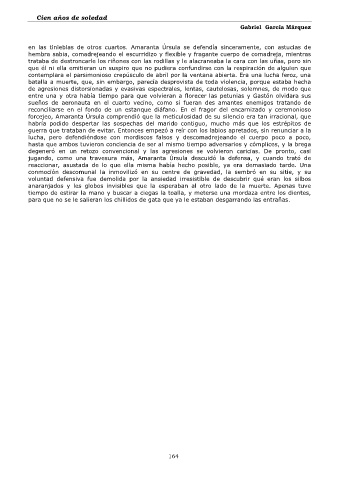Page 164 - Cien Años de Soledad
P. 164
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
en las tinieblas de otros cuartos. Amaranta Úrsula se defendía sinceramente, con astucias de
hembra sabia, comadrejeando el escurridizo y flexible y fragante cuerpo de comadreja, mientras
trataba de destroncarle los riñones con las rodillas y le alacraneaba la cara con las uñas, pero sin
que él ni ella emitieran un suspiro que no pudiera confundirse con la respiración de alguien que
contemplara el parsimonioso crepúsculo de abril por la ventana abierta. Era una lucha feroz, una
batalla a muerte, que, sin embargo, parecía desprovista de toda violencia, porque estaba hecha
de agresiones distorsionadas y evasivas espectrales, lentas, cautelosas, solemnes, de modo que
entre una y otra había tiempo para que volvieran a florecer las petunias y Gastón olvidara sus
sueños de aeronauta en el cuarto vecino, como si fueran des amantes enemigos tratando de
reconciliarse en el fondo de un estanque diáfano. En el fragor del encarnizado y ceremonioso
forcejeo, Amaranta Úrsula comprendió que la meticulosidad de su silencio era tan irracional, que
habría podido despertar las sospechas del marido contiguo, mucho más que los estrépitos de
guerra que trataban de evitar. Entonces empezó a reír con los labios apretados, sin renunciar a la
lucha, pero defendiéndose con mordiscos falsos y descomadrejeando el cuerpo poco a poco,
hasta que ambos tuvieron conciencia de ser al mismo tiempo adversarios y cómplices, y la brega
degeneró en un retozo convencional y las agresiones se volvieron caricias. De pronto, casi
jugando, como una travesura más, Amaranta Úrsula descuidó la defensa, y cuando trató de
reaccionar, asustada de lo que ella misma había hecho posible, ya era demasiado tarde. Una
conmoción descomunal la inmovilizó en su centre de gravedad, la sembró en su sitie, y su
voluntad defensiva fue demolida por la ansiedad irresistible de descubrir qué eran los silbos
anaranjados y les globos invisibles que la esperaban al otro lado de la muerte. Apenas tuve
tiempo de estirar la mano y buscar a ciegas la toalla, y meterse una mordaza entre los dientes,
para que no se le salieran los chillidos de gata que ya le estaban desgarrando las entrañas.
164