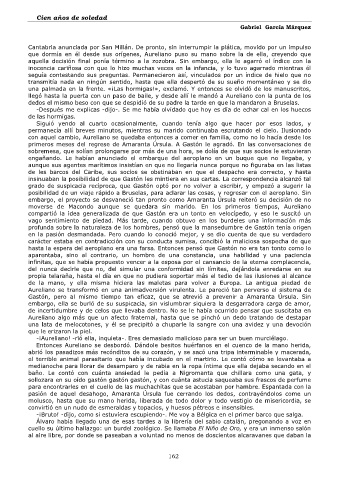Page 162 - Cien Años de Soledad
P. 162
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
Cantabria anunciada por San Millán. De pronto, sin interrumpir la plática, movido por un impulso
que dormía en él desde sus orígenes, Aureliano puso su mano sobre la de ella, creyendo que
aquella decisión final ponía término a la zozobra. Sin embargo, ella le agarró el índice con la
inocencia cariñosa con que lo hizo muchas veces en la infancia, y lo tuvo agarrado mientras él
seguía contestando sus preguntas. Permanecieron así, vinculados por un índice de hielo que no
transmitía nada en ningún sentido, hasta que ella despertó de su sueño momentáneo y se dio
una palmada en la frente. «¡Las hormigas!», exclamó. Y entonces se olvidó de los manuscritos,
llegó hasta la puerta con un paso de baile, y desde allí le mandó a Aureliano con la punta de los
dedos el mismo beso con que se despidió de su padre la tarde en que la mandaron a Bruselas.
-Después me explicas -dijo-. Se me había olvidado que hoy es día de echar cal en los huecos
de las hormigas.
Siguió yendo al cuarto ocasionalmente, cuando tenía algo que hacer por esos lados, y
permanecía allí breves minutos, mientras su marido continuaba escrutando el cielo. Ilusionado
con aquel cambio, Aureliano se quedaba entonces a comer en familia, como no lo hacía desde los
primeros meses del regrese de Amaranta Úrsula. A Gastón le agradó. En las conversaciones de
sobremesa, que solían prolongarse por más de una hora, se dolía de que sus socios le estuvieran
engañando. Le habían anunciado el embarque del aeroplano en un buque que no llegaba, y
aunque sus agentes marítimos insistían en que no llegaría nunca porque no figuraba en las listas
de les barcos del Caribe, sus socios se obstinaban en que el despacho era correcto, y hasta
insinuaban la posibilidad de que Gastón les mintiera en sus cartas. La correspondencia alcanzó tal
grado de suspicacia recíproca, que Gastón optó por no volver a escribir, y empezó a sugerir la
posibilidad de un viaje rápido a Bruselas, para aclarar las cosas, y regresar con el aeroplano. Sin
embargo, el proyecto se desvaneció tan pronto como Amaranta Úrsula reiteró su decisión de no
moverse de Macondo aunque se quedara sin marido. En los primeros tiempos, Aureliano
compartió la idea generalizada de que Gastón era un tonto en velocípedo, y eso le suscitó un
vago sentimiento de piedad. Más tarde, cuando obtuvo en los burdeles una información más
profunda sobre la naturaleza de los hombres, pensó que la mansedumbre de Gastón tenía origen
en la pasión desmandada. Pero cuando lo conoció mejor, y se dio cuenta de que su verdadero
carácter estaba en contradicción con su conducta sumisa, concibió la maliciosa sospecha de que
hasta la espera del aeroplano era una farsa. Entonces pensó que Gastón no era tan tonto como lo
aparentaba, sino al contrario, un hombre de una constancia, una habilidad y una paciencia
infinitas, que se había propuesto vencer a la esposa por el cansancio de la eterna complacencia,
del nunca decirle que no, del simular una conformidad sin límites, dejándola enredarse en su
propia telaraña, hasta el día en que no pudiera soportar más el tedio de las ilusiones al alcance
de la mano, y ella misma hiciera las maletas para volver a Europa. La antigua piedad de
Aureliano se transformó en una animadversión virulenta. Le pareció tan perverso el sistema de
Gastón, pero al mismo tiempo tan eficaz, que se atrevió a prevenir a Amaranta Úrsula. Sin
embargo, ella se burló de su suspicacia, sin vislumbrar siquiera la desgarradora carga de amor,
de incertidumbre y de celos que llevaba dentro. No se le había ocurrido pensar que suscitaba en
Aureliano algo más que un afecto fraternal, hasta que se pinchó un dedo tratando de destapar
una lata de melocotones, y él se precipitó a chuparle la sangre con una avidez y una devoción
que le erizaron la piel.
-¡Aureliano! -rió ella, inquieta-. Eres demasiado malicioso para ser un buen murciélago.
Entonces Aureliano se desbordó. Dándole besitos huérfanos en el cuenco de la mano herida,
abrió los pasadizos más recónditos de su corazón, y se sacó una tripa interminable y macerada,
el terrible animal parasitario que había incubado en el martirio. Le contó cómo se levantaba a
medianoche para llorar de desamparo y de rabia en la ropa íntima que ella dejaba secando en el
baño. Le contó con cuánta ansiedad le pedía a Nigromanta que chillara como una gata, y
sollozara en su oído gastón gastón gastón, y con cuánta astucia saqueaba sus frascos de perfume
para encontrarles en el cuello de las muchachitas que se acostaban por hambre. Espantada con la
pasión de aquel desahogo, Amaranta Úrsula fue cerrando los dedos, contrayéndolos come un
molusco, hasta que su mano herida, liberada de todo dolor y todo vestigio de misericordia, se
convirtió en un nudo de esmeraldas y topacios, y huesos pétreos e insensibles.
-¡Bruto! -dijo, como si estuviera escupiendo-. Me voy a Bélgica en el primer barco que salga.
Álvaro había llegado una de esas tardes a la librería del sabio catalán, pregonando a voz en
cuello su último hallazgo: un burdel zoológico. Se llamaba El Niño de Oro, y era un inmenso salón
al aire libre, por donde se paseaban a voluntad no menos de doscientos alcaravanes que daban la
162