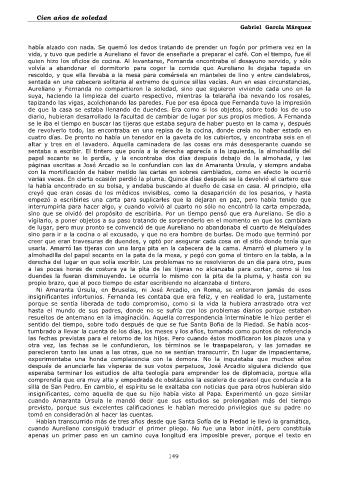Page 149 - Cien Años de Soledad
P. 149
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
había alzado con nada. Se quemó los dedos tratando de prender un fogón por primera vez en la
vida, y tuvo que pedirle a Aureliano el favor de enseñarle a preparar el café. Con el tiempo, fue él
quien hizo los oficios de cocina. Al levantarse, Fernanda encontraba el desayuno servido, y sólo
volvía a abandonar el dormitorio para coger la comida que Aureliano le dejaba tapada en
rescoldo, y que ella llevaba a la mesa para comérsela en manteles de lino y entre candelabros,
sentada en una cabecera solitaria al extremo de quince sillas vacías. Aun en esas circunstancias,
Aureliano y Fernanda no compartieron la soledad, sino que siguieron viviendo cada uno en la
suya, haciendo la limpieza del cuarto respectivo, mientras la telaraña iba nevando los rosales,
tapizando las vigas, acolchonando las paredes. Fue por esa época que Fernanda tuvo la impresión
de que la casa se estaba llenando de duendes. Era como si los objetos, sobre todo los de uso
diario, hubieran desarrollado la facultad de cambiar de lugar por sus propios medios. A Fernanda
se le iba el tiempo en buscar las tijeras que estaba segura de haber puesto en la cama y, después
de revolverlo todo, las encontraba en una repisa de la cocina, donde creía no haber estado en
cuatro días. De pronto no había un tenedor en la gaveta de los cubiertos, y encontraba seis en el
altar y tres en el lavadero. Aquella caminadera de las cosas era más desesperante cuando se
sentaba a escribir. El tintero que ponía a la derecha aparecía a la izquierda, la almohadilla del
papel secante se le perdía, y la encontraba dos días después debajo de la almohada, y las
páginas escritas a José Arcadio se le confundían con las de Amaranta Úrsula, y siempre andaba
con la mortificación de haber metido las cartas en sobres cambiados, como en efecto le ocurrió
varias veces. En cierta ocasión perdió la pluma. Quince días después se la devolvió el cartero que
la había encontrado en su bolsa, y andaba buscando al dueño de casa en casa. Al principio, ella
creyó que eran cosas de los médicos invisibles, como la desaparición de los pesarios, y hasta
empezó a escribirles una carta para suplicarles que la dejaran en paz, pero había tenido que
interrumpirla para hacer algo, y cuando volvió al cuarto no sólo no encontró la carta empezada,
sino que se olvidó del propósito de escribirla. Por un tiempo pensó que era Aureliano. Se dio a
vigilarlo, a poner objetos a su paso tratando de sorprenderlo en el momento en que los cambiara
de lugar, pero muy pronto se convenció de que Aureliano no abandonaba el cuarto de Melquíades
sino para ir a la cocina o al excusado, y que no era hombre de burlas. De modo que terminó por
creer que eran travesuras de duendes, y optó por asegurar cada cosa en el sitio donde tenía que
usarla. Amarró las tijeras con una larga pita en la cabecera de la cama. Amarró el plumero y la
almohadilla del papel secante en la pata de la mesa, y pegó con goma el tintero en la tabla, a la
derecha del lugar en que solía escribir. Los problemas no se resolvieron de un día para otro, pues
a las pocas horas de costura ya la pita de las tijeras no alcanzaba para cortar, como si los
duendes la fueran disminuyendo. Le ocurría lo mismo con la pita de la pluma, y hasta con su
propio brazo, que al poco tiempo de estar escribiendo no alcanzaba el tintero.
Ni Amaranta Úrsula, en Bruselas, ni José Arcadio, en Roma, se enteraron jamás de esos
insignificantes infortunios. Fernanda les contaba que era feliz, y en realidad lo era, justamente
porque se sentía liberada de todo compromiso, como si la vida la hubiera arrastrado otra vez
hasta el mundo de sus padres, donde no se sufría con los problemas diarios porque estaban
resueltos de antemano en la imaginación. Aquella correspondencia interminable le hizo perder el
sentido del tiempo, sobre todo después de que se fue Santa Bofia de la Piedad. Se había acos-
tumbrado a llevar la cuenta de los días, los meses y los años, tomando como puntos de referencia
las fechas previstas para el retorno de los hijos. Pero cuando éstos modificaron los plazos una y
otra vez, las fechas se le confundieron, los términos se le traspapelaron, y las jornadas se
parecieron tanto las unas a las otras, que no se sentían transcurrir. En lugar de impacientarse,
experimentaba una honda complacencia con la demora. No la inquietaba que muchos años
después de anunciarle las vísperas de sus votos perpetuos, José Arcadio siguiera diciendo que
esperaba terminar los estudios de alta teología para emprender los de diplomacia, porque ella
comprendía que era muy alta y empedrada de obstáculos la escalera de caracol que conducía a la
silla de San Pedro. En cambio, el espíritu se le exaltaba con noticias que para otros hubieran sido
insignificantes, como aquella de que su hijo había visto al Papa. Experimentó un gozo similar
cuando Amaranta Úrsula le mandó decir que sus estudios se prolongaban más del tiempo
previsto, porque sus excelentes calificaciones le habían merecido privilegios que su padre no
tomó en consideración al hacer las cuentas.
Habían transcurrido más de tres años desde que Santa Sofía de la Piedad le llevó la gramática,
cuando Aureliano consiguió traducir el primer pliego. No fue una labor inútil, pero constituía
apenas un primer paso en un camino cuya longitud era imposible prever, porque el texto en
149