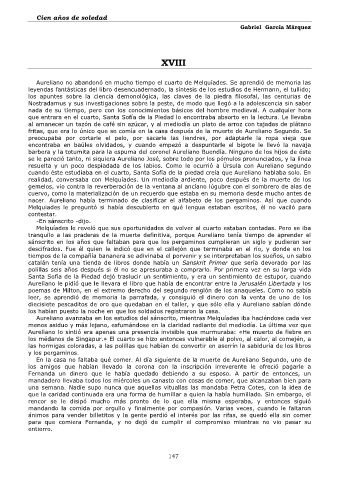Page 147 - Cien Años de Soledad
P. 147
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
XVIII
Aureliano no abandonó en mucho tiempo el cuarto de Melquíades. Se aprendió de memoria las
leyendas fantásticas del libro desencuadernado, la síntesis de los estudios de Hermann, el tullido;
los apuntes sobre la ciencia demonológica, las claves de la piedra filosofal, las centurias de
Nostradamus y sus investigaciones sobre la peste, de modo que llegó a la adolescencia sin saber
nada de su tiempo, pero con los conocimientos básicos del hombre medieval. A cualquier hora
que entrara en el cuarto, Santa Sofía de la Piedad lo encontraba absorto en la lectura. Le llevaba
al amanecer un tazón de café sin azúcar, y al mediodía un plato de arroz con tajadas de plátano
fritas, que era lo único que se comía en la casa después de la muerte de Aureliano Segundo. Se
preocupaba por cortarle el pelo, por sacarle las liendres, por adaptarle la ropa vieja que
encontraba en baúles olvidados, y cuando empezó a despuntarle el bigote le llevó la navaja
barbera y la totumita para la espuma del coronel Aureliano Buendía. Ninguno de los hijos de éste
se le pareció tanto, ni siquiera Aureliano José, sobre todo por los pómulos pronunciados, y la línea
resuelta y un poco despiadada de los labios. Como le ocurrió a Úrsula con Aureliano segundo
cuando éste estudiaba en el cuarto, Santa Sofía de la piedad creía que Aureliano hablaba solo. En
realidad, conversaba con Melquíades. Un mediodía ardiente, poco después de la muerte de los
gemelos, vio contra la reverberación de la ventana al anciano lúgubre con el sombrero de alas de
cuervo, como la materialización de un recuerdo que estaba en su memoria desde mucho antes de
nacer. Aureliano había terminado de clasificar el alfabeto de los pergaminos. Así que cuando
Melquiades le preguntó si había descubierto en qué lengua estaban escritos, él no vaciló para
contestar.
-En sánscrito -dijo.
Melquíades le reveló que sus oportunidades de volver al cuarto estaban contadas. Pero se iba
tranquilo a las praderas de la muerte definitiva, porque Aureliano tenía tiempo de aprender el
sánscrito en los años que faltaban para que los pergaminos cumplieran un siglo y pudieran ser
descifrados. Fue él quien le indicó que en el callejón que terminaba en el río, y donde en los
tiempos de la compañía bananera se adivinaba el porvenir y se interpretaban los sueños, un sabio
catalán tenía una tienda de libros donde había un Sanskrit Primer que sería devorado por las
polillas seis años después si él no se apresuraba a comprarlo. Por primera vez en su larga vida
Santa Sofía de la Piedad dejó traslucir un sentimiento, y era un sentimiento de estupor, cuando
Aureliano le pidió que le llevara el libro que había de encontrar entre la Jerusalén Libertada y los
poemas de Milton, en el extremo derecho del segundo renglón de los anaqueles. Como no sabía
leer, se aprendió de memoria la parrafada, y consiguió el dinero con la venta de uno de los
diecisiete pescaditos de oro que quedaban en el taller, y que sólo ella y Aureliano sabían dónde
los habían puesto la noche en que los soldados registraron la casa.
Aureliano avanzaba en los estudios del sánscrito, mientras Melquíades iba haciéndose cada vez
menos asiduo y más lejano, esfumándose en la claridad radiante del mediodía. La última vez que
Aureliano lo sintió era apenas una presencia invisible que murmuraba: «He muerto de fiebre en
los médanos de Singapur.» El cuarto se hizo entonces vulnerable al polvo, al calor, al comején, a
las hormigas coloradas, a las polillas que habían de convertir en aserrín la sabiduría de los libros
y los pergaminos.
En la casa no faltaba qué comer. Al día siguiente de la muerte de Aureliano Segundo, uno de
los amigos que habían llevado la corona con la inscripción irreverente le ofreció pagarle a
Fernanda un dinero que le había quedado debiendo a su esposo. A partir de entonces, un
mandadero llevaba todos los miércoles un canasto con cosas de comer, que alcanzaban bien para
una semana. Nadie supo nunca que aquellas vituallas las mandaba Petra Cotes, con la idea de
que la caridad continuada era una forma de humillar a quien la había humillado. Sin embargo, el
rencor se le disipó mucho más pronto de lo que ella misma esperaba, y entonces siguió
mandando la comida por orgullo y finalmente por compasión. Varias veces, cuando le faltaron
ánimos para vender billetitos y la gente perdió el interés por las rifas, se quedó ella sin comer
para que comiera Fernanda, y no dejó de cumplir el compromiso mientras no vio pasar su
entierro.
147