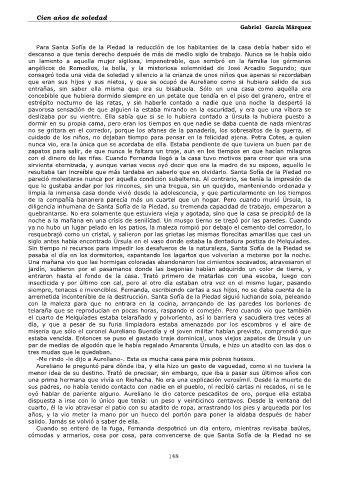Page 148 - Cien Años de Soledad
P. 148
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
Para Santa Sofía de la Piedad la reducción de los habitantes de la casa debía haber sido el
descanso a que tenía derecho después de más de medio siglo de trabajo. Nunca se le había oído
un lamento a aquella mujer sigilosa, impenetrable, que sembró en la familia los gérmenes
angélicos de Remedios, la bella, y la misteriosa solemnidad de José Arcadio Segundo; que
consagró toda una vida de soledad y silencio a la crianza de unos niños que apenas si recordaban
que eran sus hijos y sus nietos, y que se ocupó de Aureliano como si hubiera salido de sus
entrañas, sin saber ella misma que era su bisabuela. Sólo en una casa como aquélla era
concebible que hubiera dormido siempre en un petate que tendía en el piso del granero, entre el
estrépito nocturno de las ratas, y sin haberle contado a nadie que una noche la despertó la
pavorosa sensación de que alguien la estaba mirando en la oscuridad, y era que una víbora se
deslizaba por su vientre. Ella sabía que si se lo hubiera contado a Úrsula la hubiera puesto a
dormir en su propia cama, pero eran los tiempos en que nadie se daba cuenta de nada mientras
no se gritara en el corredor, porque los afanes de la panadería, los sobresaltos de la guerra, el
cuidado de los niños, no dejaban tiempo para pensar en la felicidad ajena. Petra Cotes, a quien
nunca vio, era la única que se acordaba de ella. Estaba pendiente de que tuviera un buen par de
zapatos para salir, de que nunca le faltara un traje, aun en los tiempos en que hacían milagros
con el dinero de las rifas. Cuando Fernanda llegó a la casa tuvo motivos para creer que era una
sirvienta eternizada, y aunque varias veces oyó decir que era la madre de su esposo, aquello le
resultaba tan increíble que más tardaba en saberlo que en olvidarlo. Santa Sofía de la Piedad no
pareció molestarse nunca por aquella condición subalterna. Al contrario, se tenía la impresión de
que le gustaba andar por los rincones, sin una tregua, sin un quejido, manteniendo ordenada y
limpia la inmensa casa donde vivió desde la adolescencia, y que particularmente en los tiempos
de la compañía bananera parecía más un cuartel que un hogar. Pero cuando murió Úrsula, la
diligencia inhumana de Santa Sofía de la Piedad, su tremenda capacidad de trabajo, empezaron a
quebrantarse. No era solamente que estuviera vieja y agotada, sino que la casa se precipitó de la
noche a la mañana en una crisis de senilidad. Un musgo tierno se trepó por las paredes. Cuando
ya no hubo un lugar pelado en los patios, la maleza rompió por debajo el cemento del corredor, lo
resquebrajó como un cristal, y salieron por las grietas las mismas florecitas amarillas que casi un
siglo antes había encontrado Úrsula en el vaso donde estaba la dentadura postiza de Melquíades.
Sin tiempo ni recursos para impedir los desafueros de la naturaleza, Santa Sofía de la Piedad se
pasaba el día en los dormitorios, espantando los lagartos que volverían a meterse por la noche.
Una mañana vio que las hormigas coloradas abandonaron los cimientos socavados, atravesaron el
jardín, subieron por el pasamanos donde las begonias habían adquirido un color de tierra, y
entraron hasta el fondo de la casa. Trató primero de matarlas con una escoba, luego con
insecticida y por último con cal, pero al otro día estaban otra vez en el mismo lugar, pasando
siempre, tenaces e invencibles. Fernanda, escribiendo cartas a sus hijos, no se daba cuenta de la
arremetida incontenible de la destrucción. Santa Sofía de la Piedad siguió luchando sola, peleando
con la maleza para que no entrara en la cocina, arrancando de las paredes los borlones de
telaraña que se reproducían en pocas horas, raspando el comején. Pero cuando vio que también
el cuarto de Melquíades estaba telarañado y polvoriento, así lo barriera y sacudiera tres veces al
día, y que a pesar de su furia limpiadora estaba amenazado por los escombros y el aire de
miseria que sólo el coronel Aureliano Buendía y el joven militar habían previsto, comprendió que
estaba vencida. Entonces se puso el gastado traje dominical, unos viejos zapatos de Úrsula y un
par de medias de algodón que le había regalado Amaranta Úrsula, e hizo un atadito con las dos o
tres mudas que le quedaban.
-Me rindo -le dijo a Aureliano-. Esta es mucha casa para mis pobres huesos.
Aureliano le preguntó para dónde iba, y ella hizo un gesto de vaguedad, como si no tuviera la
menor idea de su destino. Trató de precisar, sin embargo, que iba a pasar sus últimos años con
una prima hermana que vivía en Riohacha. No era una explicación verosímil. Desde la muerte de
sus padres, no había tenido contacto con nadie en el pueblo, ni recibió cartas ni recados, ni se le
oyó hablar de pariente alguno. Aureliano le dio catorce pescaditos de oro, porque ella estaba
dispuesta a irse con lo único que tenía: un peso y veinticinco centavos. Desde la ventana del
cuarto, él la vio atravesar el patio con su atadito de ropa, arrastrando los pies y arqueada por los
años, y la vio meter la mano por un hueco del portón para poner la aldaba después de haber
salido. Jamás se volvió a saber de ella.
Cuando se enteró de la fuga, Fernanda despotricó un día entero, mientras revisaba baúles,
cómodas y armarios, cosa por cosa, para convencerse de que Santa Sofía de la Piedad no se
148