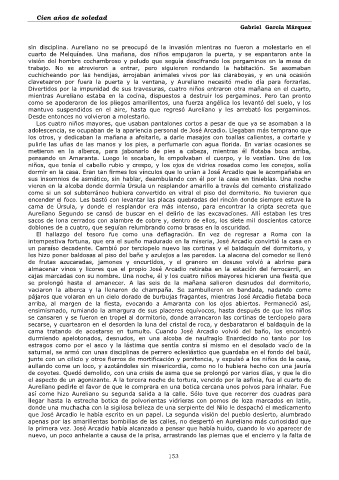Page 153 - Cien Años de Soledad
P. 153
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
sin disciplina. Aureliano no se preocupó de la invasión mientras no fueron a molestarlo en el
cuarto de Melquíades. Una mañana, dos niños empujaron la puerta, y se espantaron ante la
visión del hombre cochambroso y peludo que seguía descifrando los pergaminos en la mesa de
trabajo. No se atrevieron a entrar, pero siguieren rondando la habitación. Se asomaban
cuchicheando por las hendijas, arrojaban animales vivos por las claraboyas, y en una ocasión
clavetearon por fuera la puerta y la ventana, y Aureliano necesitó medio día para forzarlas.
Divertidos por la impunidad de sus travesuras, cuatro niños entraron otra mañana en el cuarto,
mientras Aureliano estaba en la cocina, dispuestos a destruir los pergaminos. Pero tan pronto
como se apoderaron de los pliegos amarillentos, una fuerza angélica los levantó del suelo, y los
mantuvo suspendidos en el aire, hasta que regresó Aureliano y les arrebató los pergaminos.
Desde entonces no volvieron a molestarlo.
Los cuatro niños mayores, que usaban pantalones cortos a pesar de que ya se asomaban a la
adolescencia, se ocupaban de la apariencia personal de José Arcadio. Llegaban más temprano que
los otros, y dedicaban la mañana a afeitarle, a darle masajes con toallas calientes, a cortarle y
pulirle las uñas de las manos y los pies, a perfumarle con agua florida. En varias ocasiones se
metieron en la alberca, para jabonarlo de pies a cabeza, mientras él flotaba boca arriba,
pensando en Amaranta. Luego le secaban, le empolvaban el cuerpo, y lo vestían. Une de los
niños, que tenía el cabello rubio y crespo, y los ojos de vidries rosados como les conejos, solía
dormir en la casa. Eran tan firmes los vínculos que lo unían a José Arcadio que le acompañaba en
sus insomnios de asmático, sin hablar, deambulando con él por la casa en tinieblas. Una noche
vieren en la alcoba donde dormía Úrsula un resplandor amarillo a través del cemento cristalizado
come si un sol subterráneo hubiera convertido en vitral el piso del dormitorio. No tuvieren que
encender el foco. Les bastó con levantar las placas quebradas del rincón donde siempre estuve la
cama de Úrsula, y donde el resplandor era más intenso, para encontrar la cripta secreta que
Aureliano Segundo se cansó de buscar en el delirio de las excavaciones. Allí estaban les tres
sacos de lona cerrados con alambre de cobre y, dentro de ellos, los siete mil doscientos catorce
doblones de a cuatro, que seguían relumbrando como brasas en la oscuridad.
El hallazgo del tesoro fue como una deflagración. En vez de regresar a Roma con la
intempestiva fortuna, que era el sueño madurado en la miseria, José Arcadio convirtió la casa en
un paraíso decadente. Cambió por terciopelo nuevo las cortinas y el baldaquín del dormitorio, y
les hizo poner baldosas al piso del bañe y azulejos a las paredes. La alacena del comedor se llenó
de frutas azucaradas, jamones y encurtidos, y el granero en desuse volvió a abrirse para
almacenar vinos y licores que el propio José Arcadio retiraba en la estación del ferrocarril, en
cajas marcadas con su nombre. Una noche, él y los cuatro niños mayores hicieren una fiesta que
se prolongó hasta el amanecer. A las seis de la mañana salieron desnudos del dormitorio,
vaciaron la alberca y la llenaron de champaña. Se zambulleron en bandada, nadando come
pájaros que volaran en un cielo dorado de burbujas fragantes, mientras José Arcadio fletaba boca
arriba, al margen de la fiesta, evocando a Amaranta con los ojos abiertos. Permaneció así,
ensimismado, rumiando la amargura de sus placeres equívocos, hasta después de que los niños
se cansaren y se fueron en tropel al dormitorio, donde arrancaron las cortinas de terciopelo para
secarse, y cuartearon en el desorden la luna del cristal de roca, y desbarataron el baldaquín de la
cama tratando de acostarse en tumulto. Cuando José Arcadio volvió del baño, los encontró
durmiendo apelotonados, desnudos, en una alcoba de naufragio Enardecido no tanto por los
estragos como por el asco y la lástima que sentía contra sí mismo en el desolado vacío de la
saturnal, se armó con unas disciplinas de perrero eclesiástico que guardaba en el fondo del baúl,
junte con un cilicio y otros fierros de mortificación y penitencia, y expulsó a los niños de la casa,
aullando come un loco, y azotándoles sin misericordia, como no lo hubiera hecho con una jauría
de coyotes. Quedó demolido, con una crisis de asma que se prolongó por varios días, y que le dio
el aspecto de un agonizante. A la tercera noche de tortura, vencido por la asfixia, fue al cuarto de
Aureliano pedirle el favor de que le comprara en una botica cercana unos polvos para inhalar. Fue
así come hizo Aureliano su segunda salida a la calle. Sólo tuve que recorrer dos cuadras para
llegar hasta la estrecha botica de polvorientas vidrieras con pomos de loza marcados en latín,
donde una muchacha con la sigilosa belleza de una serpiente del Nilo le despachó el medicamento
que José Arcadio le había escrito en un papel. La segunda visión del pueblo desierto, alumbrado
apenas por las amarillentas bombillas de las calles, no despertó en Aureliano más curiosidad que
la primera vez. José Arcadio había alcanzado a pensar que había huido, cuando lo vio aparecer de
nuevo, un poco anhelante a causa de la prisa, arrastrando las piernas que el encierro y la falta de
153