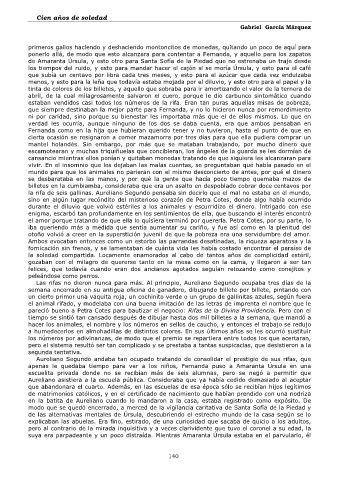Page 140 - Cien Años de Soledad
P. 140
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
primeros gallos haciendo y deshaciendo montoncitos de monedas, quitando un poco de aquí para
ponerlo allá, de modo que esto alcanzara para contentar a Fernanda, y aquello para los zapatos
de Amaranta Úrsula, y esto otro para Santa Sofía de la Piedad que no estrenaba un traje desde
los tiempos del ruido, y esto para mandar hacer el cajón si se moría Úrsula, y esto para el café
que subía un centavo por libra cada tres meses, y esto para el azúcar que cada vez endulzaba
menos, y esto para la leña que todavía estaba mojada por el diluvio, y esto otro para el papel y la
tinta de colores de los billetes, y aquello que sobraba para ir amortizando el valor de la ternera de
abril, de la cual milagrosamente salvaron el cuero, porque le dio carbunco sintomático cuando
estaban vendidos casi todos los números de la rifa. Eran tan puras aquellas misas de pobreza,
que siempre destinaban la mejor parte para Fernanda, y no lo hicieron nunca por remordimiento
ni por caridad, sino porque su bienestar les importaba más que el de ellos mismos. Lo que en
verdad les ocurría, aunque ninguno de los dos se daba cuenta, era que ambos pensaban en
Fernanda como en la hija que hubieran querido tener y no tuvieron, hasta el punto de que en
cierta ocasión se resignaron a comer mazamorra por tres días para que ella pudiera comprar un
mantel holandés. Sin embargo, por más que se mataban trabajando, por mucho dinero que
escamotearan y muchas triquiñuelas que concibieran, los ángeles de la guarda se les dormían de
cansancio mientras ellos ponían y quitaban monedas tratando de que siquiera les alcanzaran para
vivir. En el insomnio que les dejaban las malas cuentas, se preguntaban qué había pasado en el
mundo para que los animales no parieran con el mismo desconcierto de antes, por qué el dinero
se desbarataba en las manos, y por qué la gente que hacía poco tiempo quemaba mazos de
billetes en la cumbiamba, consideraba que era un asalto en despoblado cobrar doce centavos por
la rifa de seis gallinas. Aureliano Segundo pensaba sin decirlo que el mal no estaba en el mundo,
sino en algún lugar recóndito del misterioso corazón de Petra Cotes, donde algo había ocurrido
durante el diluvio que volvió estériles a los animales y escurridizo el dinero. Intrigado con ese
enigma, escarbó tan profundamente en los sentimientos de ella, que buscando el interés encontró
el amor porque tratando de que ella lo quisiera terminó por quererla. Petra Cotes, por su parte, lo
iba queriendo más a medida que sentía aumentar su cariño, y fue así como en la plenitud del
otoño volvió a creer en la superstición juvenil de que la pobreza era una servidumbre del amor.
Ambos evocaban entonces como un estorbo las parrandas desatinadas, la riqueza aparatosa y la
fornicación sin frenos, y se lamentaban de cuánta vida les había costado encontrar el paraíso de
la soledad compartida. Locamente enamorados al cabo de tantos años de complicidad estéril,
gozaban con el milagro de quererse tanto en la mesa como en la cama, y llegaron a ser tan
felices, que todavía cuando eran dos ancianos agotados seguían retozando como conejitos y
peleándose como perros.
Las rifas no dieron nunca para más. Al principio, Aureliano Segundo ocupaba tres días de la
semana encerrado en su antigua oficina de ganadero, dibujando billete por billete, pintando con
un cierto primor una vaquita roja, un cochinito verde o un grupo de gallinitas azules, según fuera
el animal rifado, y modelaba con una buena imitación de las letras de imprenta el nombre que le
pareció bueno a Petra Cotes para bautizar el negocio: Rifas de la Divina Providencia. Pero con el
tiempo se sintió tan cansado después de dibujar hasta dos mil billetes a la semana, que mandó a
hacer los animales, el nombre y los números en sellos de caucho, y entonces el trabajo se redujo
a humedecerlos en almohadillas de distintos colores. En sus últimos años se les ocurrió sustituir
los números por adivinanzas, de modo que el premio se repartiera entre todos los que acertaran,
pero el sistema resultó ser tan complicado y se prestaba a tantas suspicacias, que desistieron a la
segunda tentativa.
Aureliano Segundo andaba tan ocupado tratando de consolidar el prestigio de sus rifas, que
apenas le quedaba tiempo para ver a los niños, Fernanda puso a Amaranta Úrsula en una
escuelita privada donde no se recibían más de seis alumnas, pero se negó a permitir que
Aureliano asistiera a la escuela pública. Consideraba que ya había cedido demasiado al aceptar
que abandonara el cuarto. Además, en las escuelas de esa época sólo se recibían hijos legítimos
de matrimonios católicos, y en el certificado de nacimiento que habían prendido con una nodriza
en la batita de Aureliano cuando lo mandaron a la casa, estaba registrado como expósito. De
modo que se quedó encerrado, a merced de la vigilancia caritativa de Santa Sofía de la Piedad y
de las alternativas mentales de Úrsula, descubriendo el estrecho mundo de la casa según se lo
explicaban las abuelas. Era fino, estirado, de una curiosidad que sacaba de quicio a los adultos,
pero al contrario de la mirada inquisitiva y a veces clarividente que tuvo el coronel a su edad, la
suya era parpadeante y un poco distraída. Mientras Amaranta Úrsula estaba en el parvulario, él
140