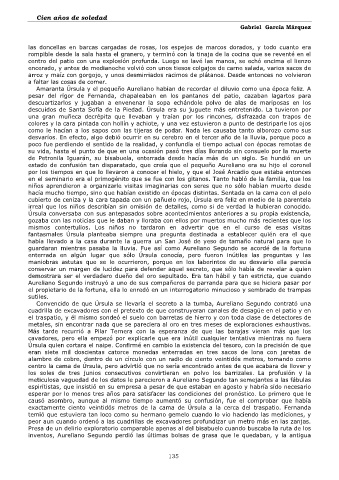Page 135 - Cien Años de Soledad
P. 135
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
las doncellas en barcas cargadas de rosas, los espejos de marcos dorados, y todo cuanto era
rompible desde la sala hasta el granero, y terminó con la tinaja de la cocina que se reventé en el
centro del patio con una explosión profunda. Luego se lavé las manos, se echó encima el lienzo
encerado, y antes de medianoche volvió con unos tiesos colgajos de carne salada, varios sacos de
arroz y maíz con gorgojo, y unos desmirriados racimos de plátanos. Desde entonces no volvieron
a faltar las cosas de comer.
Amaranta Úrsula y el pequeño Aureliano habían de recordar el diluvio como una época feliz. A
pesar del rigor de Fernanda, chapaleaban en los pantanos del patio, cazaban lagartos para
descuartizarlos y jugaban a envenenar la sopa echándole polvo de alas de mariposas en los
descuidos de Santa Sofía de la Piedad. Úrsula era su juguete más entretenido. La tuvieron por
una gran muñeca decrépita que llevaban y traían por los rincones, disfrazada con trapos de
colores y la cara pintada con hollín y achiote, y una vez estuvieron a punto de destriparle los ojos
como le hacían a los sapos con las tijeras de podar. Nada les causaba tanto alborozo como sus
desvaríos. En efecto, algo debió ocurrir en su cerebro en el tercer año de la lluvia, porque poco a
poco fue perdiendo el sentido de la realidad, y confundía el tiempo actual con épocas remotas de
su vida, hasta el punto de que en una ocasión pasó tres días llorando sin consuelo por la muerte
de Petronila Iguarán, su bisabuela, enterrada desde hacía más de un siglo. Se hundió en un
estado de confusión tan disparatado, que creía que el pequeño Aureliano era su hijo el coronel
por los tiempos en que lo llevaron a conocer el hielo, y que el José Arcadio que estaba entonces
en el seminario era el primogénito que se fue con los gitanos. Tanto habló de la familia, que los
niños aprendieron a organizarle visitas imaginarias con seres que no sólo habían muerto desde
hacía mucho tiempo, sino que habían existido en épocas distintas. Sentada en la cama con el pelo
cubierto de ceniza y la cara tapada con un pañuelo rojo, Úrsula era feliz en medio de la parentela
irreal que los niños describían sin omisión de detalles, como si de verdad la hubieran conocido.
Úrsula conversaba con sus antepasados sobre acontecimientos anteriores a su propia existencia,
gozaba con las noticias que le daban y lloraba con ellos por muertos mucho más recientes que los
mismos contertulios. Los niños no tardaron en advertir que en el curso de esas visitas
fantasmales Úrsula planteaba siempre una pregunta destinada a establecer quién era el que
había llevado a la casa durante la guerra un San José de yeso de tamaño natural para que lo
guardaran mientras pasaba la lluvia. Fue así como Aureliano Segundo se acordé de la fortuna
enterrada en algún lugar que sólo Úrsula conocía, pero fueron inútiles las preguntas y las
maniobras astutas que se le ocurrieron, porque en los laberintos de su desvarío ella parecía
conservar un margen de lucidez para defender aquel secreto, que sólo había de revelar a quien
demostrara ser el verdadero dueño del oro sepultado. Era tan hábil y tan estricta, que cuando
Aureliano Segundo instruyó a uno de sus compañeros de parranda para que se hiciera pasar por
el propietario de la fortuna, ella lo enredó en un interrogatorio minucioso y sembrado de trampas
sutiles.
Convencido de que Úrsula se llevaría el secreto a la tumba, Aureliano Segundo contrató una
cuadrilla de excavadores con el pretexto de que construyeran canales de desagüe en el patio y en
el traspatio, y él mismo sondeó el suelo con barretas de hierro y con toda clase de detectores de
metales, sin encontrar nada que se pareciera al oro en tres meses de exploraciones exhaustivas.
Más tarde recurrió a Pilar Ternera con la esperanza de que las barajas vieran más que los
cavadores, pero ella empezó por explicarle que era inútil cualquier tentativa mientras no fuera
Úrsula quien cortara el naipe. Confirmé en cambio la existencia del tesoro, con la precisión de que
eran siete mil doscientas catorce monedas enterradas en tres sacos de lona con jaretas de
alambre de cobre, dentro de un círculo con un radio de ciento veintidós metros, tomando como
centro la cama de Úrsula, pero advirtió que no sería encontrado antes de que acabara de llover y
los soles de tres junios consecutivos convirtieran en polvo los barrizales. La profusión y la
meticulosa vaguedad de los datos le parecieron a Aureliano Segundo tan semejantes a las fábulas
espiritistas, que insistió en su empresa a pesar de que estaban en agosto y habría sido necesario
esperar por lo menos tres años para satisfacer las condiciones del pronóstico. Lo primero que le
causó asombro, aunque al mismo tiempo aumentó su confusión, fue el comprobar que había
exactamente ciento veintidós metros de la cama de Úrsula a la cerca del traspatio. Fernanda
temió que estuviera tan loco como su hermano gemelo cuando lo vio haciendo las mediciones, y
peor aun cuando ordenó a las cuadrillas de excavadores profundizar un metro más en las zanjas.
Presa de un delirio exploratorio comparable apenas al del bisabuelo cuando buscaba la ruta de los
inventos, Aureliano Segundo perdió las últimas bolsas de grasa que le quedaban, y la antigua
135