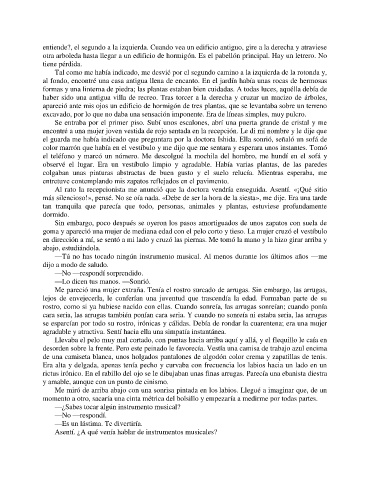Page 65 - Tokio Blues - 3ro Medio
P. 65
entiende?, el segundo a la izquierda. Cuando vea un edificio antiguo, gire a la derecha y atraviese
otra arboleda hasta llegar a un edificio de hormigón. Es el pabellón principal. Hay un letrero. No
tiene pérdida.
Tal como me había indicado, me desvié por el segundo camino a la izquierda de la rotonda y,
al fondo, encontré una casa antigua llena de encanto. En el jardín había unas rocas de hermosas
formas y una linterna de piedra; las plantas estaban bien cuidadas. A todas luces, aquélla debía de
haber sido una antigua villa de recreo. Tras torcer a la derecha y cruzar un macizo de árboles,
apareció ante mis ojos un edificio de hormigón de tres plantas, que se levantaba sobre un terreno
excavado, por lo que no daba una sensación imponente. Era de líneas simples, muy pulcro.
Se entraba por el primer piso. Subí unos escalones, abrí una puerta grande de cristal y me
encontré a una mujer joven vestida de rojo sentada en la recepción. Le di mi nombre y le dije que
el guarda me había indicado que preguntara por la doctora Ishida. Ella sonrió, señaló un sofá de
color marrón que había en el vestíbulo y me dijo que me sentara y esperara unos instantes. Tomó
el teléfono y marcó un número. Me descolgué la mochila del hombro, me hundí en el sofá y
observé el lugar. Era un vestíbulo limpio y agradable. Había varias plantas, de las paredes
colgaban unas pinturas abstractas de buen gusto y el suelo relucía. Mientras esperaba, me
entretuve contemplando mis zapatos reflejados en el pavimento.
Al rato la recepcionista me anunció que la doctora vendría enseguida. Asentí. «¡Qué sitio
más silencioso!», pensé. No se oía nada. «Debe de ser la hora de la siesta», me dije. Era una tarde
tan tranquila que parecía que todo, personas, animales y plantas, estuviese profundamente
dormido.
Sin embargo, poco después se oyeron los pasos amortiguados de unos zapatos con suela de
goma y apareció una mujer de mediana edad con el pelo corto y tieso. La mujer cruzó el vestíbulo
en dirección a mí, se sentó a mi lado y cruzó las piernas. Me tomó la mano y la hizo girar arriba y
abajo, estudiándola.
—Tú no has tocado ningún instrumento musical. Al menos durante los últimos años —me
dijo a modo de saludo.
—No —respondí sorprendido.
—Lo dicen tus manos. —Sonrió.
Me pareció una mujer extraña. Tenía el rostro surcado de arrugas. Sin embargo, las arrugas,
lejos de envejecerla, le conferían una juventud que trascendía la edad. Formaban parte de su
rostro, como si ya hubiese nacido con ellas. Cuando sonreía, las arrugas sonreían; cuando ponía
cara seria, las arrugas también ponían cara seria. Y cuando no sonreía ni estaba seria, las arrugas
se esparcían por todo su rostro, irónicas y cálidas. Debía de rondar la cuarentena; era una mujer
agradable y atractiva. Sentí hacia ella una simpatía instantánea.
Llevaba el pelo muy mal cortado, con puntas hacia arriba aquí y allá, y el flequillo le caía en
desorden sobre la frente. Pero este peinado le favorecía. Vestía una camisa de trabajo azul encima
de una camiseta blanca, unos holgados pantalones de algodón color crema y zapatillas de tenis.
Era alta y delgada, apenas tenía pecho y curvaba con frecuencia los labios hacia un lado en un
rictus irónico. En el rabillo del ojo se le dibujaban unas finas arrugas. Parecía una ebanista diestra
y amable, aunque con un punto de cinismo.
Me miró de arriba abajo con una sonrisa pintada en los labios. Llegué a imaginar que, de un
momento a otro, sacaría una cinta métrica del bolsillo y empezaría a medirme por todas partes.
—¿Sabes tocar algún instrumento musical?
—No —respondí.
—Es un lástima. Te divertiría.
Asentí. ¿A qué venía hablar de instrumentos musicales?