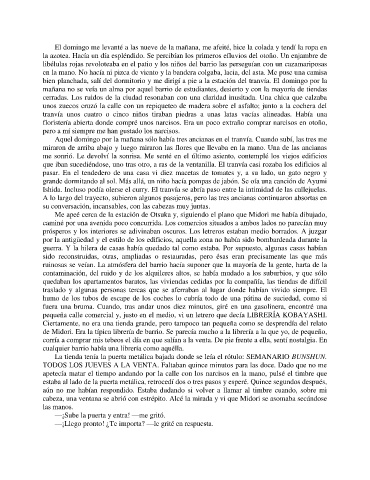Page 46 - Tokio Blues - 3ro Medio
P. 46
El domingo me levanté a las nueve de la mañana, me afeité, hice la colada y tendí la ropa en
la azotea. Hacía un día espléndido. Se percibían los primeros efluvios del otoño. Un enjambre de
libélulas rojas revoloteaba en el patio y los niños del barrio las perseguían con un cazamariposas
en la mano. No hacía ni pizca de viento y la bandera colgaba, lacia, del asta. Me puse una camisa
bien planchada, salí del dormitorio y me dirigí a pie a la estación del tranvía. El domingo por la
mañana no se veía un alma por aquel barrio de estudiantes, desierto y con la mayoría de tiendas
cerradas. Los ruidos de la ciudad resonaban con una claridad inusitada. Una chica que calzaba
unos zuecos cruzó la calle con un repiqueteo de madera sobre el asfalto; junto a la cochera del
tranvía unos cuatro o cinco niños tiraban piedras a unas latas vacías alineadas. Había una
floristería abierta donde compré unos narcisos. Era un poco extraño comprar narcisos en otoño,
pero a mí siempre me han gustado los narcisos.
Aquel domingo por la mañana sólo había tres ancianas en el tranvía. Cuando subí, las tres me
miraron de arriba abajo y luego miraron las flores que llevaba en la mano. Una de las ancianas
me sonrió. Le devolví la sonrisa. Me senté en el último asiento, contemplé los viejos edificios
que iban sucediéndose, uno tras otro, a ras de la ventanilla. El tranvía casi rozaba los edificios al
pasar. En el tendedero de una casa vi diez macetas de tomates y, a su lado, un gato negro y
grande dormitando al sol. Más allá, un niño hacía pompas de jabón. Se oía una canción de Ayumi
Ishida. Incluso podía olerse el curry. El tranvía se abría paso entre la intimidad de las callejuelas.
A lo largo del trayecto, subieron algunos pasajeros, pero las tres ancianas continuaron absortas en
su conversación, incansables, con las cabezas muy juntas.
Me apeé cerca de la estación de Otsuka y, siguiendo el plano que Midori me había dibujado,
caminé por una avenida poco concurrida. Los comercios situados a ambos lados no parecían muy
prósperos y los interiores se adivinaban oscuros. Los letreros estaban medio borrados. A juzgar
por la antigüedad y el estilo de los edificios, aquella zona no había sido bombardeada durante la
guerra. Y la hilera de casas había quedado tal como estaba. Por supuesto, algunas casas habían
sido reconstruidas, otras, ampliadas o restauradas, pero ésas eran precisamente las que más
ruinosas se veían. La atmósfera del barrio hacía suponer que la mayoría de la gente, harta de la
contaminación, del ruido y de los alquileres altos, se había mudado a los suburbios, y que sólo
quedaban los apartamentos baratos, las viviendas cedidas por la compañía, las tiendas de difícil
traslado y algunas personas tercas que se aferraban al lugar donde habían vivido siempre. El
humo de los tubos de escape de los coches lo cubría todo de una pátina de suciedad, como si
fuera una bruma. Cuando, tras andar unos diez minutos, giré en una gasolinera, encontré una
pequeña calle comercial y, justo en el medio, vi un letrero que decía LIBRERÍA KOBAYASHI.
Ciertamente, no era una tienda grande, pero tampoco tan pequeña como se desprendía del relato
de Midori. Era la típica librería de barrio. Se parecía mucho a la librería a la que yo, de pequeño,
corría a comprar mis tebeos el día en que salían a la venta. De pie frente a ella, sentí nostalgia. En
cualquier barrio había una librería como aquélla.
La tienda tenía la puerta metálica bajada donde se leía el rótulo: SEMANARIO BUNSHUN.
TODOS LOS JUEVES A LA VENTA. Faltaban quince minutos para las doce. Dado que no me
apetecía matar el tiempo andando por la calle con los narcisos en la mano, pulsé el timbre que
estaba al lado de la puerta metálica, retrocedí dos o tres pasos y esperé. Quince segundos después,
aún no me habían respondido. Estaba dudando si volver a llamar al timbre cuando, sobre mi
cabeza, una ventana se abrió con estrépito. Alcé la mirada y vi que Midori se asomaba secándose
las manos.
—¡Sube la puerta y entra! —me gritó.
—¡Llego pronto! ¿Te importa? —le grité en respuesta.